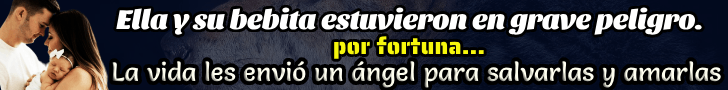Muerte en el quirófano
PACIENTE 10
La puerta chirrió al abrirse, más liviana de lo que Serge recordaba. El tenue aroma de la comida le trajo a la memoria las imágenes de hacía meses que creía olvidadas por las largas jornadas de penumbra que había vivido bajo el hospital de Haines; sin embargo, en vez de alegrarse, la preocupación tomó forma en su rostro. El olor era el rancio hedor de los alimentos en descomposición, distinguible incluso desde la entrada, cuando el enorme comedor era casi al otro extremo de la primera planta. Supuso que se trataba de los restos olvidados de la noche anterior, aun con la extrema pulcritud que Rosario les solía exigir, era imposible que no hubiera nunca un día de fallo.
Dio el primer paso, luego de varios minutos de vacilar en el umbral, con la fuerte luz del mediodía que proyectaba su sombra, enorme, en el interior de la casa. Una suave ventisca le sacudió el cabello. De repente, la vieja iglesia se le hacía extraña y temió que el presentimiento de que las cosas eran distintas no fuera solo producto de su imaginación.
Alargó el cuello hasta donde pudo a la espera de que Rosario acudiera a él, pero no llegó el familiar ruido de los duros zapatos que corrían a recibir a los invitados y al cabo de cinco minutos, supuso que estaría en alguna de las plantas superiores donde solía dar las clases de la tarde porque las gruesas paredes eliminaban el ruido del exterior.
Por costumbre, hizo el ademán de mirar el reloj en su antebrazo; no obstante, encontró con amargura solo su piel desnuda. El regalo de su padre le había sido arrebatado desde que fue prisionero de Haines.
Pero una parte de él sabía que el Dr. Hoffmann no era en realidad el culpable.
La madera crujió bajo su peso al segundo de los pasos.
—¿Rosario? —llamó a gritos.
Si no escuchaba a sus «hermanos», era porque se encontraban de seguro en esa salita aislada del resto del mundo.
Llegó a las escaleras. Cuando la puerta se cerró, percibió el cercano rugido del motor del auto que lo había traído.
—Hasta nunca, doctor Lombardo. Muchas gracias por salvarme —dijo para sí.
Siempre igual: el adiós, el chillido de las antiguas bisagras y el clic del seguro; sin embargo, no reconoció el momento en que la puerta se cerró, por primera vez en todo el tiempo que había vivido ahí.
«Hasta que por fin lo mandó a arreglar», rio a sus adentros. Pero ni siquiera la forzada sonrisa fue capaz de diluir el sabor de la bilis que le corroía en la garganta, envenenándolo más que el terrible aroma de la putrefacción.
Dejó las escaleras para después.
La cabeza le daba vueltas.
¿Sería su regreso una sorpresa para Rosario?
Se prometió a disculparse con ella apenas la encontrara, por cada vez que fue una molestia: desde luego le tuvo suficiente paciencia… y después de lo que había hecho su tía con él, reconocía en Rosario un verdadero refugio.
No, no saldría más. Juró regresar si volvían a elegirlo y ahí estaba otra vez, y solo esperaba que Rosario decidiera aceptarlo como antes y lo apretara contra su falda. Aun si él tenía que ignorar el temblor de sus manos cuando le acariciaba los cabellos y el castañeo de los dientes cada que se acercaba lo suficiente a ella como para escuchar su acelerada respiración.
«Quizá si arreglo un poco el desastre que haya en el comedor, estará feliz de verme», pensó mientras se acercaba a la estancia, de las más amplias de la casona. Era increíble que el olor de la carne podrida fuera tan fuerte como para llegar hasta la entrada, aun con…
El aire golpeaba y hacía danzar las cortinas a través de las ventanas, abiertas de par en par. La lengua gélida de un escalofrío pasó por su espalda y las rodillas le flaquearon, preso del mismo tipo de miedo que experimentó cuando Haines se le acercó la última vez que lo vio. No había restos de comida, ni platos sucios olvidados. Todas las vajillas estaban en su lugar, pero de cada rincón de la casa emanaba el tufo de la descomposición.
El corazón empezó a latirle fuerte en el pecho y dejó caer la maleta que Pol le había regalado para llevar consigo sus pocas pertenencias y corrió de vuelta a la entrada.
La ausencia del clic, el extraño silencio, la maldita pestilencia. No era estúpido. Lo poco que había podido comer se le revolvió en el estómago cuando descubrió por qué la puerta se le hizo menos pesada de mover: el seguro estaba destruido y quedaba solo una gran tabla colgante que no lograba encajar.
—Mierda —susurró.
Corrió escaleras arriba.
Con cada escalón parecía que el olor se hiciera más fuerte, distinguía el matiz del metal en el ambiente y el acre sabor del miedo en las gotas de sudor que caían en su boca.
Le pareció verse a sí mismo muchos años más joven en la casa de sus padres, con el perfume de la sangre de su madre que palidecía hasta la muerte.
Ahí estaba, otra vez muerte.
Le perseguía, serpenteaba alrededor de sus piernas y ahora le aprisionaba el cuello; le reptaba desde la boca hasta los pulmones y no lo dejaba respirar.
El poco aliento que guardaba se desvaneció cuando entró en la habitación de tapiz pastel de una de sus «hermanas» y encontró a Rosario, tirada con los brazos extendidos en gesto protector sobre la cama y los cuerpos de tres de los más pequeños que habían corrido el mismo destino.
#2221 en Thriller
#824 en Suspenso
terror psicolgico, oscuros secretos, terror asesinato suspenso
Editado: 30.05.2024