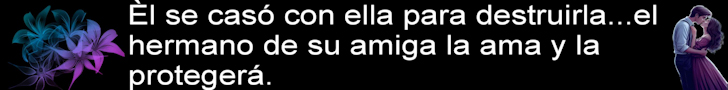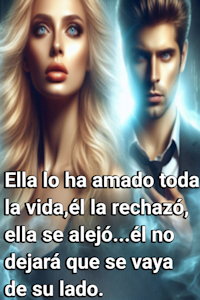Muerte en el quirófano
PACIENTE 20
Tan solo cuando terminó de bajar los escalones hacia la primera planta, Serge comprendió la gravedad de su situación. Iban a asociarlo con ambas muertes en cuanto establecieran la conexión entre ellas y estaba seguro de que aquello no tardaría poco más que unas horas después de que encontraran a Luciana, si es que Mauro reconocía quién era el segundo cadáver.
Pisó de nuevo el pegajoso charco por accidente.
La añoranza del antiguo hogar le había hecho olvidarse de lo arriesgada que era cada decisión que tomara a partir de ese momento.
Detalló la silueta de Luciana. Por fortuna, la calle afuera daba la impresión de que permanecería solitaria por lo menos durante una o dos horas… si tenía suerte.
Se quitó los zapatos y corrió a la cocina en busca de algo con qué limpiar la sangre antes de que se terminara de secar y fuera más complicado hacer algo al respecto. Dio con un rollo de papel grueso al interior de las gavetas, arrancó unas pocas hojas y poco después volvió sobre sus pasos para tomar el resto.
Tenía poco tiempo.
«¿Cuánto?»
—Poco más de una hora. O tal vez mucho menos de lo que podía permitirse —susurró para sí.
Trastabilló y cayó a tan solo un par de palmas del cadáver de Luciana; aunque el dolor subió desde sus rodillas hasta paralizarlo por un instante, se enfocó en el desastre frente a sus ojos. Tomó las servilletas y las tiró donde todavía había humedad. El papel se impregnó de inmediato y se tornó del enfermizo color de la sangre oscura.
Volvió a correr a la cocina. En los niveles inferiores de las alacenas dio con el paquete de gigantescas bolsas de basura y entonces la mente se le iluminó por un instante.
«Es la única manera».
Abrió la primera bolsa de plástico y comenzó a tirar a Luciana de los pies. Jalaba ella con todas sus fuerzas, pero el cuerpo le pesaba y tenía que detenerse cada poco para tomar aire y volver a intentarlo. Al término de los primeros quince minutos, apenas había logrado meter el cadáver hasta poco más arriba de las rodillas.
Avanzaba poco y apenas había tiempo suficiente para acabar y huir de allí.
«Huir…, como si fuera mi culpa». Recordó las palabras de Luciana. Esto no era su problema.
Ella se había buscado todo cuando sucedió.
«No es mi culpa».
Su mente lo traicionó mientras envolvía la cadera de Luciana con una segunda bolsa: ¿y Fátima?
«Me traicionó».
Una tercera cubrió el vientre y bajo los caídos senos. Procuraba tocar lo menos posible la piel descubierta de Luciana, movido por la agria sensación que le nacía en la boca del estómago y subía hasta su garganta.
El reloj marcaba casi las once.
Escuchó el sutil ruido de las hojas secas al ser pisadas en el exterior. Aguzó el oído y trató de permanecer lo más callado posible: si hacía ruido de más o llamaba la atención de quien pudiera estar fuera, vendría de inmediato y encontraría la puerta abierta, pasaría entonces a la sala y lo vería junto al cuerpo de Luciana.
Ya era demasiado difícil deshacerse de un cuerpo, como para tener que encargarse de dos.
Sumido en sus pensamientos, no se percató de cuando la última de las bolsas se le agotó justo cuando envolvía los hombros. Solo quedaba esa maldita cabeza cuyos ojos estaban clavados en él, como si de alguna manera Luciana siguiera presente y lo vigilara. El asco… El brillo del que carecía su mirada.
Luciana lo observaba desde muerte. Lo juzgaba mientras se burlaba de que incluso muerta seguía siendo un fastidio para él.
«Suerte, mucha suerte», susurró a la altura de los finos pendientes que le colgaban de las orejas y que reconoció tan pronto como los vio: ese lindo par de esmeraldas fue en una ocasión, el regalo de aniversario que Carlo le había dado a su madre.
Los retiró sin cuidado y los guardó en los repletos bolsillos junto al resto de cosas. No le permitiría usarlos nunca más.
Saboreó el penetrante aroma de la sangre.
—Fue demasiado fácil para ti.
Necesitaba cubrirle la cabeza, esos malditos ojos antes de que… De que… Sacudió la cabeza e intentó despejarse y aclarar sus ideas, pero estaban todas revueltas y el desorden en su mente comenzaba a enfriar el calor que le había provisto la venganza. Las piernas no respondieron a su deseo de levantarse y se descubrió a sí mismo, en el reflejo de un viejo mueble de madera repleto de figuritas de porcelana que se reían de él, que tenía el aspecto de un loco: el cabello desordenado, repleto de sangre hasta los codos, con la mirada perdida y la boca entreabierta. Y no podía moverse.
Se sobresaltó con el ruido de un auto lejano justo cuando el cucú sonó por tercera vez desde que llegó a la casa de sus padres.
Obligó a sus músculos a reaccionar. Primero arrastró los pies hasta que logró despegarlo del suelo y apoyado contra la pared, tiró de sí hasta ponerse en pie.
Se había convertido en un asesino, de verdad.
Miró a su alrededor, la sala y cocina vacías; el silencio del exterior, interrumpido por el esporádico ruido de los vehículos y los animales que rondaban en la calle.
#2217 en Thriller
#821 en Suspenso
terror psicolgico, oscuros secretos, terror asesinato suspenso
Editado: 30.05.2024