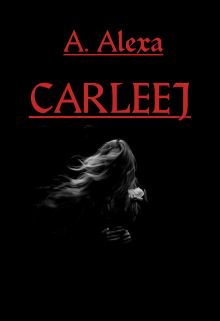A. Alexa. Carleej
1
Anterías, Capital de Brektak, año 1560
La bruja sonrió delante de la multitud expectante. Bebió de sus expresiones pintadas de emociones diversas, de júbilo, morbosidad y, su particular favorito, el miedo. Percibir el temor en sus caras hizo que su sonrisa creciera. Los murmullos se alzaron cuando el verdugo avanzó en su dirección y depositó el primer tronco de madera, con una mirada de disculpa. La bruja ignoró su arrepentimiento, aunque sabía que no podía hacer nada para ella, tampoco él se merecía que le dedicara uno de los últimos segundos de su vida.
Esos los dedicó a mirar a su principal verdugo, alejado de la gente, pero con la vista privilegiada del espectáculo. Luchó por mantener su sonrisa, reacia a permitir que él supiera que la había derrotado.
Fue el niño de sus ojos, pensó, luchando con la bruma de los recuerdos. Ella previó su nacimiento cuando el reino estaba pasando por el peor momento en su historia, cuando los enemigos de la monarquía y los rebeldes estaban a las puertas de la capital, preparando el golpe final. La bruja vio su llegada, pero también supo que un alma debía partir para que otra llegara al mundo. Todos asumieron que sería el alma de la reina. Quien murió fue el rey. Ante la mirada voraz de todos los presentes soltó una carcajada ante esa broma del destino, aumentando el terror de la gente. Cuando el niño soltó el primer llanto, su progenitor exhaló su último aliento. La bruja, fiel a su rey, pensó por primera vez que se lo había merecido. Él había decidido ignorar sus palabras dispuesto a matar a su esposa para tener a su heredero. Murió como un perro callejero en las manos del enemigo, después de días de cautiverio, sin siquiera saber que su heredero había nacido.
Ahora, ese heredero estaba matándola a ella. Aguantó su mirada cuando las primeras chispas empezaron a crear calor alrededor de su cuerpo, le dio la bienvenida a su final. Cenizas a las cenizas, pensó. No había forma más honorable de morir para una mujer de su especie.
—La reina destruirá este reino. —proclamó cuando las llamas comenzaron a danzar a la altura de sus rodillas, anunciando que el tiempo se le estaba acabando. Desde la distancia pudo ver el ceño fruncido del rey y la mirada furibunda de la reina. Pobre tonta, rio.
La bruja no se consideraba una bruja. Era una simple mujer con un don de la naturaleza, un don que había usado para traerle alegrías a su pueblo o para evitarle tristezas. Eso intentó hacer la última vez que fue a los aposentos de su monarca para advertirle de la desgracia que se avecinaba. No había soñado por años. La noche que la reina llegó a su sueño, la tormenta estaba azotando cada rincón del reino de Brektak, sin darle tregua siquiera a los lares donde nunca habían visto la lluvia. El viento arrancaba los árboles de la tierra con las raíces, alzándolos al aire y tirándolos sobre las casas y los graneros, enterrando bajo los escombros decenas de vidas. Los ríos se salieron de sus cauces, creando un océano inmenso, atrapando en sus profundidades a las pobres almas que se encontraban a sus pasos. La vio, ataviada en un vestido rojo hasta sus tobillos, con un escote profundo que dejaba entrever sus dos pechos blancos como la leche, tentadores como una gota de agua en medio de un desierto.
Caminaba entre la niebla, con sus pelos negros azabache sueltos sobre su espalda bailando con el viento, sus ojos ámbar centelleantes como dos faros en la noche más oscura. Reía. Su risa histérica hacía eco en el mundo destruido, obra de sus manos pequeñas como las de una niña, pero con uñas afiladas, pintadas de rojo, como las garras de una pantera. Su sonrisa, perversa y atrapante, atestiguaba su deleite ante el caos.
La corona, torcida sobre su cabeza, manteniéndose apenas en su lugar, parecía rota. Como si la hubieran tirado contra el alcantarillado más escarpado de Brektak. No parecía importarle. Realmente, parecía no importarle nada. Era etérea, más allá del tiempo y el lugar, más allá de Brektak, más allá de los hombres.
Cuando despertó, la tormenta había pasado. Los destrozos se podían advertir a cada paso, como si habían luchado en una guerra sangrienta y apenas sobrevivido. Se puso sus mejores galas, a pesar del aletargamiento de su cuerpo y salió corriendo rumbo al palacio. El desastre se avecinaba, Brektak estaba a punto de colapsar y ella necesitaba advertir a su rey.
—La reina destruirá el reino. —dijo entre hipos, cansada por la carrera y aterrorizada ante el destino. Esas palabras la condenaron. Sin esperar más explicaciones, el niño cuya llegada predijo la acusó de traición y la condenó a la hoguera.
Ya el dolor estaba insoportable. El olor de la carne quemada se difundía en el aire y no pudo evitar preguntarse por qué las personas que no tenían que estar ahí se prestaban a esa tortura. Con el último resquicio de sus poderes mandó su alma por encima del borde, dejando solo una cáscara vacía para que las llamas la devoraran. Con el último resquicio de su mente, pensó en qué pensaría el monarca cuando supiera que la reina que destruirá Brektak, no estaba sentada a su lado.
Bahim, sur de Brektak, año 1562
La mujer apoyó los codos en la barandilla de piedra que rodeaba su mansión. Entrecerró los ojos, como si el problema fueron ellos y se concentró en la lejanía, buscando cualquier indicio de que algo había cambiado.
—Madre. —Giró la cabeza levemente hacia su hijo, pero con presteza volvió a su posición anterior, temerosa de haberse perdido algo. El joven caminó hasta quedar a su lado, él también miraba el horizonte, pero no por las mismas razones—. Hace frío. —Su progenitora lo ignoró, cómo si no hubiera dicho nada. A veces se sentía así, invisible.
Él mismo se apretujó en el abrigo de piel que llevaba y bajó la mirada a la callejuela que pasaba delante de sus murallas, observó a la gente pasar con rapidez, escondiéndose del aire helado. El invierno se acercaba inclemente y al parecer la única persona que no lo sentía estaba parada a su lado. Halim hizo un intento de pasarle su propio abrigo, pero la mujer se sacudió como si la estuviese quemando.