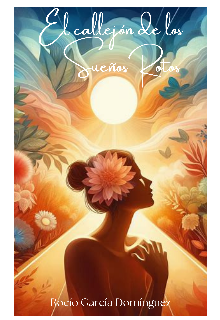El callejón de los sueños rotos
Capítulo II
Cuba sufrió pérdidas millonarias esa noche.
La Tormenta del Siglo o el Huracán Blanco como también se le conoció, arrasó con centenares de viviendas, fábricas y plantaciones. Los postes de electricidad fueron arrancados del suelo como débiles ramas de árboles y todos los servicios públicos fueron interrumpidos.
Las cifras oficiales contaban diez las personas fallecidas como resultado del desastre.
Asunción no se encontraba entre ellas, su muerte pertenecía a otras causalidades de la vida.
El llamado Período Especial había hecho su entrada a principios de los años 90 y en un país que siempre había tenido su especialidad en darle nombres a cuanta cosa existía, el año 1993 fue especialmente difícil.
Sin el apoyo económico de la Unión Soviética y las para nada acertadas decisiones tomadas en la Isla, esta crisis afectó la vida cotidiana de los cubanos, desde la escasez de alimentos y recursos básicos hasta el deterioro de las infraestructuras. La realidad estaba marcada por la austeridad y la creatividad para sobrevivir, de la que siempre se había hecho gala en Cuba y que en esos momentos fue imprescindible.
En el campo la situación era crítica, faltaba de todo y no alcanzaba nada. La tormenta había arrasado con la tierra que era la única riqueza de los campesinos, tirando por la borda muchos años de sacrificio y trabajo duro.
Antonio enterró a su mujer y se dio a la ardua tarea de reconstruir su casa. Tres largos años le llevarían al guajiro volver a ver la vega de tabaco relucir en medio del Valle, pero toda la vida no le alcanzó para superar el dolor por la pérdida de Asunción.
Encerrado en su sufrimiento no tenía tiempo para asuntos mundanos como, por ejemplo, aquella hija que no reconocía como sangre de su sangre.
Rosa creció en la casa grande, atendida por su tía Julia y mimada por su abuela Esther que encontró en la niña el consuelo de sus últimos años. Era una niña fuerte, de constitución sana y ojos curiosos en los que se avizoraba la intensidad de una tormenta como la que le había dado la bienvenida al mundo.
Desde pequeña le llamó la atención todo cuanto sucedía a su alrededor y seguía a su abuela con lealtad de perro faldero. Esther se acostumbró a hacerlo todo con la sombra de Rosa a su lado, desde acomodar la casa hasta ordeñar a Marilú, la única vaca que sobrevivió a la tempestad del 93.
La niña no se quejaba ni pedía nada, pero no había manera de lograr que hiciera algo en contra de su voluntad. Si no quería comer no había forma de obligarla, si decidía que el día no era apropiado para bañarse ni la chancleta de Julia la convencía de lo contrario.
-Esta niña es terca como una mula.
Se quejaba la tía.
-Julia, ¿Qué le vamos a hacer? Es hija de Asunción.
Era la respuesta de Esther a todos los reclamos de su hija. Rosa creció con aquella frase grabada en la memoria que sería su norte y su sur. Cada paso de su camino y cada decisión serían evaluados en cuanto a si Asunción lo habría hecho o no. Esa sería su religión y mantra toda la vida.
Creció a menos de un kilómetro de su padre y de sus seis hermanos, dos de ellos ya estaban casados y tenían sus propios hijos en camino cuando Rosa llegó al mundo.
Antonio evitaba pasar por la casa grande y solo lo hacía cuando no le quedaba más alternativa. Nunca preguntaba por la niña, pero cada vez que podía le daba un dinero a Esther sin especificar su finalidad. El resto de sus hijos hacía lo que el padre orientaba sin cuestionar absolutamente nada.
En los primeros tres años de la vida de Rosa, Antonio era una figura atemporal, un ave de paso que llegaba a la casa como un relámpago y con la misma desaparecía por meses.
La niña era curiosa para las cuestiones de la naturaleza y la vida, pero nunca preguntó por sus orígenes, su familia era la vieja Esther que la cuidaba y la protegía y Julia, que a pesar de ser distante y fría, le daba un plato de comida todos los días.
Así creció sin interesarle quién era ese hombre al que veía de cuando en cuando y sin importarle de dónde ella había salido.
Un día ayudando a su abuela a atender el parto de una cabra, le preguntó como quien no quiere la cosa:
-¿Por dónde salí yo abuela?
La vieja Esther le respondió como siempre hacía, con la verdad de la vida y sin ñoñerías, se comunicaba con Rosa de igual a igual a pesar de los siglos que existían entre una y otra.
-Por donde salimos todos Rosa, por el pipi de nuestras madres.
La niña abrió los ojos e hizo una mueca de asco imaginando la grotesca escena.
-Así mismo como nace el cabrito, naciste tú y nacemos todos, no dejes que nadie te engañe con cuentos de cigüeñas ni nada de eso.
-¿Qué son las cigüeñas abuela?
-Exactamente, un cuento chino que los adultos le hacen a los niños para quitárselos de arriba y cortarles la preguntadera.
-¿Qué es la preguntadera?
La vieja recogió las cosas desperdigadas por el piso y se apretó el pañuelo de la cabeza.
-La que tienes tú ahora mismo. Vamos anda, que tienes que almorzar.
Salieron del establo de los animales rumbo a la casa, Esther con el paso más cansado que hacía cinco años y Rosa dando brincos a su alrededor como una cabra loca.
Esa noche, después de la comida, la niña cayó redonda arriba del mueble de la sala, el ajetreo del día le había pasado factura. Esther aprovechó para conversar con su hija lo que hacía días le daba vueltas en su cabeza.
-Julia, ¿Tú no crees que deberías buscarte un marido?
La hija detuvo la taza de café a medio camino de los labios.
-¿A qué viene eso ahora mamá?
Esther suspiró, ese no era un tema fácil para Julia que a sus 46 años ya había perdido la perspectiva de crear una familia por su cuenta.
-Ya yo estoy vieja Julia, me siento los huesos cansados y no quiero que la niña y tú se queden solas.
Julia cambió la vista hacia la ventana de la cocina. Esther continuó: