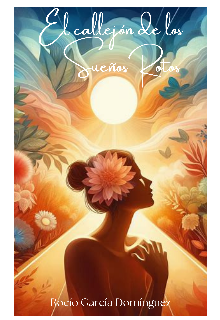El callejón de los sueños rotos
Capítulo VIII
María les acomodó una colchoneta en la sala y esperó que Rosa se durmiera para hablar con Julia. Había temas que le preocupaban pero que no creía pertinentes discutir con la niña presente.
Cuando Julia salió del baño, la hermana estaba sentada en la mesa de la cocina meditando por dónde comenzar a preguntar.
-Uff, ese baño me vino de maravilla. Estoy destruida.
Exclamó Julia mientras se secaba el pelo.
María la observaba y no encontraba en su recuerdo un solo momento en el que Julia y ella hubiesen sonreído juntas. La hermana siempre fue esquiva y callada, alejada del resto de la familia y de toda persona que llegara a la finca. Era la única de ellos que no compartía en los saraos ni bailaba al compás de las tonadas. En su juventud nunca le dio muchas vueltas a eso, pero ahora le causaba curiosidad el comportamiento solitario de Julia. ¿Qué aspiraciones tenía para su vida? ¿Se habría enamorado alguna vez?
-Julia, yo quería hablarte de algo y sé que estás cansada, pero esto es un tema que no puede esperar.
-Te escucho.
Le respondió Julia cepillándose parsimoniosamente el cabello.
-A ver, me hablaste de encontrar un trabajo y eso, pero y la niña ¿Qué vas a hacer con ella?
Julia se observó las manos y pensó para ella que debería limpiarse las uñas, todavía traía polvo colorado de Pinar en ellas.
-¿Julia?
María la sacó de sus meditaciones devolviéndola a la realidad.
-Mira no sé, yo la traje porque el padre no quiere saber de ella. El colmo es que ni siquiera le interesó lo que fuera a pasar con Rosa, como si no fuera nada suyo. Y la verdad, él es el único que se tiene que hacer responsable de ella.
María miró a la niña que estaba acurrucada en la colchoneta y que el cansancio del viaje la habían hecho cerrar los ojos nada más que se dio un baño. No había pedido nada, ni siquiera ayuda. María todavía le lavaba los blumers a su hija y aquella criatura parecía que podía valerse por ella misma. Se le encogió el corazón al pensar lo sola que estaba después de la muerte de Esther y deseó poder hacer algo más por la hija de su hermana Asunción.
Todos los hermanos envidiaban a Asunción, su libertad, su boca sin restricciones y la preferencia que le tenía el padre. María siempre la admiró y en lo más profundo de su ser, deseaba ser como ella, pero era una tarea imposible. Asunción había nacido para ser Asunción y no había dos como ella, era mejor acostumbrarse a esa idea y aprender a apreciarla como lo que era, un ser especial, lleno de vida y que regaba alegría por donde quiera que pasaba.
El día que María salió de Viñales a buscar fortuna en La Habana, su hermana Asunción le dio un abrazo. Ya llevaba en su vientre a su segundo hijo y traía a Antonio, el mayor de ellos, colgado de la mano.
La maternidad no le había quitado el brillo en la mirada y por el contrario la había vuelto fiera, más indomable aún; cosa que parecía imposible de creer para los que la conocían de cerca.
-Cuídate María, y no le hagas honor a tu nombre mija.
-Ay Asunción, tú con tus cosas.
En aquel abrazo se dijeron más que en todos los años que se conocían. En su familia prevalecían las acciones por encima de las palabras, la ayuda, la colaboración y el respeto eran más comunes que las palabras de amor.
Fue con Asunción con la que mantuvo una correspondencia casi diaria desde que llegó a La Habana, solo a ella le contó sus penas y todos los buches amargos que le dio la capital.
El sueño de su vida se transformó en un laberinto de problemas y soledades, hasta que conoció a Ricardo, otro emigrante en su propio país. Había llegado de Santiago hacía menos de un año y estaba en la misma situación que María, solo y contando los quilos para comer. Se conocieron en unos carnavales y a la quinta perga de cerveza sabían que estarían juntos toda la vida. Asunción fue la única de los hermanos en ir a la boda de María y llegó con una bolsa llena de tierra del Valle.
María había sembrado un No me olvides y cuidaba la planta como si fuera un pedazo de su familia y, en cierto modo lo había sido, hasta marzo del 93 cuando nunca más floreció.
La puerta de la casa se abrió y entraron Ricardo y Lucía, la hija de ambos. Era una buena muchacha, pero de mente irreal y vivía desconectada del mundo cotidiano, anhelando una vida que sus padres no eran capaces de ofrecerle.
Se quedaron mirando a la criatura que dormía en medio de la estrecha sala como si fuera una especie de zoológico.
-Mami vengo muerta del hambre.
-Buenas Lucía, ¿Cómo estás?
La saludó María reclamando a su hija su falta de educación para con la visita.
-Buenas noches.
Rectificó la joven y lanzó un saludo distante a Julia.
-Hola Lucía, estás inmensa. Te pareces mucho a tu mamá cuando tenía tu edad.
-Sí, eso mismo me dice mi papá. Mami, la comida mija.
-Esta niña nada más piensa en comer.
Se quejó la madre mientras se levantaba de la mesa para servirle a los recién llegados.
-¿Sopa de nuevo?
Fueron las palabras de Lucía al ver ante ella el típico plato lleno de sopa, que su madre le puso delante.
-Oiga, hasta que usted no se mantenga se come lo que su madre le sirva.
Intervino el padre que ya estaba un poco obstinado de las perreticas de Lucía. Ricardo hubiese querido darle más a su familia, pero ya no sabía de dónde sacar dinero, hacía guardias, ayudaba en la construcción, estibaba sacos en el muelle y siempre estaba dispuesto para cualquier trabajo; pero nada era suficiente. El dinero se hacía agua en sus manos. Extrañaba a sus hijos cada día, en silencio, como solo sabían extrañar los hombres.
Lucía no lo miraba de la misma manera que los muchachos que vio partir en el 94, para los que él era un ídolo y el héroe que todo lo podía. La muchacha que habían criado era prepotente y tenía aires de grandeza que el padre no sabía de dónde le venían, porque más pobres no podían ser.