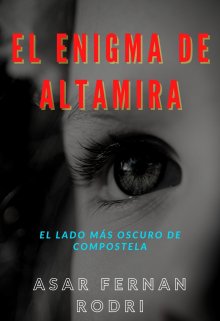El Enigma De Altamira
CAPÍTULO IV
Y aquella noche, como tantas otras, el gran palacio del Gay Saber acogía en sus salones a los incondicionales de Don Indalecio de Beauforth, prestos a pasar una velada inolvidable.
—El amor –dijo el marqués–, el arte de amar es la preciosísima cualidad de nuestra raza. He viajado por muchos países, y en todas partes he visto que nos conceden esa prerrogativa. Alegrémonos, señores, y vosotras, señoras, enorgulleceos, pero unos y otras tengamos cuidado. Porque nada es más frágil que esa reputación si no acuden a mantenerla un corazón sutil y un cuerpo sabio.
El marqués inclino el rostro, cubierto con un antifaz de terciopelo negro y enmarcado por su nívea cabellera, todos vieron brillar su sonrisa.
—He aquí por qué estamos reunidos en este palacio del Gay Saber. Sin embargo, no os invito a volver al pasado. Sí, evocaré a nuestros maestros del Arte de Amar, que antaño despertó los corazones de los hombres al amor, pero no descuidemos lo que los siglos siguientes han ofrecido para nuestro perfeccionamiento: el arte de conversar, de entretener, de hacer brillar el propio ingenio, y también, goce más sencillo, pero que tiene su importancia, el arte de comer bien y beber bien para estar en disposición amorosa.
—¡Ah, eso me agrada más! –rugió el caballero Bocanegra–. El sentimiento... ¡Bah! Yo me como medio jabalí, tres perdices y seis pollitos; me bebo una botella de champaña, y, andando, hermosa mía, hagámonos el amor.
—Y cuando la tal hermosa se llama la señora de Montmaure, cuenta que sabéis roncar muy bien y muy ruidosamente, pero que eso es todo.
—¿Eso cuenta? ¡Oh, traidora! Es verdad que, en cierta ocasión, encontrándome un poco pesado... Una carcajada general interrumpió al obeso caballero, que, poniendo al mal tiempo buena cara, levantó la tapadera de plata de una de las fuentes y tomó con dos dedos un ala de ave.
—Yo, cuando como, como. No soy como vosotros, que lo mezcláis todo e intentáis poner refinamiento donde no hace falta ninguno.
—¡Oh, cerdito grosero –dijo amablemente el marqués–, con qué placer os contemplo! Personificáis muy bien todo lo que hemos desterrado de nuestras costumbres. Ved, señores; mirad, señoras: ahí está el descendiente de aquellos cruzados que prendieron millares de hogueras entre Albi, Toulouse y Pau. Tan ferozmente envidiaban esta tierra hechicera, donde se cantaba el amor a las damas, que la redujeron a cenizas e hicieron de Toulouse una ciudad intolerante, desconfiada, ante los duros ojos del fanático. No olvidemos...
«No debiera hablar así» –pensó doña Águeda.
Porque si muchos concurrentes se reían, vio brillar en ciertos ojos negros un fulgor cruel. Era cosa que siempre la había sorprendido aquel rencor de las gentes del Mediodía por un pasado de hacía cuatro siglos. El horror de la cruzada contra los albigenses debió de haber sido tal que aún se oía en los campos a las madres amenazar a los chiquillos con llamar al terrible Montfort. El marqués se complacía en atizar aquel rencor, menos por fanatismo provincial que por horror hacia toda estrechez de espíritu, hacia toda grosería y estupidez.
Sentada al otro extremo de la inmensa mesa, Doña Águeda lo veía vestido de terciopelo carmesí y constelado de diamantes. Su rostro enmascarado y sus cabellos blancos realzaban la blancura de su cuello de encaje de Flandes, de los vuelos de los puños y de sus manos largas y vivas, en cada uno de cuyos dedos llevaba un anillo.
Ella vestía de blanco, y esto le recordó especialmente el día de su boda. Aquella vez, los más grandes señores de Galicia estaban presentes y animaban las dos grandes mesas del banquete, servido en la gran galería del palacio. Pero hoy, entre esa brillante sociedad, no había ni ancianos ni eclesiásticos. Ahora que doña Águeda podía unir un nombre a cada rostro, reconocía que la mayor parte de las parejas que la rodeaban eran ilegítimas. Bernardo de Andijos había llevado consigo a su amante; la señora de Saujac inclinaba zalameramente su cabecita morena sobre el hombro de un capitán con dorado mostacho. Caballeros que habían venido solos se acercaban a damas llegadas sin compañía protectora a la célebre Corte de Amor.
De aquellos hombres y mujeres, todos lujosamente vestidos, se desprendía una impresión de juventud y belleza. Los candelabros y las antorchas hacían brillar el oro y las piedras preciosas. Las ventanas estaban abiertas de par en par; para alejar los mosquitos se quemaban en pequeñas cazuelas hojas de citronela e incienso, y su perfume embriagador se mezclaba con el de los vinos.
Doña Águeda se veía rústica y fuera de lugar, como una flor del campo en un parterre de rosas. Sin embargo, estaba muy hermosa, y su porte no tenía nada que envidiar al de las damas más escopetadas. La mano del duquesito de Forba de los Ganges rozó su brazo desnudo.
—¡Qué pena, señora –murmuró–, que semejante dueño os posea! Porque esta noche no tengo miradas sino para vos.
Doña Águeda le golpeó en los dedos muy suavemente con el abanico.
—No os apresuréis a poner en práctica lo que aquí os enseñan. Escuchad más bien las cuerdas palabras de la experiencia... «¡Ay de aquel que se apresura y se vuelve a todos los vientos!». ¿No habéis observado qué naricilla picara y qué sonrosadas mejillas tiene vuestra vecina de la derecha? Me dijeron que es una viudita que se alegraría de que la consolasen de la muerte de un marido muy viejo y gruñón.