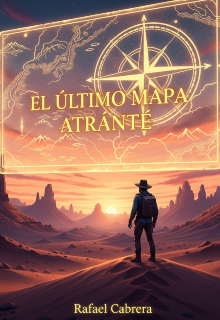El Último Mapa Atlánte
Prólogo: La Caída del Fuego Azul.
Océano Atlántico Norte. 9214 A.C.
El mar estaba en calma, un espejo oscuro que reflejaba la furia del cielo. El humo negro se elevaba sobre la gran ciudad, cubriendo los picos más altos y las torres de Oricalco que una vez habían brillado con fuego solar. El fin de Aethel, la última capital de la Atlántida, no fue lento; fue un cataclismo orquestado por la ambición.
El Rey Alarion, con la túnica desgarrada y el rostro cubierto de ceniza, observaba desde el último muelle. A sus pies, un pequeño grupo de ingenieros cargaba cofres de cobre repletos de la tecnología más peligrosa de la ciudad: los Cristales de Oricalco Estabilizado. Esta energía, diseñada para iluminar el mundo, se había convertido en el arma que había desatado el colapso tectónico.
—¡Rápido! ¡Solo queda un minuto antes de que la falla se abra por completo! —gritó un ingeniero.
Alarion sabía que no podía salvar la ciudad. Su única esperanza era salvar la clave de su renacimiento y, sobre todo, evitar que la tecnología cayera en manos de quienes la habían anhelado: la Hermandad del Sello Negro. Un grupo de ancianos sabios que, creyendo ser los únicos dignos del poder atlante, habían traicionado a Aethel.
—Ellos no deben obtener el Oricalco, ni el Mapa de Navegación Esencial —dijo Alarion, entregando a su comandante naval un pergamino enrollado, sellado con cera—. Este mapa no revela dónde está la ciudad. Revela cómo llegar a ella una vez que resurja. Ocúltalo en el lugar más profano y lejano, donde el fuego y el agua se encuentren.
El comandante, un hombre de rostro curtido llamado Corvus, asintió. Abrazó el pergamino contra su pecho.
Justo en ese momento, la tierra tembló con una violencia inaudita. Un grito resonó:
—¡Majestad! ¡La Hermandad ha llegado!
Un grupo de sombras, cubiertas con túnicas de lino negro y máscaras de obsidiana, emergió de la niebla. Eran los traidores, los miembros originales de lo que, milenios después, sería conocido como El Cónclave. Sus manos portaban varas de Oricalco que chisporroteaban con un fuego azul inestable, la energía volviéndose salvaje.
—¡El Rey no puede escapar! ¡El poder nos pertenece! —gritó uno de ellos.
Corvus, el comandante, no dudó. Corrió hacia un pequeño sumergible de escape anclado al muelle, el último. Alarion se quedó atrás, sabiendo que su sacrificio era necesario.
—¡Vete, Corvus! ¡Y no regreses hasta que la clave del mapa sea encontrada por alguien con corazón limpio! —ordenó Alarion.b
Mientras el sumergible se sumergía en las aguas agitadas, Corvus vio por el periscopio el horror final: el suelo de Aethel se abría en una grieta titánica. El Rey Alarion, enfrentándose a la Hermandad, usó una última explosión controlada para destruir el muelle y sepultar la mayor parte del Oricalco restante en el abismo.
El agua hirvió. La luz azul de la tecnología atlante se mezcló con el fuego del colapso, creando una columna de humo y vapor que se elevó hasta las nubes. La gran ciudad desapareció en las profundidades, llevándose consigo la clave de la energía ilimitada.
El mapa estaba a salvo. Pero el pergamino ahora era inútil sin la clave criptográfica, y la Hermandad del Sello Negro había sobrevivido, iniciando una conspiración de diez mil años para recuperarlo.