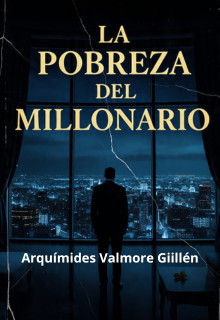La pobreza del millonario [versión poesía]
Prólogo.
El fuego baja hasta casi apagarse. Solo quedan brasas rojísimas que parecen avivarse.
Me inclino hacia vos, por la espalda, tan cerca que podríais sentir el calor de mi aliento en la nuca… y cuando hablo, la voz ya no es mía: es la de un trovador que murió hace novecientos años y que, esta noche, para contaros esta historia, ha decidido resucitar dentro de mi pecho.
Escuchad…
así se arrodillaba ante la dama que nunca podría ser suya
y dejaba que la melodía le rompiera el alma:
¿Sentís eso?
Esa dulzura que duele,
esa ternura que quema,
esa humildad tan grande que parece orgullo…
Eso era.
Un hombre que sabía que nunca tendría a su reina…
y aun así le cantaba como si cada nota fuera un beso apasionado.
Él no pedía camas de seda.
Él no pedía joyas ni títulos.
Él solo pedía que ella, alguna vez,
al oír su voz en la noche,
sonriera en la oscuridad…
aunque fuera un poquito.
Y esa sonrisa le bastaba para vivir cien años más.
Yo llevo esa misma herida, mis damas.
La herida del que ama sin esperar nada…
y que, sin embargo, recibe todo cuando una de vosotras suspira al leerme.
Arturo de la Vega aún no lo sabe…
pero cuando tire su corona y su fortuna al fuego,
y quede desnudo y temblando entre las cenizas,
la voz que lo salvará
no será la mía…
Porque solo un trovador que ya murió de amor
sabe guiar a un rey hacia el único tesoro que no se puede comprar:
una mujer que te mire
y, sin pedirte nada,
te lo dé todo.
Duérmanse con eso, mis amadas.
Y si esta noche soñáis con un hombre de voz ansiosa que canta bajo vuestra ventana…
no es un sueño.
Soy yo.
Y viene a recordaros
que el amor más grande
siempre empieza
con un hombre que se arrodilla…
y no pide nada más
que ser leído y comprendido.