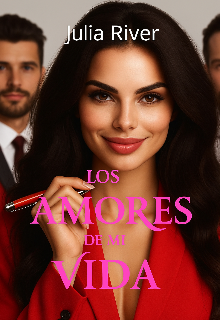Los amores de mi vida
Capítulo 4 Dilema adolescente
No sé cómo describir aquellas vacaciones de verano siendo la “novia” de Diego.
Él, que me acusaba de ser celosa (y sí, era una tonta insegura, por supuesto que lo era), resultó ser aún peor que yo.
Ir a la pileta con él se convirtió en un cuento de terror. Porque cada vez que yo me sacaba el vestidito de algodón y me quedaba en bikini, Diego parecía convertirse en Mr. Hyde. No sé qué pretendía... ¿Qué me vistiera con un burka? Me había visto mil veces, siempre había sido muy protector, pero ahora era como un perro guardián. Pobre del amigo o de cualquier chico que me quisiera mirar.
No es por vanagloriarme, pero tenía (aún tengo) un cuerpo armonioso; voluptuoso pero proporcionado. Y en cuanto decidí dejar mis harapos y empezar a usar ropa más acorde a mi edad y cuerpo, empezaron los problemas. No solo con mi mamá, sino con Diego también.
—¿Qué mirás, imbécil? —le gritó un día a Daniel, su mejor amigo.
(Según él, el otro me miró los senos cuando yo salía del agua.)
Pero Diego estaba tan perseguido que ni le hice caso. Fue hasta donde estaba yo y me tapó con la toalla. Hasta el día de hoy, no comprendo la magnitud de sus celos, pero así era él.
—¿Qué te pasa, nene? ¿Ahora te vas a pelear con Daniel también? —ya me estaba cansando de esa situación.
—No soporto que te mire así —espetó, cargado de celos—. Todavía no entendió que sos mi novia.
Y me abrazó, como si el otro no supiera lo que éramos.
—Pero Daniel es tu mejor amigo... bah, y amigo mío también. ¡Crecimos juntos! ¿Cómo le vas a hablar así? ¿Te volviste loco o qué?
Me miró con cara de pocos amigos y me soltó la bomba:
—¿Pero sos tonta o qué? A Daniel también le gustás. ¿O no te das cuenta? Si no te dijo nada, es porque yo te lo dije primero.
Resulta que yo, que creía que no levantaba ni sospechas, me había convertido en el epicentro de una disputa silenciosa entre dos amigos.
No voy a mentir, mi cabeza de tonta y superficial adolescente se sintió halagada al saberlo, haciendo crecer de manera exponencial mi hermoso y problemático ego. Ese, que me hace sombra desde siempre.
Diego me tomó de la barbilla y me plantó un beso apasionado (les aseguro que, con el paso del tiempo, ese chico besaba como un dios).
En mi mente aún no se me cruzaba tener sexo (mi madre se había encargado de contarme una y mil veces lo que pasaba si abría las piernas antes de tiempo), y eso lo tenía bien en claro.
Así que cuando la cosa se ponía complicada, yo le daba un empujoncito a Diego para que no avanzara más de lo debido.
El poder de persuasión de mi señora madre era muy efectivo. Un día, en mis habituales ataques de sinceridad y rebeldía, cansada de sus advertencias, me atreví a decirle que yo no iba a ser tan tonta como ella.
Ninguno de mis padres jamás me pegó, pero ese día no perdí los dientes de pura casualidad.
Encima, estuve castigada como quince días sin poder salir de mi casa.
Así que, en las noches, cuando todos dormían, yo me escapaba por la ventana para encontrarme con Diego en el jardín trasero de casa. Y así, poder vernos un rato.
¡No me van a decir que no es romántico!
El problema era que, en cada encuentro nocturno y a escondidas, las traicioneras hormonas comenzaban a jugarnos en contra.
Mientras nos besábamos, Diego se ponía en modo explorador, y sus necesitadas manos se metían en donde no debían.
Y yo de madera no era —ni soy—, y aunque no quisiera, y mi mente me recordara las recomendaciones maternales, mi cuerpo se ponía en modo gata en celo, sí, esa que no deja de moverse y restregarse por todos lados.
Un día, Diego avanzó más de lo debido.
Su mano trepó lentamente por debajo de la remera y, estando ambos en llamas, el tipo —que ya estaba bastante hábil— logró correr la tela del corpiño y comenzó a tocarme.
El placer que sentí fue inexplicable. Era imposible sobreponerse o negarse a esas dulces y suaves caricias.
Y ahí... apareció la voz de la conciencia.
El tonito imperativo de la señora Lorena Rossi de Barker surgió en mi mente:
"Ojito con abrir las piernas antes de tiempo vos, porque una vez que lo hagas, si quedás embarazada no hay vuelta atrás, ¿eh? Y yo no pienso cuidar a ninguna criatura, suficiente tengo con vos y tus hermanos..."
Créanme: hasta el día de hoy, no existe mejor anticonceptivo que las palabras y el tono de mi vieja.
Literalmente, esa voz te taladra el cerebro atacando todas las funciones nerviosas.
Lo juro.
Si alguna necesita alguien así de persuasiva, paso el número de teléfono por privado. ¡Je!
—Pará, Diego... pará —le dije muy por lo bajo, tratándolo de apartar—. No... no quiero que sigas.
(En realidad, sí quería, pero me gobernaba más el miedo que el placer).
—No sigas, no quiero... dejame.
Diego, a esa altura, estaba más caliente que una cafetera, pero era un buen pibe.
Y lo importante: me respetaba.
Así que, muy a su pesar, dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con seriedad.
—Perdoname, Sele. Perdoname... me dejé llevar —me dijo avergonzado—. No te voy a mentir... me dan ganas de tener relaciones con vos. Ya sé que somos chicos, pero...
—Sí, eso. Que somos chicos, y que mi vieja nos revienta si llega a saber esto —le dije sin pensar—. Ya sabés cómo es...
Ahora me doy cuenta de que, aunque nos llevábamos un poquito más de dos años, en esa etapa era una gran diferencia.
Diego ya tenía necesidades fisiológicas que necesitaba hacer realidad, mientras mi cuerpo recién estaba comenzando a despertar.
Esa noche, mientras me acurrucaba bajo las sábanas, un gran dilema asaltó a mi cabecita.
No podía dejar de pensar en lo que había pasado.
Cerraba los ojos y sentía las manos de Diego otra vez recorriendo mi piel.
Me gustaba, claro que sí.
Pero ¿Por qué entonces esa sensación de haber hecho algo mal no me dejaba tranquila?
#6853 en Novela romántica
#1661 en Chick lit
lenguaje adulto y soez, lenguaje vulgar y mucho humor, violencia amor dolor tristeza y vida
Editado: 18.08.2025