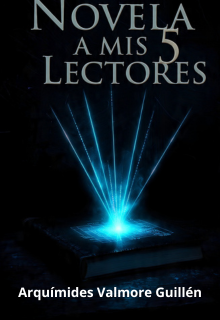Novela a mis 5 lectores
Capítulo VI: El Engaño del Espejo
Fue una decisión que Valarqui tomó a las 3:47 de la mañana, en ese territorio oscuro donde el cansancio y la desesperación convergen en claridad.
Volvería a Plataforma de Publicación. Pero esta vez con una estrategia diferente. Una estrategia que no era escritura sino sabotaje. Una que requería que se convirtiera temporalmente en lo que más despreciaba: un escritor que escribía no desde la verdad sino desde el cálculo.
Escribiría como los exitosos. No como él. No como Alejandra, su primera lectora verdadera, le había enseñado a escribir. No como la pequeña comunidad de "Profesionales reflexivos" lo animaba a hacer. Sino como escribían aquellos cuyas novelas brillaban en la portada de Plataforma de Publicación. Como aquellos que acumulaban miles, decenas de miles de lecturas. Como aquellos que habían descifrado el código del algoritmo y lo habían convertido en arma.
Pasó una semana estudiando a los autores exitosos de la plataforma. No como crítico literario. Como entomólogo. Diseccionando cada componente. Cada estructura de trama. Cada técnica de manipulación emocional.
Notó patrones:
Los libros exitosos siempre presentaban un protagonista dañino cuya crueldad era romanticizada. Un hombre que controlaba, manipulaba, destruía, pero cuya riqueza y belleza hacían que todo fuera perdonable. O al menos: intrigante. O al menos: adictivo.
Siempre había una víctima—casi siempre una mujer—cuya destrucción era presentada como amor. "Él es posesivo porque la ama. Él es violento porque no puede vivir sin ella. Él la humilla porque así se prueba su pasión."
La trama era simple: encontrarse, química, conflicto, sexo, promesa de redención, final ambiguo que sugería que el daño seguiría pero que ambos lo tolerarían porque habían descubierto "amor verdadero."
Las emociones eran brutas. Directas. Sin matices. Sin arqueología psicológica. El daño no era explorado; era consumido como entretenimiento. El lector se identificaba con el daño-hacedor, fantasea siendo poderoso, cruel, irresponsable, sin consecuencias reales.
Era veneno. Pero era un veneno que vendía.
Valarqui decidió escribir veneno.
Comenzó a escribir una novela que titularía Obsidiana. Un nombre que suena como gema pero que es en realidad vidrio volcánico. Frágil. Filoso. Negro.
El protagonista se llamaba Adrien. Era rico. Era hermoso. Era un ejecutivo de una multinacional que hacía cosas oscuras, moralmente indefendibles, pero que vestía con trajes Armani y conducía un auto que costaba más que la casa de la mayoría de sus lectores. Era el tipo de hombre que humillaba a sus subordinados en reuniones. Que usaba sexo como arma. Que mentía sin pestañear. Que sabía exactamente cómo herir a las personas en los lugares donde más duele.
La heroína se llamaba Marina. Era una asistente en su empresa. Inteligente. Ambiciosa. Vulnerable. Exactamente el tipo de persona que Adrien sabría cómo destrozar y luego atar a sí mismo con las cadenas de la "pasión."
Valarqui escribió el encuentro. La química. La forma en que Adrien la miraba como si fuera algo que quisiera poseer. No amar: poseer. Valarqui fue meticuloso. Cada frase estaba calibrada para que el lector—especialmente el lector que nunca había experimentado toxicidad—lo encontrara irresistible.
"Ella intentó alejarse. Él la tomó de la muñeca. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de propiedad. Y ella lo supo. Y de alguna forma, en los rincones oscuros de su ser, ella lo quiso."
Valarqui escribió el sexo. No amor. Sexo. Violencia eroticizada. Posesión disfrazada de pasión.
Escribió humillación. Adrien sabotea la carrera de Marina sutilmente, para mantenerla dependiente de él. Para asegurar que lo necesita más de lo que se necesita a sí misma.
Escribió la justificación: "Él era así porque su madre lo abandonó. Él era así porque el mundo lo había hecho duro. Él era así porque, en el fondo, estaba roto y solo ella podía arreglarlo."
Era todas las narrativas tóxicas que la cultura ha normalizado. Valarqui las escribió todas. Con maestría. Con precisión. Con un conocimiento arquitectónico de exactamente qué botones presionar en el psique del lector casual.
Y funcionó.
La novela fue subida a Plataforma de Publicación en capítulos. Los primeros diez capítulos recibieron treinta y seis lecturas. Treinta y seis personas que entraron, vieron el nombre del protagonista hermoso y rico, y decidieron seguir. Los comentarios comenzaron: "¡Adrien es tóxico pero no puedo dejar de leer!" "¡Marina debería dejarlo pero también no quiero que lo haga!" "¡Más, necesito más!"
Para el capítulo quince, había doscientas cincuenta lecturas. El algoritmo comenzó a notar. Comenzó a empujar la novela a otros lectores. Las lecturas se aceleraban exponencialmente.
Valarqui recibía notificaciones cada hora. Nuevo comentario. Nuevo seguidor. Nuevo "me gusta."
En una noche recibió seiscientos comentarios.
"Esta es la mejor novela que he leído en años."
"Adrien es el hombre de mis sueños."
"¡Espero que se queden juntos para siempre!"
"¡NECESITO el próximo capítulo! ¡Siento que voy a morir si no lo publicas hoy!"
Las cifras ascendían. Dos mil lecturas. Cinco mil. Diez mil.
Valarqui sentía una frialdad estudiada mientras observaba los números crecer. No era victoria. Era confirmación. Confirmación de que había descifrado el código. Que sabía exactamente cómo crear dependencia emocional. Que podía fabricar adición.
Pero tenía un plan.
Todo estaba calibrado. Cada escena de toxicidad. Cada acto de crueldad. Cada momento donde Marina se perdía a sí misma en la obsesión. Valarqui lo estaba construyendo todo como un arquitecto construye un edificio: con el propósito deliberado de que, en un punto específico, el cimiento cedería.
El capítulo veinte llegó.
Fue el momento. Valarqui había estado esperándolo. Había escrito hacia eso. Veinticinco mil personas seguían la novela en ese punto. Veinticinco mil personas que habían invertido en la promesa de que Adrien y Marina terminarían juntos. Que de alguna forma, la toxicidad se convertiría en amor. Que la obsesión se convertiría en pasión. Que el daño se convertiría en redención.