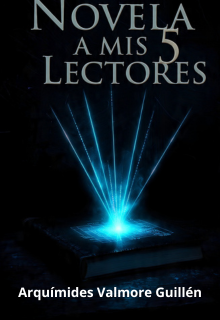Novela a mis 5 lectores
Capítulo VII: El Nombre Maldito
A las 4:23 de la madrugada de un jueves sin importancia, Valarqui abrió sus estadísticas por última vez.
Miraba las cifras como quien contempla las ruinas de un templo que construyó con amor. No con un amor distraído. Sino con el tipo de amor que consume. Que exige todo. Que te despierta a las tres de la mañana gritando porque acabas de recordar una sola palabra que podría cambiar todo.
Obsidiana había comenzado con veinticinco mil lecturas.
Luego bajó a ocho mil.
Luego a dos mil.
Luego a mil.
Y ahora, una semana después del capítulo veinte, menos de cien.
Los lectores que quedaban eran los que había determinado no podían irse. Los que necesitaban saber qué sucedería después. Pero incluso ellos se iban, lentamente, como quien se retira de una vigilia funeral.
Pero Obsidiana era solo una parte de las ruinas.
Sus otras novelas, las que había publicado antes, cuando aún tenía el beneficio de la invisibilidad, también estaban sufriendo. Una novela que antes tenía trescientas lecturas y que se mantenía estable ahora caía. Cincuenta lecturas nuevas al mes. Luego veinte. Luego cinco.
Porque ahora todos sabían quién era Valarqui.
El nombre que antes era invisible ahora tenía peso. Tenía reputación. Y esa reputación era: "Este autor no te dará lo que quieres."
Valarqui pensó en un experimento que había visto una vez. Ponían a una rata en una caja donde le daban chocolate cada vez que presionaba un botón. La rata presionaba obsesivamente. Luego cambiaban el experimento. Le daban un sabor amargo cada vez que presionaba el mismo botón. Después de tres o cuatro veces, la rata dejaba de presionar. Pero lo interesante era qué pasaba cuando volvían a poner chocolate. La rata no volvía. Había aprendido que ese botón era malo. La desconfianza se había impregnado.
Valarqui era ese botón. Maldito.
Su nombre ya no atraía lectores. Su nombre los repelía.
Cada vez que una novela suya aparecía en el feed de Plataforma de Publicación—porque su algoritmo aún la empujaba ocasionalmente, buscando audiencia—los lectores huían. Lo reconocían. Habían construido una memoria colectiva sobre él: "Ese es Valarqui. Sí, el que escribió Obsidiana. El que hizo que me enamorara de un personaje solo para destruirme emocionalmente."
O más simplemente: "Ese es el que no da lo que quiero."
En Plataforma de Publicación, eso era pecado cardinal.
Los lectores habían aprendido a desconfiar de él. Sabían que no habría clichés. Que no habría final feliz garantizado. Que no habría la satisfacción de la adicción emocional. Que habría verdad. Y la verdad era lo último que querían.
Valarqui se había convertido en sinónimo de incomodidad.
Pasó una noche entera calculando. Sumando. Multiplicando las horas que había invertido por la cantidad de lecturas que había recibido. El resultado era un número que lo hizo reír. No era risa de alegría. Era risa de quien ha visto su propia muerte desde el exterior.
Cada hora de trabajo equivalía a menos de una lectura.
Si asumía que cada lectura valía una fracción de un centavo en términos de lo que pagarían las editoriales tradicionales por eso, estaba perdiendo dinero activamente. No solo no ganaba. Pagaba en oportunidad, en tiempo, en salud mental.
Había perdido todo.
Tiempo: dieciocho meses. Esfuerzo: incontable. Dinero: no había invertido dinero de su bolsillo, pero había dejado de trabajar en sus correcciones legales durante períodos. Dinero perdido como oportunidad.
Y lo peor de todo: esperanza.
Había esperado que la verdad importara. Había esperado que alguien más viera lo que él veía. Había esperado que escribir con autenticidad tuviera valor en un mundo que parecía haber optado por la falsedad a escala masiva.
Estaba equivocado.
Valarqui cerró el portátil.
Se quedó sentado en la oscuridad de su estudio durante dos horas.
Y luego, lentamente, algo sucedió. No fue un iluminación dramática. Fue algo más parecido a un terremoto en miniatura. Una grieta apareció en el edificio de su creencias.
La grieta fue esta: ¿Por qué escribía para lectores?
Esa pregunta era tan simple, tan obviamente verdadera, que le asombró no haberla considerado antes. Todas sus expectativas, toda su angustia, estaba fundamentada en la idea de que existía un "lector" en el otro lado. Un público. Una audiencia que necesitaba ser complacida, o educada, o transformada.
Pero ¿y si no escribía para lectores?
La pregunta se expansionó.
¿Qué pasaría si su nombre no fuera una marca comercial sino un conjuro? ¿Una palabra con poder en sí misma, independiente de quién la leyera? ¿Un sigilo mágico?
Valarqui había estudiado ocultismo en sus veintes, un experimento intelectual que había abandonado cuando la realidad se impuso. Pero ahora, en la desesperación, volvió a ello. Recordó el concepto de "servitor"—una entidad creada por enfoque de voluntad. Recordó que en la magia ceremonial, el nombre verdadero de una cosa tenía poder porque era la resonancia de su esencia.
¿Era Valarqui un nombre maldito? ¿O era un nombre mágico?
La diferencia era la intención.
Pasó el fin de semana escribiendo en su cuaderno de tapas negras. No nuevas historias. Reflexiones. Arqueología de por qué escribía. Y descubrió algo que lo alteró profundamente:
Escribía porque no podía no hacerlo. Escribía porque en el acto de escribir experimentaba unidad. Escribía porque la página era el único lugar donde se sentía completo. Escribía porque la realidad sin ficción era insoportablemente superficial.
Escribía para sí mismo. Siempre lo había hecho. Pero había permitido que el mundo lo convenciera de que escribía para otros.
Esa era la mentira.
El lunes, Valarqui hizo algo radical.
Bajó todos sus trabajos de Plataforma de Publicación.
No porque tuviera rabia. Sino porque comprendía que ese espacio ya no era suyo. Que había sido colonizado por lógicas que no eran las suyas. Que cada estadística, cada número, cada "visto" era un recordatorio de que estaba escribiendo para fantasmas que no lo veían.