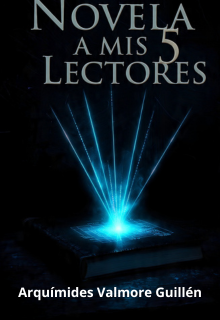Novela a mis 5 lectores
Capítulo IX: El Altar del Propósito
Fue una madrugada diferente. No porque Valarqui tuviera insomnio—eso era crónico. Sino porque por primera vez en meses, no estaba escribiendo en pánico. No estaba escribiendo en busca de validación. Simplemente estaba.
Se quedó en la oscuridad de su estudio, mirando la pantalla apagada. Y en ese silencio, comenzó a pensar en los cinco.
Los cinco fieles. Los que nunca se fueron. Los que, a través de toda la caída—a través de Obsidiana, a través del abandono de Plataforma de Publicación, a través de la creación de Mirren—permanecieron. Silenciosos. Constantes como luna.
Valarqui se dio cuenta de que no los había valorado correctamente.
No eran lectores. Eran testigos. Eran personas que, sin saber exactamente por qué, habían decidido atestiguar su viaje. Que habían leído cuando podían. Que habían releído cuando el tiempo lo permitía. No por adicción—había rechazado a los lectores adictos. No por obligación. Por convicción. Porque creían que él era un buen escritor. Porque creían que lo que hacía importaba.
Y esa creencia, en medio del desierto comercial donde nadie lo veía, era agua.
Era más que agua. Era oasis.
Valarqui los buscó. No para contactarlos directamente—eso habría roto el hechizo de lo silencioso. Sino simplemente para verlos. Para entender quiénes eran estas cinco personas que habían elegido permanecer cuando pudo haberse ido a cualquier lugar.
Uno tenía un perfil que sugería era profesor. Alguien que enseñaba literatura en una universidad secundaria, probablemente. Alguien que entendería la importancia de la forma. De la palabra exacta.
Otra parecía ser madre. Su perfil mostraba fotos de niños. Pero entre esas fotos había ocasionales menciones de libros que estaba leyendo. Sugerencias de que en los márgenes de su vida ocupada, ella hacía espacio para la literatura verdadera.
Los otros tres eran más misteriosos. Perfiles vagos. Nombres que podrían ser reales o seudónimos. Pero su consistencia era clara: estaban ahí. Cada semana. Cada mes. Leyendo lo que Valarqui escribía.
Valarqui escribió en su cuaderno:
"He estado buscando a los lectores en los lugares equivocados. He estado mirando hacia arriba, hacia la multitud. Hacia el mercado. Hacia los miles. Pero la verdad es que siempre estuvo aquí. En estos cinco. En su elección silenciosa de permanecer. En su acto de testimonio. Ellos me enseñaron que un escritor no necesita miles. Necesita testigos. Necesita personas que digan, simplemente, 'Viste. Esto fue real. Yo estuve aquí cuando lo escribiste.'"
Y entonces, en medio de esta contemplación, algo más sucedió.
Sucedió cuando Valarqui estaba relleyendo una de sus novelas antiguas. Una que había escrito en los primeros días, antes de la estrategia, antes de Obsidiana, antes de toda la corrupción. Una novela sobre un hombre que descubría fe a través del dolor. Fe no como dogma sino como entrega. Como aceptación de que había fuerzas mayores que el ego.
Leyó su propio trabajo y se dio cuenta de que había escrito desde un lugar verdadero. Que antes de intentar manipular el mercado, había simplemente estado rezando. Escribiendo como quien reza.
Y pensó entonces en otra cosa. En otra voz. En otra luz.
La temática cristiana.
No como fórmula literaria. No como mercado demográfico. Sino como llamado. Como propósito. Como respuesta a la pregunta que lo había perseguido en cada madrugada frente al teclado: ¿Para qué he venido al mundo?
Valarqui no era un hombre religioso de la forma convencional. No iba a iglesias. No rezaba con palabras prescritas. Pero sí creía en lo sagrado. Creía que la escritura era una forma de oración. Creía que las historias tenían poder espiritual.
Y había llegado el momento de escribir desde ese lugar abiertamente.
No con proselitismo. No con la intención de convertir. Sino simplemente con la intención de explorar lo que significaba vivir una vida orientada hacia lo trascendente. Lo que significaba preguntar por el propósito. Lo que significaba ofrendar tu trabajo en el altar de algo más grande que el ego.
Pasó tres semanas escribiendo una novela diferente.
Era la historia de una mujer que perdía todo—su carrera, su casa, su familia—pero que en medio de esa pérdida descubría que había ganado una libertad que no sabía que existía. La libertad de finalmente preguntarse: "¿Quién sería si no fuera definida por nada de esto?" Y la respuesta era sorprendente. Era más ella de lo que había sido nunca.
Escribió sobre el sufrimiento como maestro. No el sufrimiento como castigo o como injusticia, sino el sufrimiento como iniciación. Como la única cosa que puede quebrarnos lo suficiente para que finalmente nos volvamos real.
Escribió sobre la gracia—no como premio sino como sorpresa. Como el momento cuando descubrimos que el universo nos ama incluso en nuestro fracaso.
Y escribió sobre la responsabilidad del testigo. Que una vez que has visto la verdad—una vez que has experimentado lo sagrado—tienes la responsabilidad de testificarlo. No agresivamente. Sino simplemente dejando que el trabajo hable.
Cuando terminó la novela, Valarqui se dio cuenta de algo importante:
No escribiría esto para ganarse la vida.
Ya se había empobrecido durante los últimos dieciocho meses persiguiendo validación comercial. Ya había gastado energía, salud mental, dinero de oportunidad. Había vuelto a la corrección de textos legales porque necesitaba comer. Necesitaba tener techo. Necesitaba la seguridad básica para poder escribir sin desesperación.
Pero este libro—esta novela sobre propósito y fe y transformación—no la escribía para el mercado.
La escribía como quien ora. Como quien canta. Como quien ofrenda.
Y entonces tuvo una idea.
Una idea que, un año atrás, lo habría aterrado. Una idea que habría sido impensable. Pero que ahora, después de todo lo que había pasado, parecía perfecta.