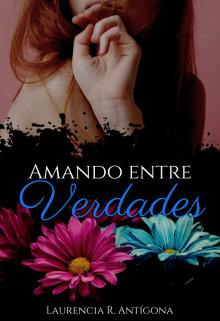Amando entre verdades [saga: Sin verdades – Libro #3]
*Capítulo uno: "¿Los conoces?"
El bullicio estridente causado por la detestable gente de su alrededor, que segundos antes perforó su cordura hasta llegar a las oscuras profundidades de sus tímpanos, pasó a una segunda instancia cuando la luz propia e intermitente con la que brillaba su alma, en constante discordancia con su desgarrado corazón de niña fugitiva, abandonó los buenos pensamientos que elucubraba en su cerebro, inocentes y tal vez, demasiados infantiles para una mujer de su edad. Quizá haber vivido tantos años bajo la protección de una burbuja irrompible, creada con un férreo material inventado por sus dos queridos tíos, produjo que ella fuera más minada que cualquier otra muchacha. A veces el mal no la rozaba y por ese mismo motivo, olvidó que en el mundo no todos portaban piel de ángel… algunas personas no eran completamente afables y compatible con la bondad.
La conocida belleza del espléndido y enorme lugar, se trasformó en una adversa situación, que no podía tornarse más incómoda para ambos jóvenes, desconfiados el uno del otro, como dos enemigos a punto de plantear una tregua para detener la lucha al menos por un minuto. La muchacha se preguntó la razón de aceptar almorzar con un hombre del que no tenía un buen concepto y por quien, obviamente, sentía un miedo excesivo y un pavor que llegaba a congelar cada una de sus terminaciones nerviosas, convirtiendo en hielo cualquier flor naciente que pudiese contener certidumbre para él. Aunque aprendió a soportar su presencia, seguía pareciéndole masoquismo mantener una excelente relación con aquel muchacho que nunca obtendría el más mínimo ápice de su amistad. Ella se removió inquieta mientras una amable camarera le acercaba el postre que pidió que le llevaran, por su parte, Henry únicamente disfrutaba de observarla disfrutar del helado de chocolate que pidió minutos antes. Le resultó por demás extraño avizorar con sus pecaminosos ojos a una mujer hacer algo tan inocuo con un dulce, al menos para él, que estaba acostumbrado a admirar escenas demasiado eróticas con el chocolate. Henry no era un santo que merecía una eternidad disfrutando de los placeres del paraíso, bebiendo un té con San Pedro, pero en momentos como aquel, recibía una tangible experiencia celestial. Realmente, él adoptó una actitud animalesca, bravía y un tanto desalmada con esa casta mujer, porque dudaba que algún hombre hubiese puesto un dedo o “algo más” sobre ella, y lo que debía hacer era mostrarse más honesto con lo que creía verdadero para él.
—Sabes —el silencio escalofriante y natural, nacido entre las profundidades de sus pupilas indiferentes, se rompió a causa de la desesperación mostrada en su hablar, era cómo si aquel muchacho estuviera necesitado de conversar con la mujer que tenía al frente suyo—, mi viejo ha cambiado mucho por ti —mencionó mirándola sin ningún tipo de expresión legible en sus facciones, aunque parecía imposible, Henry podía ser tan blanco como un papel vacío, pero sus palabras, expresaban demasiado. Su sinceridad fue un baldazo de agua fría que Yuu jamás pensó recibir—. Lo escuché hablando maravillas de ti junto con mi nana —agregó luciendo más casual que antes, siendo tan franco e irreal como de costumbre—. Al principio pensé que eras una zorra sin valor que se estaba revolcando con el idiota de Choi —se encogió de hombros por sus malas conclusiones, era obvio que era niña no había sido tocada por manos lujuriosas. No podía imaginársela gimiendo por el éxtasis propio de la pasión—, pero creo que es cierto el chiste de que eres media huérfana.
—Me trajiste aquí para ofenderme —inquirió ella, tras escuchar cada una de las palabras que pretendían ser amables. A ella no le engañaba su falsa amabilidad, al contrario, esa actitud recatada y soslayada era lo que más le molestaba de un hombre. Odiaba la falsedad y eso era algo que aprendió de su padre, de Zhou Mi—, creo que tú no me conoces para hablar así de mí —espetó dejando la diminuta cuchara sobre la servilleta y apretando los puños sobre la mesa—. No creas que me olvidé lo que me hiciste cuando estuve en tu casa —el solo recuerdo de sus manos serpenteando por su piel la incitaron a vomitar.
—Estoy arrepentido de lo que hice —y cierta parte de su corazón se castigaba por aquel deleznable comportamiento que ni en sus peores pesadillas repetiría, prefería cortarse una mano antes de abusar de una mujer. Soltó un suspiro—. Ese día estaba muy ebrio —explicó con un poco de vergüenza—, había consumido cosas muy extrañas en una fiesta. Además, estaba muy caliente, me enrollé con una mujer que terminó llevándome a mi muerte casi segura —sus ojos chocolates parpadearon y la señorita de cabellos rubios se sorprendió de que confesara su adicción tan abiertamente—. No estoy arrepentido de haber arruinado mi cerebro con esas tonterías, pero si me arrepiento de… —calló con prudencia, tratar el hecho con tacto era una prioridad en esa pequeña charla—. Yo no soy esa clase de hombre, haría cualquier cosa menos forzar a una mujer —aunque, para su desgracia, ya estaba hecho—. Ese acto es asqueroso —él, en la miserable inmundicia de sus pensamientos ennegrecidos con los pecados, todavía seguía dándole vueltas a lo que escuchó de niño.
La deslumbrante doncella proveniente de una fantasía alcohólica, de dorada cabellera, aromatizada con la fragancia de los dioses, que le regaló la calidez de sus profundos ojos azules semejantes al naufragio del mar, y ese rostro volátil que le regaló la sinceridad de una sonrisa que nunca antes recibió de otro ser viviente. Ella, con la suavidad de sus manos, le enseño que no todo era golpes duros de la vida. Esa mujer tan pura, que fue abusada, manchada, le hizo ver que todas las mujeres debían ser respetadas y conservadas fuera de la inmundicia… toda mujer pura y angelical. Él no quería ser un bastardo como aquel que la mancilló, un bastardo que curiosamente lo engendró junto con otra mujer que no valía la pena de nadie.