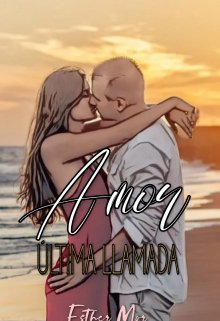Amor, última llamada
La boda y el silencio
Los días siguientes a la boda de Ali y Pol se me pasan lentos y en soledad. Sin mi hija, parezco perdida, sin saber muy bien qué hacer. Alicia me llamó al llegar a destino, una vez alojados. Y anoche me telefoneó otra vez. Se la oye tan feliz, que casi, mientras hablamos, se me contagia su alegría. Me tranquiliza escuchar su voz, ella es la única persona que mitiga la desazón que tengo dentro, en mi corazón.
Disfrutan de esos primeros días casados, el viaje de la luna de miel, en un entorno bellísimo. Ali dice que tengo que verlo algún día. Las sonrisas no se ven a través del teléfono, pero soy capaz de sentirlas en el temblor nervioso y entusiasta que se aprecia en su voz. “Algún día lo veré”, le contesto, lo más risueña que mis pocos ánimos me permiten fingir.
Me siento sola. El silencio reina en mi hogar.
El momento de volver a casa, tras la jornada laboral, es una prueba difícil de soportar. Esa fracción de segundo en la que la llave penetra la cerradura y gira, ese momento preciso, duele. Porque me recuerda que no escucharé, en un par de horas, esa misma puerta abriéndose para ella. Que otra vez mi cena será para una sola comensal. Que no voy a tener que pelear ni hacer concesiones para decidir el canal de la TV.
Estaba acostumbrada a tenerlos siempre cerca, como si en lugar de una hija, los hubiera tenido a ambos. Se ennoviaron muy jovencitos, apenas con diecisiete años empezaban una hermosa historia. Demasiado pronto para tener ese tipo de relación, según la opinión de los padres del novio. Y es posible que tuvieran razón, pero yo no podía estar de acuerdo.
Si algo aprendí de mi vivencia personal, es que no sabemos el tiempo que estaremos aquí. No hay forma de saber cuánto nos queda. Cada día compartido es un regalo que no se puede desperdiciar.
Jamás los incitaría a cometer una locura, pero tampoco era quién para negarles la opción de estar juntos, aun siendo su madre. Ni hoy, ni al principio. Supongo que por eso solían estar más en mi casa. Y quiero creer, también, que fue por la confianza con la que siempre traté y eduqué a mi hija, desde muy pequeña.
Entre recuerdos escondo la cabeza. Me resulta dura la nueva situación. Me acostumbraré. Y clave es crear nuevas rutinas. Eso me dijo Ali antes de coger el avión. Ella confía en mí. Es por ella que debo ir y mirar hacia adelante, por mucho temor que me despierte el cambio.
Mi prioridad siempre fue la familia. Cuando se rompió, aún me centré más en mi hija. Esa pequeña no podía sufrir la pérdida que yo había sufrido. No me perdonaría jamás que sintiera la falta de su padre. Lo mantendría vivo en mi memoria y en la suya. Ali era tan pequeña que, sin las fotografías y mis anécdotas, le sería imposible recordarlo. Y, por supuesto, no permitiría que sintiera el dolor que había arrasado conmigo.
Siento mi vida vuelta del revés, en un hogar demasiado grande para mi sola, perdida en mis sentimientos. Un lugar que apenas parece un hogar, sin miembros. Solo yo.
Miro el vídeo de mi propia boda, parando las imágenes que más recuerdos me traen. Las fotos de mi efímero amor. Paso las páginas de los álbumes de fotos acariciando cada detalle con la yema de los dedos. Sin tener ni idea de cómo enfrentarme a un día más sin su motor. Me dejo arrastrar por la tristeza, sin nadie por quien disimular ante el espejo de mi alma.
Los ojos se llenan de lágrimas, una vez más. Si estuviera aquí mi pequeña, ya me habría arrancado de entre las manos las fotografías a las que tanto me aferro. Me obligaría a levantarme, a lavarme la cara y enfrentarme a mi destino. Pero como ella no está aquí, puedo revolcarme en mi malestar y llorar por mi mala suerte en la vida. Sollozar a mi antojo preguntando qué hice, tan terrible en otra vida, que me trajo esta desgracia.
¿De qué malvado hecho me acusa el karma para merecer el peor castigo? Sin duda, el macabro destino que me provocó esta pérdida tan enorme se tiene que deber a algo atroz, tremendo, para merecer tan desmesurado pago.
Me duermo entre lamentos, soñando sus labios sobre los míos, su calor recordado en mi cuerpo por siempre y para siempre. Con la manta del sofá sobre las piernas y la televisión encendida. Emite un estúpido programa al que no presto atención, pues no me interesa.
Me queda como única alternativa soñar sus besos, añorar el tacto de sus dedos, tristes por su evocación mis labios, piel y alma entera.