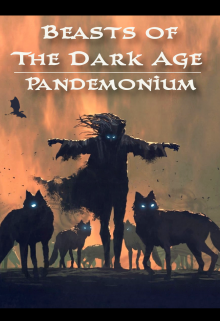Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Dranova
Bajo nubes inquietas se elevaban cumbres de montañas que atendían desde las alturas a una vasta región dominada, en su justa medida, por la rigurosa naturaleza salvaje. Inescrutables bosques, con más leyendas que árboles, parecían alzarse también altos y fuertes hasta los confines del mundo. En las entrañas de su más pura esencia, una infinidad de ríos y arroyos de aguas tan claras como el cielo mismo discurrían a placer y daban de beber a la vida. Aquellas mismas fuentes de sustento que alguna vez se vieron teñidas por la sangre y el ímpetu brutal de valientes e implacables guerreros de la antigüedad.
Los humanos, en su afán por explorar, crear y dominar, moldearon con su vil danza de muerte esta hermosa tierra, para saciarse de la tan perdurable codicia y desquiciada ira que ha reinado sobre ellos desde el inicio de los tiempos. Cada hombre, mujer y niño, ante un peligroso mundo que los asediaba, intentó refugiarse del miedo inconmensurable a lo desconocido, buscando una contestación y un sentido a sus vidas en las creencias que sus ancestros defendían con acero y fervor como verdades ortodoxas.
Durante casi seiscientos años, las diferencias y la intolerancia entre las tribus guerreras que habitaban esta tierra de nadie acarrearon batallas asiduas entre pueblos, que solo dejaban ruina a su paso e incontables muertes para cada bando. ¿Su justificación? Obtener riquezas, mayor poder y tierras para gobernar. Las ideologías de los más fuertes sobrevivieron para afianzarse poco después como «la verdad única entre los pueblos del hombre». Aquellos que sucumbieron ante el yugo de sus conquistadores, se vieron en la obligación de aceptar como creencias incuestionables la manera en la que estos veían fielmente al mundo que los rodeaba; de lo contrario morían de formas que los dioses susurrantes del enemigo consideraran meritoria de su incredulidad.
Hacia el siglo IV del Calendario Occidental, en tiempos más sencillos y salvajes, este extenso territorio en el vientre del Continente del Ocaso era mucho más que un desordenado amasijo de pequeñas tribus que guerreaban sin descanso por la balanza del poder. En eras de beligerancia previas a la Cruz, la humanidad no era el único habitante de este variopinto paraje. Según el saber de los antiguos, una inmensidad de fascinantes criaturas vivía y moría junto al hombre. Casi todas representaban una amenaza acérrima, aunque eventual. Pocas tan dóciles como para consentir el acercamiento de los más curiosos a maravillarse con su majestuosidad generosa; la mayoría, hostiles y tan letales que podían masacrar a una milicia entera por sí solas.
Con el pasar de las generaciones, «la racionalidad comenzó a ganarle terreno a la furia iracunda». Una verdad a medias dejada por escrito por historiadores convencidos, deslumbrados de sus propias circunstancias e incapaces de prever el futuro. Aunque cierto fue que las confrontaciones se aminoraron, una vez ciertos dogmas venidos de ultramar calaron hondo en los corazones y las mentes de la muchedumbre.
Los cinco grandes señores feudales de las Casas Liongborth, Aulsebrook, Sheldrake, Arrowsmith y Ridpell se habían consolidado como las familias más poderosas de la región que posteriormente se unificaría en un reino conocido como Dranova. Los roces y los ceños de división persistieron, nutridos del rencor y del recuerdo de tantas vidas dilapidadas, pese a la aparente prosperidad que sucedía de manera habitual. Para entonces, cada uno de estos pequeños feudos se encontraban bajo un mismo yugo, a merced de la autoridad del arma más poderosa que había existido hasta la fecha: el culto y la fascinación como fanáticos hacia una misma causa.
Los humanos, aún con sus demás desigualdades y conflictos, se aliaron para combatir en contra de toda aquella criatura que discrepara de sus nuevas, pero arraigadas ideologías, denominándolas así, como engendros cuyas simples existencias era un incómodo desprecio hacia sus valores divinos. Fue así como renunciaron a matarse entre los de su tipo, para levantar las armas hacia otros.
En algún momento de la historia, estos cinco jóvenes feudos se vieron en la obligación de compartir sus tierras junto a un innúmero de criaturas de toda índole, común y fantástica. Entre ellas yacían los aberrantes lucifersons de Wickedforest, los orgullosos centauros de las llanuras del oeste, los pacíficos anthrovulpes de las riveras del sur y los amedrentadores dragones de Black Mountains. Poseían razonamiento y algunos la capacidad del habla, al igual que los humanos, quienes se creían el centro de toda la Creación.
Pero a punta de desgracias, la humanidad comprendió que no todos los animales se doblegarían como ganado ante sus creencias y poderío. La Casa de los Ridpell fue la precursora de una irracional tendencia que desembocaría en la extinción de muchas de estas criaturas «monstruosas» que sin tregua amenazaban con devastar las tierras que por derecho afirmaban pertenecerles. En cuestión de pocas décadas, un esplendor bárbaro disfrazado tras la máscara de un fanatismo abismal transcendió en una masa incalculable de adeptos que dieron sus últimos respiros en mitad de un despliegue de violencia. Sin más justificación que preservar su fe inmaculada y la prosperidad de sus iguales.
Los seres fantásticos fueron siendo liquidados uno a uno, dando así, comienzo al cruento ocaso de su gloria efímera. La raza de los ave fénix, las ninfas, los leprechauns, los metalicántropos y muchas otras, vivieron sus últimos destellos de luz en una devastadora guerra que jamás ansiaron. Los nombres y aspecto de gran parte de estos se perdieron en el olvido y la inmensidad abrumadora del paso del tiempo. Tan solo un número insignificante logró oponerse a la puesta de sol de su legado. Algunas huyeron y otras tantas se escondieron, pero absolutamente todas sufrieron la faceta más oscura de la potestad humana. Y a pesar de que aún se conserven vestigios del estupor mítico del antiguo mundo, ha pasado a considerarse una nimiedad irreversible. Lo que alguna vez hubo sido el resplandor de una brillante estrella en el firmamento, entonces no era más que el débil brillo de un cirio que oscilaba con desvanecerse por la brisa.