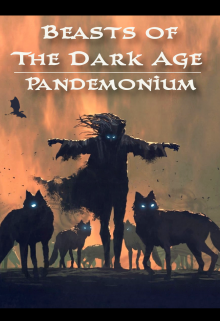Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Alice I
Alice Liongborth; Alice Marshall de nacimiento, se vio obligada a recordarse.
La Reina lucía un vestido de seda blanca de mangas cortas, con una veintena de pequeños diamantes cosidos sobre el pecho, mientras una gargantilla de pedrería con un enorme y llamativo jade en su centro le ribeteaba el cuello. Una redecilla de algodón bordado con hilos de plata aprensaba toda su larga caballera de almíbar, con la sola excepción de dos mechones que le caían rizados por sobre los hombros. Sus ojos eran del dulce color de la miel, pero su mirada era casi siempre tan acida como la sidra misma.
Se retiró del espejo, permitiéndose un último segundo de rabiar por la indignación.
Hacía un cuarto de hora que había estado recorriendo el baluarte para hacer frente una vez más a la pasividad e indulgencia de su señor esposo. A paso inquieto se había retirado de sus aposentos, cuando ser Robert Vasíliev, noveno espadachín platinado y su confidente más leal, tuvo la decencia de informarle acerca de lo que había acontecido en la audiencia del Rey.
— Alteza, el Rey ha decido tender la mano al Konungr — dijo el caballero en su momento. —. Tal parece que la encomienda que le fue otorgada al Intendente Mayor era algo más que reabrir unas cuantas rutas mercantiles. Tiene pensado forjar un pacto comercial, esperando que a futuro devenga en una posible una alianza.
Dos espadachines platinados, ser Matthew Claremont y ser Agnar Ramsey, le abrieron las puertas de la Sala del Consejo desde fuera cuando la vieron llegar. Ambos hombres practicaron una rígida reverencia, a causa de sus armaduras de cuerpo completo. Mientras pasaba a través de ellos, las puntas de sus lanzas en lo alto arrancaron destellos del sol que irrumpía desde las ventanas. El mal augurio de la hoja platinada le cayó encima a Alice como un rayo, sin dejar de sentirse a salvo y sin que le resultara molesto.
Desde que tuviera uso de razón, había conservado ojos inquietos para atender el peligro. Permaneciera latente o no. Y pese a que, en ocasiones, en realidad no existiese.
Alice era una mujer cuyo carácter suspicaz la desviaba regularmente a la paranoia. Tal era su discreción y recelo hacia todos aquellos que no fuesen de su misma sangre, que había llegado a escudriñar con recato a cada noble y criado que se paseaba por los mismos pasillos que ella y sus amados hijos, hasta llegada la hora de presenciar el cumplimiento de sus votos de obediencia.
Ser Robert Vasíliev era una de las pocas personas a las que había concedido el excéntrico honor de su confianza, aunque solía irse con cuidado en cada oportunidad.
Los otros dos cerraron la puerta doble tras su paso.
Cuando la Reina hubo bajado los escalones tras la entrada, la Sala del Consejo se extendía ante ella con su excelencia habitual sobre suelo impecable de mármol. Delante del amplio mirador de la terraza, una docena de robustas sillas acojinadas yacían dispuestas y orientadas a cada lado del rectángulo alargado que era la mesa de ébano. Arrellanados se encontraban la Corte del Rey, con sus numerosos cortesanos adentrados en la vejez riendo, charlando y bebiendo del vino blanco que se servía en copas de oro enjoyado.
Lord Edward Stanford, apoyado a la mesa junto a la presidencia de Leonor a su izquierda, fue el primero en dejar de lado las risas y levantarse de su asiento para recibirla como era debidamente requerido. De los doce hombres en la mesa, era el más joven y el único que no hacía gala de sobrepeso en cada festín.
— Su Alteza — La elogió, inclinándose un poco hacia delante, aunque una sonrisa suya fuera suficiente reverencia —. Siempre es un placer tenerla con nosotros.
El resto de la corte de criados hizo lo propio, y enseguida se acomodaron en sus asientos. Y mientras el Rey revolvía el vino en su copa y fingía olisquear su aroma, la Reina hizo para atrás la única silla libre y opuesta a la presidencia, y se dejó caer suavemente sobre ella.
— Si tanto es un placer para vosotros, deberíais comunicarme más a menudo respecto a estas reuniones — Se obligó a sonar más risueña de lo que aparentaba a simple vista. —. Bien sabéis que no hay mucho que pueda hacer desde mis aposentos. — Su esposo finalmente se dignó a verla con un gesto sinvergüenza de su rostro bien aseado y rasurado. Al menos aquello último era de lo poco que hacía bien.
— Su Alteza — Salvo por lord Thomas Worthington, todos los hombres habían tomado asiento. —, me siento obligado a admitir que en algún momento de mi travesía a costas extranjeras no solo temí por no volver a disfrutar de la comodidad y elegancia de este baluarte y el servicio de mi Rey, sino también de no poder ver una vez más vuestra admirable belleza.
Alice tan solo asintió, y echó un vistazo rápido a los rostros de cada cortesano. La jovialidad con la que los hombres dialogaran se había esfumado casi por completo y sido remplazada por una leve tensión en su intercambio de miradas.
« Tantos asientos — pensó ella. —. Tantos puestos menores. Aún puedo recordar cuando solo era el Rey, el Consejero y un par más los que se sentaban en esta habitación para gobernar y no para reír. Los días en el que un verdadero Rey se sentaba en el trono parecen muy lejanos… Quince años y contando. » No porque la suma de cargos hiciera de la administración algo más competente, sino por simple indolencia a ejercer sus compromisos como Rey.