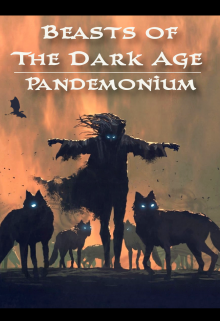Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Anhelo Irracional
La celda era un chiquero, una pocilga en todo su incierto esplendor de inmundicia. El ambiente era gris y húmedo, inundado por un insufrible olor a orina de alguna clase de animal. Y la única fuente de luz provenía de una minúscula ventanilla con barrotes de acero oxidado, situada tan alta, que incluso con su extraordinaria estatura, no llegaba a rozarla con la punta de sus dedos.
Tenía los nudillos y los antebrazos en carne viva; hinchados y sangrantes. Las manos le ardían más allá de las heridas, ya que un fuego incontrolable aún corría por sus venas. Había golpeado las frías paredes del calabazo, desde que lo hubieron arrojado dentro, en arranques de furia que iban y venían sin abandonarlo del todo. El dolor era cruel y desmedido, pero no llegaba a compararse con la vergüenza, con la humillación de la derrota ante la mirada de tantísimas personas.
¿Se habían reído de él? No estaba del todo seguro. El sucio golpe lo había dejado aturdido, y la rabia que vino poco después acabó por cegarlo. Para cuando entró de nuevo en sus cabales, se lo llevaban fuera de la arena, lejos de la vista y los aplausos de unos espectadores que ya no lo ensalzaban a él.
Aunque cierto era que, no faltó quien lo abuchara en su efímera victoria, en su momento más glorioso, cuando la puta rubia se encontraba tendida en el suelo.
Maldita fuera su mala suerte. Si ganaba era para muchos una barbaridad, un cobarde que peleaba contra una mujer; si perdía era una vergüenza, el hazmerrír que caía derrotado contra una mujer. ¿Qué otra cosa podía hacer si no vencer? Soñaba, ansiaba y necesitaba ese torneo. Se había apuntado en busca de un minuto de gloria, de renombre y un poco de honra. El Ariete, el que se codeaba con caballeros platinados; el que se había mantenido firme ante ser Konash; aquel que atraía las miradas de doncellas de buen ver; el Ariete, aquel cuyo nombre sonaba y viviría en el habla popular como un gran guerrero…
En aquel momento solo quería que se olvidaran de su nombre, de sus acciones, todo el que lo hubiera presenciado. Porque él nunca podría. Aquel truco barato con el escudo se había llevado su sonrisa triunfante y unos cuantos dientes. Se pasó la lengua una vez más por las encías, donde aún bailaba el sabor de la espesa sangre. No podía regresar el tiempo atrás para recupéralos ni tampoco le volverían a crecer, al igual que su antigua dignidad sin mella.
¿Cómo iba a ganarle a él una mujer?
La espada sobre su cuello y todo habría terminado allí. Era tan sencillo como eso.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo había hecho?
— Grandísimo hijo de puta. Imbécil. Es-escoria. — La mandíbula resquebrajada le atizaba un ramalazo, cada vez que abría la boca.
En vez de eso, se hubo girado a las gradas, en busca de alguna aclamación.
Los grilletes en sus tobillos y las cadenas que ceñían sus muñecas una contra la otra, eran un símbolo crudo e injurioso de su degradación. Los ropajes de lana marrón que le habían proporcionado, al usurparlo de sus pertenencias, estaban andrajosos, mugrientos. La pierna derecha a medio tratar le punzaba horriblemente, allí donde la flecha del condenado Nathan Hengist le había atravesado la parte inferior de su pantorrilla.
Hubo sido también Nathan, Comandante de la Guardia de la Ciudad, una de las miles de cabezas que observaron, con ojos embriagados de gozo, el «risible final de tan infame guerrero», según había escuchado decir de sus labios. Lo había presentado personalmente ante el juicio de Su Majestad en donde la corte del Rey y la audiencia de los señores menores dictaron sentencia y lo despojaron de todo lo que poseía hasta entonces: de las tierras de cultivo que heredase de su familia, del poco oro que había ganado, y por supuesto, de la armadura bien confeccionada de hierro negro laminado. En ausencia del monarca, a lord Edward se le hubo concedido el honor de imponer la justicia del Rey y lo castigó a sesenta días, con sus noches, en la más roñosa celda que hubiera en la ciudad. «Una clemente decisión para tan innoble guerrero de escrúpulos inciertos», se había dignado a escupirle la Reina en aquella ocasión.
— ¡Maldita seas, Atenea! — rugió por quinta vez en la noche, poco antes de arrojar al suelo un salivazo entremezclado con sangre. — Maldito sea el Rey — susurró. —. Escupo sobre vosotros y sobre esas leyes de mierda.
¿Cuántos días tendría que pasar en aquel agujero antes de que lo vinieran a rescatar? Era apenas su primera noche confinado en aislamiento y ya se encontraba imperado por la desesperación de salir libre, dominado por aquella locura e impotencia que, tarde o temprano, terminaba abatiendo hasta la más fuerte de las mentes y convertía a un hombre en poco más que un mal viviente amasijo. Impaciente, resentido e iracundo, cojeaba de un lado a otro sin lugar a donde ir y sin nada para hacer, mientras lanzaba resonantes blasfemias y puñetazos a diestra y siniestra. El recuerdo de los abucheos del público, de las miradas desdeñosas de los señores, del desprecio y la comida que una multitud le arrojó por el simple hecho de llevar cadenas, y de la insolencia de Atenea, sobre todo ella, inundaban cada uno de sus pensamientos y sacaba a flote sus más profundos deseos de venganza.
Se encontraban vacíos el resto de los casi cuarenta calabozos del cuartel de la Guardia de la Ciudad, por lo que únicamente el eco respondía de vuelta a sus alaridos. Cuando el Ariete conseguía callarse unos segundos, el silencio que lo envolvía se tornaba demasiado triste y abrumador. La sangre le hervía con más furia cada vez, tanto que juraba escucharla borbotear a altura de las sienes; ardía en deseos de estampar las cabezas de Nathan y Atenea contra la pared por malditos y desvergonzados.