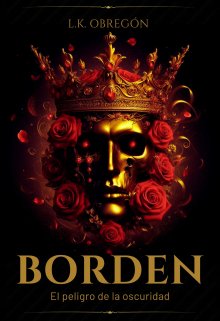Borden
Capítulo 8.
LA NOCHE DE LA HOGUERA
Stacey
El día había empezado como de costumbre, con los rayos del sol un poco ocultos y la neblina baja ocultando gran parte del bosque frio que estaba detrás de mi casa. El frio se colaba por debajo de las puertas y se instalaba en cada rincón haciendo temblar a las dos únicas personas que vivíamos ahí: mi madre y yo.
Me pregunté entonces si siempre había sido así, si siempre habíamos estado solo las dos, pero luego recordaba que en algún punto de mi vida habíamos vivido con mi padre a quien apenas y recordaba. En mi cabeza se mantenían instalado unos ojos muy parecidos a los de mi madre, ojos cafés con leves brillos verdosos, también lo recordaba con una presencia fuerte e imponente, pero además de eso, no tenía nada más.
Ni una sonrisa, ni un pequeño momento en el parque, ni una canción que me hiciera recordarlo. La vida con amnesia disociativa solía ser muchas veces gris, en un momento un recuerdo se te venía a la cabeza, y luego no sabías si era real o simplemente era un escenario creado para protegerte. Desde que tenía memoria era así, y me dolía no poder tener recuerdos que deberían ser míos.
Suspiré, observando como las personas salían de sus casas con decoraciones en las manos, iban de un lado a otro, guindando las banderas del pueblo, guindado globos, repartiendo dulces y café en honor al día celebre que era el 24 de septiembre: el día de la fundación de Grier. Siempre se había sentido extraño para mi desde que había llegado a este pueblo, la vibra era pesada y el viento hacia mover las hojas de los árboles de manera frágil y agónica. Como si ese día el pueblo supiera la oscuridad a la que siempre Grier había estado sometido.
Quería pensar que era así por su historia; cientos de latinos asesinados en la lucha por salvaguardar estas tierras y, sin embargo, el viento parecía susurrar: es mucho peor y sigue con nosotros.
—Stacey, ¿puedes salir a repartir café a tus vecinos? — cortó mi madre mis pensamientos. Se hallaba en la cocina, con una bandeja llena de tasitas de café y una tetera— por favor, yo debo terminar el pastel.
Asentí agarrando la bandeja en mis manos, el olor del líquido marrón se instaló enseguida en mis fosas nasales y quise beber un sorbo de la deliciosa bebida. Al salir, mis vecinos estaban colgando una bandera roja junto a su puerta, reparé entonces en que todas las casas de esa calle estaban así, banderas rojas con el escudo del pueblo en dorado, banderines del mismo color en las motos y carros, y alegría, mucha alegría.
Parecía que se habían olvidado de que apenas hacia una semana el pueblo estaba complemente consternado por los asesinatos y la aparición de Carter; ya no había aflicción, ni miedo, solo música y vítores.
—¿Quieren café? — les pregunte instalando la bandeja en una mesita que se hallaba llena de dulces. Algunos asintieron, muchos otros que iban pasando se detuvieron— está caliente pero delicioso, mi madre es una buena cocinera.
Sonreí a pesar de todo, aun cuando en mi cabeza estaba decidiendo como podría salir de casa sin que mi madre supiera que iba a asistir a la hoguera. Mientras regalaba café pensé que simplemente no me importaba, ella sabía que algo estaba ocurriendo, y yo iría a comprobar qué era eso.
Después de conversar un poco más me adentré en casa, donde mi madre permanecía en su habitación y la vela que habíamos encendido estaba derretida sobre la madera de la mesa. Estuve todo el día acurrucada en el sillón frente a la bandera, dejando que la brisa fría diera con mi cuerpo y fuera congelando poco a poco la idea de ir a la hoguera que empezó a rondar por mi cabeza en dolorosos susurros que simplemente me alentaban a ir y confirmar las palabras de Carter. Solo me empujaban a que saliera de mi casa y caminara a la hoguera.
Quise esperar para que la sensación desapareciera, pero solo se hizo más fuerte, punzante en la boca de mi estómago, producía náuseas y amenazaba con hacerme vomitar. Empecé a sentirme ansiosa y movía rápidamente mi pie contra el suelo. Los latidos de mi corazón eran rápidos.
Afuera, los árboles se movían con el viento y las banderas junto a ellos, las calles empezaban a quedarse solas porque la gente ya empezaba a ir a la plaza y el silencio iba siendo cada vez mayor, incluso susurraba poniéndome a temblar. Al final, con muy poca determinación en realidad, terminé buscando mi abrigo, lo pasé por mis brazos mientras observaba el reloj que en ese momento marcaba las ocho y media de la noche.
Caminé en dirección a la puerta con la intención de irme.
Al salir a la calle, el viento frio dio de lleno con mi cuerpo envuelto en aquel abrigo, las manos parecieron recibir más el impacto, pues recibí la orden de mi cerebro para esconderlas rápidamente en los bolsillos del abrigo. Suspiré, mirando la desolada calle por la que iba en ese momento. Las casas permanecían cerradas, las luces como siempre, eran tenues y no era mucho lo que alumbraban, y el silencio era quizá lo más perturbador en aquel momento. Se burlaba de las personas, de mí, e incluso se burlaba de los muertos que ya no nos acompañaban, y susurraba:
«Ilusos»
Quizá era porque incluso después de haber estados sumidos en el terror y en aquella ahogante oscuridad, ahora permanecían todos reunidos en la plaza del pueblo, vitoreando, gritando y celebrando que una persona que ha mantenido el pueblo muerto y casi en ruinas la última década apareciera.
En definitiva, éramos ilusos. El silencio tenía razón.
«El silencio siempre tenía la razón»
Las personas se hallaban eufóricas y mirándolas ahora, ahí en medio del pueblo, sonrientes y felices, era imposible pensar que días atrás habían asesinado a jóvenes inocentes, e incluso, al médico más conocido en el pueblo frente de sus ojos.
#2841 en Thriller
#1453 en Misterio
#1125 en Suspenso
misterio amistad secretos, politica reinos poder, romance hermanos discordia secretos
Editado: 12.09.2024