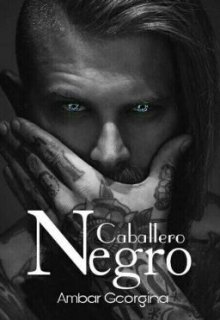Caballero Negro
Prólogo
Londres, Septiembre de 1778.
Caí vencido sobre el heno. Mis extremidades magulladas temblaban y dolían pero nada dolía más que no saber sobre ella. Mi preocupación ya había sobrepasado los límites de mi cordura y poco a poco me estaba volviendo paranoico, desesperado y mis uñas estaban por desaparecer.
La celda oscura y fría solo me gritaba a cada momento que estaba solo, que estaba en problemas y que quizás nunca más podría volver con mi familia sin embargo, ese no era el mayor de mis problemas, el gran problema era ella…, Mara, la amaba y sentía que moría cuando mi mente se iba a mis peores pesadillas. Desde que las bestias enormes con mandíbula prominente y colmillos sobresalidos nos descubrieron, supe qué no la volvería a ver y también supe que mi vida había acabado.
¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo no me fijé que estábamos en terreno peligroso? Yo le había prometido a Mara que la protegería y que me encargaría de que no nos descubrieran pero al parecer el destino quiso que fuera así.
Yo estaba dispuesto a entregar mi vida, ya sea que me matasen o me esclavizasen, daría lo que fuera para que ella estuviera a salvo, para que no le hagan daño pero yo no había tenido oportunidad de pedir piedad porque nadie había entrado a esta celda, nadie había venido a ver si el sucio humano seguía con vida y ya habían pasado un par de días desde que las bestias nos habían encontrado, lo sabía porque en la celda se encontraba una pequeña rendija, podía darme el diminuto lujo de saber cuándo anochecía y cuando amanecía.
Unos gruñidos provinieron del otro lado de la puerta, siempre eran gruñidos, como si así estuviesen charlando. Eran las bestias o más bien, Orcos y creo que en el fondo siempre supe lo que eran; en el pueblo del que provengo la gente murmuraba sobre los Orcos, que los habían visto merodeando por los bosques pero nadie era tan valiente como para adentrarse a averiguarlo, ni siquiera eran tan valientes como para creer en su existencia y así era mejor porque ellos eran salvajes, se contaba que comían humanos y que no hablaban. Me gustaría salir de aquí y contarles a todos lo que he visto, contar que aquellas bestias sin escrúpulos existen y que son tan terroríficos como en los cuentos pero como dicen por ahí; nadie vive para contar lo que hay en lo profundo del bosque. Y yo no sería la excepción.
Los fierros se oyeron cuando alguien los movió con brutalidad, la puerta tembló y luego se abrió. Yo retrocedí en el suelo, arrastrándome, aunque mis brazos estuvieran a punto de caer inertes a cada lado de mi cuerpo. Estaba asustado y no era para menos porque dos Orcos entraron a mi celda, detrás de su armadura se podía apreciar los harapos de ropa que traían encima pero eso no los hacía ver menos atemorizantes. Ambos Orcos se pusieron a cada de la puerta y en sus manos tenían dos grandes trozos de madera y en ellos veía el metal puntiagudo que los cubría.
Sus armas.
Ellos vinieron a matarme.
Después de ellos entró una mujer que vestía un vestido de color negro, muy parecido a los que llevaba Mara cada vez que nos veíamos.
La tristeza dio una punzada a mi corazón.
La mujer era indudablemente hermosa con su cabellera oscura que llegaba a la mitad de su torso, su piel como de cobre me dio a entender que ella no era de la realeza, y que mucho menos era elfa. Ella llevaba una sonrisa salvaje pintada en sus labios y su mirada chispeaba con algo que no reconocí.
Meneó su cabello oscuro y lentamente dio un par de pasos más cerca de mí pero en esta ocasión yo no me alejé porque parecía que ella no tenía intenciones de atacarme, además, mis brazos ya no daban para más. De todos modos, yo ya no podía dar pelea.
¿A dónde escaparía con dos orcos custodiando la puerta? No contaba con oportunidad. Estaba muerto.
Ella se acuclilló delante de mí y acarició mi cabello como si se tratase de fina seda. Las lágrimas amenazaron con salir a mares cuando el recuerdo de los cabellos dorados de Mara entre mis dedos me embargó. La sonrisa de esta mujer estaba llena de tristeza y eso me llevó a las tantas despedidas que Mara me daba con aquella misma sonrisa.
La mujer me miraba con real tristeza.
- El Rey ya ha dado su veredicto para ti, humano —me dijo la mujer sin quitar su castaña mirada de la mía— Él aún tiene la tristeza encima por la pérdida de la princesa pero al fin…
Palidecí.
Sentí que mi corazón dejó de palpitar y los temblores de mi cuerpo no pararon cuando dejé salir las lágrimas que ya tenía acumuladas en mis ojos. Sollocé, grité y maldije entre dientes una y otra vez. El dolor que se instaló en mi pecho fue demasiado grande como para soportarlo un simple humano como yo. Lo que había hecho mal era amar a una elfa que claramente no era para mí, supe, desde siempre, que estaba prohibido pero ninguno de los pudo resistirse a tal peligro y ahora, por nuestro pecado, por amarnos tanto estábamos pagando y ella ya había pagado con su vida.