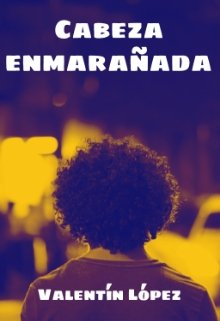cabeza enmarañada
Alguien en las antípodas del orbe
Para ir a la universidad donde estudiaba, instalada en un antiguo convento agustino, debía andar al amanecer unos kilómetros de terracería desde nuestra finca hasta la carretera. Por entonces, estaba por cumplir un año y medio en esas condiciones. De pie en el acotamiento, a veces aguardaba con impaciencia y a veces me aletargaba a la espera del autobús.
Un sábado después de clases, tuve que hacer un trámite escolar en línea desde el centro de cómputo de la universidad. Tenía laptop, pero no línea telefónica ni servicio de internet en casa. Así que, antes de emprender mi viaje de regreso, decidí quedarme en la solitaria sala, una estancia abovedada con vistas al jardín del claustro a través de las ventanas abiertas. El plantel había creado un chat grupal para consultas técnicas y administrativas en caso de aprietos durante nuestras gestiones estudiantiles. Por lo tanto abrí el servicio de mensajería global de Microsoft. Una cuenta estaba activa y, antes de cerrarla para ingresar a la mía, se desplegó en la pantalla la ventana de una conversación.
«Hola», escribió alguien. «¿Quién eres?»
Escudriñé en busca de datos sobre su personalidad. El avatar era una silueta en una postura de yoga y el nickname, Yoganidra. De modo que no decía gran cosa de sí mismo, salvo tal vez un gusto por la meditación y por un estilo de vida saludable.
«Hola», escribí yo a mi vez, evasivo. «¿Quién eres tú?»
También hizo caso omiso a mi interrogación.
Tenía dos opciones: cerrar de inmediato la cuenta que no era mía o compartir con mi interlocutor por qué estábamos hablando, respectivamente, con un desconocido. Me remitió unos puntos suspensivos, indicando que estaba sopesando una respuesta.
«¿Eres Miau?»
«Miau» era el nickname de la cuenta olvidada sin cerrar. Era difícil discernir su filiación: el avatar era un gato con moño, pero el mensaje personal sugería que la cuenta pertenecía a una chica. Decía algo como: «Quisiera ponerme en tus zapatos, pero son feos y corrientes».
«¿Miau es tu contacto?», pregunté y, tras un momento, abatí la ventana para avanzar en mi trámite.
«¿Dónde estás?»
Su interrogación hizo saltar la ventana en la pantalla. Contesté:
«En Oodix.
»¿Y tú?»
«¿Oodix?»
Lo repitió como si le hubiera dicho que estaba en Tombuctú. Demoró un momento, como si buscara mi ubicación en Maps.
«¿En México?»
«Sí».
Le insistí:
«¿Dónde estás tú?»
«En Madrás.
»En la India».
Me dio la sensación de que la persona al otro lado del chat estaba desconcertada. Ahora es común conocer en redes sociales a gente de todas partes del mundo; pero en el 2008 esas mismas redes sociales estaban apenas en su etapa de gestación o expansión y, si ya entonces se daban bastantes casos como el que describo, seguro que eso no era lo usual.
No obstante, se me ocurrió que podrían estar tomándome el pelo. Hice una prueba para descartarlo y, mientras preguntaba al buscador de Google la diferencia de horario, pregunté:
«¿Qué hora es allá?
»¿No es de madrugada?»
Sus respuestas se fueron sucediendo:
«Está por amanecer.
»¿Y donde tú estás?
»¿Ya oscureció?»
Levanté la vista y vi por una ventana la luz que caía de soslayo en el claustro.
«Aún no».
Luego, también consecutivamente, escribí:
«¿Estudias?
»¿Trabajas?
»¿Por eso es que madrugas?»
Entonces, renuente al principio, me fue compartiendo detalles de su vida. Sus descripciones eran más bien parcas, pero en mi imaginación se pintaban de abigarrados colores y se tramaban con la urdimbre de exóticas fabulaciones. Me dijo que su padre, restaurador de monumentos históricos, era un inglés nacido en la India casado con una mujer hindú nacida en Inglaterra. La había conocido en un curso de la Universidad de Bombay, su alma mater.
«Desde que yo me acuerdo, toda mi vida ha trabajado en proyectos de restauración y eso nos ha obligado a vivir en distintos lugares de la India».
Recuerdo vívidamente que me describió algunas de las rarezas de ciudades como Benarés y Bundi.
«Varanasi», tengo presente que así escribió el nombre de la primera de ellas. «Es una populosa ciudad sagrada de la India, a orillas del Ganges, donde la gente va a bañarse en el insalubre lecho para purificarse de sus pecados, e incinera a sus difuntos en piras mortuorias prendidas sobre las aguas. Ves muchos enfermos y moribundos por la creencia de que si mueres en esa ciudad, te liberas de la rueda de las reencarnaciones. En las inmediaciones del río abundan los monjes, yoguis y santones de todo tipo, profusamente barbudos, pintados y ataviados con vivos colores. Son tantos que tú los ves y casi no les das importancia, pero mi padre dice que casi cada ademán o cada gesticulación que les veas hacer, es un gesto con significado… un rito».
#14547 en Novela romántica
#2730 en Joven Adulto
amor amistad juvenil, romance aventura drama, familia duelo pasado
Editado: 11.03.2023