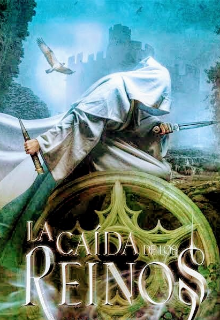Caida de los reinos
Capitulo 3 - Parte 2
La princesa tenía la tez pálida y una larga cabellera negra que, cuando no la
recogía en un moño, le caía hasta la cintura en ondas suaves. Sus ojos eran azules, del
color del cielo despejado, y sus labios carnosos tenían un color rosado natural. Lucía
Eva Damora era la chica más hermosa de todo Limeros, sin excepción alguna.
De pronto, la copa que Magnus apretaba en la mano estalló y los cristales le
cortaron la palma. Soltó una maldición y agarró una servilleta para restañar la sangre
mientras lady Sofía y su esposo Lenardo le miraban con expresión de alarma, como si
aquel repentino estallido hubiera sido provocado por su cháchara de pretendientes y
asesinatos.
No era así.
Estúpido…
Ese era el pensamiento que reflejaba el rostro de su padre, a quien la escena no
había pasado inadvertida. Su madre, la reina Althea, sentada a la izquierda del rey,
también se había dado cuenta y lo observaba con ojos gélidos. Magnus apartó de
inmediato la vista y continuó hablando con la mujer que tenía al lado.
Su padre, en cambio, no despegó la mirada de él. Parecía avergonzarse de estar en
la misma sala que el torpe e insolente príncipe Magnus, heredero del trono.
Heredero… de momento, pensó con amargura tras echarle un vistazo a Tobías, la
mano derecha del rey.
Magnus se preguntaba a menudo si su padre le mostraría su aprobación alguna
vez. Habría debido mostrarse agradecido porque le hubiera invitado a aquella
celebración, pero no había sido por aprecio: Gaius quería aparentar que la familia real
de Limeros estaba muy unida, ahora y siempre.
Era tan gracioso…
Magnus podría haber abandonado las frías y grises tierras de Limeros para
explorar los reinos exóticos que había más allá del mar de Plata. Sin embargo, había
algo que le retenía allí a pesar de que estaba a punto de cumplir dieciocho años.
—¡Magnus! —Lucía se acercó corriendo y se arrodilló a su lado, inquieta—.
¡Estás herido!
—No es nada —replicó, tenso—. Solo ha sido un rasguño.
Su hermana frunció el ceño al ver la sangre que había empapado el vendaje
improvisado.
—A mí no me lo parece. Ven —le agarró de la muñeca—, te lo vendaré como es
debido.
—Id con ella —aconsejó lady Sofía—. No querréis que se infecte, ¿verdad?
—No, claro está —farfulló él de mala gana; lo que le dolía no era la herida, sino
el orgullo—. Está bien, hermana; cúramelo.
Ella le dedicó una amable sonrisa que hizo que algo culebreara en su interior.
Desvió la mirada, esforzándose por ignorar el cosquilleo.
Siguió a Lucía hasta la sala contigua, sin dedicarles una sola mirada a sus padres
al salir.
Hacía frío: allí no había gente cuyo calor corporal caldeara el ambiente, como en
la sala de banquetes. Los tapices descoloridos que pendían de las paredes no
ayudaban a templar los helados muros de piedra. Un busto de bronce del rey Gaius le
miraba desde su pedestal entre los pilares de granito, juzgándole con severidad
incluso ahora que no se hallaba ante su presencia.
Lucía ordenó a una doncella que trajera vendas y un recipiente de agua, obligó a
Magnus a sentarse a su lado y le desató la servilleta sin que él opusiera resistencia.
—Estas copas de cristal son tan frágiles… —se excusó él.
—Ya —Lucía enarcó una ceja—. Así que se rompió sin motivo alguno.
—Exactamente.
Ella suspiró, humedeció un paño y comenzó a limpiar la herida con tanta
suavidad que Magnus apenas notó el escozor.
—Sé por qué lo has hecho.
—¿De veras? —respondió él envarándose.
—Por nuestro padre —sus ojos azules buscaron los de Magnus—. Estás enfadado
con él.
—¿Piensas que imaginaba que la copa era su cuello, como muchos de sus
súbditos?
—¿Era eso lo que hacías?
Lucía apretó con firmeza la herida para detener la hemorragia.
—No. No estoy enfadado con él; más bien al contrario. Es él quien me odia.
—No te odia. Te quiere.
—Será el único, entonces.
—Ay, Magnus —a Lucía se le iluminó la cara—. No seas tonto. Yo te quiero. Te
quiero más que a nada en el mundo. Lo sabes, ¿verdad?
Magnus sintió como si alguien le abriera el pecho y le estrujara el corazón.
Carraspeó sin despegar los ojos de su mano herida.
—Claro. Yo también te quiero.
Las palabras se le atragantaron. No le costaba faltar a la verdad; las mentiras se
deslizaban por su boca con la suavidad de la seda. Pero decir la verdad no era tan
sencillo.
Lo que sentía por Lucía no era más que amor fraternal.
Aquella mentira le resultaba fácil. Incluso cuando se la repetía a sí mismo.
—Ya está —declaró ella acariciando el vendaje—. Mucho mejor.
—Deberías hacerte curandera.
—No creo que nuestros padres lo consideraran una ocupación digna de una
princesa.
—Tienes toda la razón.
La mano de Lucía seguía posada en la suya.
—Gracias a la diosa que no te hiciste más daño…
—Sí, gracias a la diosa —murmuró él secamente antes de curvar los labios en una
sonrisa sin alegría—. Tu fe en Valoria supera a la mía, como siempre.
Ella le dirigió una mirada penetrante pero afable.
—Sé que piensas que la fe en lo sobrenatural es una estupidez.
—No creo haber usado nunca la palabra «estupidez».
—A veces hace falta creer en algo mayor que uno, Magnus, algo que no se puede
ver ni tocar. Hay que conservar la fe porque es lo único que nos da fuerzas en los
tiempos oscuros.
—Si tú lo dices…
Lucía esbozó una sonrisa. El pesimismo de Magnus siempre le había hecho
gracia; no era la primera vez que mantenían aquella conversación.
—Algún día creerás, estoy segura.
—Creo en ti. ¿No basta con eso?
—Entonces, tendré que servir de ejemplo para mi querido hermano —se inclinó
para darle un beso en la mejilla y Magnus se quedó sin aliento por un instante—.
Debo volver al banquete; al fin y al cabo, se supone que es en mi honor. Nuestra
madre se enfadará si desaparezco sin dejar rastro.
Magnus asintió.
—Gracias —se rozó la venda—. Me has salvado la vida.
—Lo dudo mucho, pero intenta controlar tu genio cuando estés cerca de objetos
frágiles.
—Procuraré recordarlo.
Lucía le dedicó una última sonrisa y se apresuró a regresar al gran salón. Magnus
se quedó sentado unos minutos, escuchando el murmullo de los nobles. No lograba
reunir fuerzas para regresar; no tenía ningún interés en asistir a aquel banquete. Si
alguien le preguntaba al día siguiente, siempre podía decir que se había encontrado
indispuesto por la pérdida de sangre.
De hecho, se sentía enfermo. Sus sentimientos hacia Lucía estaban mal. Eran
antinaturales, pero aumentaban día a día por más que tratara de ignorarlos. Desde
hacía un año era incapaz hasta de mirar a cualquier otra muchacha de la nobleza,
justo cuando su padre empezaba a presionarle para que eligiera a su futura esposa.
Pronto el rey empezaría a dudar de su inclinación por las mujeres. En realidad, le
importaba poco lo que pensase; fueran cuales fueran sus preferencias, su padre le
obligaría a casarse con quien él mismo eligiera cuando se le agotara la paciencia.