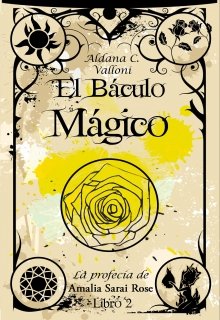El báculo mágico (#2 saga Siete Rosas)
Capítulo 17 - Una prueba de valor
El amor es una nube hecha por el vapor de los suspiros.
Si se evapora brilla como el fuego en los ojos que aman,
si se ataca hacen un mar de lágrimas de amor.
¿Qué más es el amor? Una locura benigna,
una amargura sofocante,
una dulzura que te da consuelo.
(William Shakespeare, Romeo y Julieta)
A pesar de ser de noche, el agua estaba iluminada por una luz tenue que le daba un tinte cerúleo. La temperatura era tan baja que en unos segundos se me helaron las mejillas, las orejas y la nariz. Al principio tuve miedo de respirar, pero cuando lo hice me sorprendí al notar que no era agua lo que entraba en mis fosas nasales sino oxígeno.
Nadé muchos metros hacia abajo en lo que parecía un estanque pequeño. Sin embargo, cuanto más me hundía en las profundidades, más extenso se volvía. Seguí descendiendo hasta tocar una gran roca con mis talones, que se deslizó estremeciéndose como si la hubiese sorprendido.
Apoyé los pies en el suelo firme y miré a mi alrededor. Sentía una quietud desamparada y pavorosa, como si una amenaza furtiva se cerniera sobre mí. Era lógico que en un lago tan pequeño no hubiera una variedad significativa de criaturas acuáticas, pero aquella desolación me había dejado impactada. Completamente sola, rodeada de los más profundos azules, celestes y grises, tenía la corazonada de que algo estaba por echárseme encima.
Pero eso no era lo peor: la aguja del reloj mágico había avanzado más de lo que yo esperaba.
“Es imposible… ¿Tanto he tardado en llegar al fondo? Apenas parecieron unos segundos”
Miré hacia arriba y contemplé con pánico que la zona iluminada se había alejado por completo. Ahora, la superficie se veía de un azul ultramar y el agua se había vuelto mucho más gélida, tanto que, aunque fuese inútil, me froté los brazos. Además, la gravedad funcionaba de forma diferente a como lo hacía en las playas y lagos ordinarios, con la fuerza insuficiente como para llevarme de vuelta a la superficie.
Todo a mi alrededor parecía desenvolverse en un estadio profundamente dormido, hasta que me atrapó la corriente.
En un instante todo se volvió tan confuso que no podía distinguir dónde comenzaba y dónde terminaba yo, tampoco cuál era la superficie ni hacia dónde me llevaba la corriente: porque no había una corriente, sino cientos de ellas. Los brazos y las piernas se me torcieron con tal brusquedad que temí que fuesen a desprenderse. Torbellinos de espuma blanca se mezclaron con el azul y pronto no hubo luz que me permitiera orientarme.
Intenté nadar, pero las piernas y los brazos no me respondían: el frío me había entumecido gran parte del cuerpo y no tenía ni una oportunidad contra los embates. La corriente me venció y unas rocas se me clavaron en la espalda. Intenté llevar una mano al punto de dolor, pero otro torbellino me lo torció.
Enseguida los pulmones me ardían por la falta de aire, porque había olvidado que tenía el hechizo de la sirena e intentaba contener el aliento para no ahogarme; pero la corriente me lanzó contra otra roca, invisible en aquel caos, y se me escapó un grito. Cuando sentí que el agua me inundaba la boca, me asfixiaba y me quemaba los pulmones, comprendí que solo podía respirar por la nariz.
Presioné los labios cuanto pude, pero las sacudidas eran demasiado fuertes. El agua helada entraba en mi cuerpo, cortándome y helándome a su paso. Los ojos me ardían. Estaba segura de que me iba ahogar, de que me estaba ahogando, pero la violencia de las sacudidas no me dejaba ni siquiera temerle a la muerte, solo al próximo golpe: y siempre había un próximo golpe.
Entonces aparecieron las hadas. Al principio me asusté, porque lucían diferentes a las de la superficie y Shieik había dicho que las puras eran sumamente peligrosas; además, podía verlas claramente aunque apenas abría los ojos, como si estuvieran debajo de mis párpados. Pero no eran hadas de luz, sino que estaban hechas completamente de hielo: el cuerpo era de escarcha entretejida, y sus alas de un azul brillante tenían patrones de copos de nieve. Me hacían señas con los delgados brazos y piernas (que no tenían dedos ni manos, sino unas alargadas puntas) para que intentara nadar fuera de los torbellinos.
Sin pensarlo mucho, porque la verdad no tenía otra opción, decidí confiar en ellas. Comencé a mover mis piernas y brazos en un intento de subir, aunque ni siquiera sabía dónde era arriba y dónde era abajo. Casi al mismo tiempo las tejedoras se deslizaron debajo de mí y una corriente aún más fría empezó a empujarme hacia arriba. Cuando la punta de mi cabeza dejó de tocar el agua me impulsé una vez más, desesperada por salir a la superficie.
Tosí mientras me sostenía de la roca y escupía tanta agua como podía. Tenía la garganta tan inundada que me era imposible respirar, y estaba helada. Cuando se me despejaron las vías respiratorias el aire entró quemándome como si estuviera lleno de fragmentos de vidrio, pero al menos respiraba. Me palpé los labios congelados y sentí el sabor de la sangre en mi lengua.
“Estoy viva”, tartamudeé, y me desplomé con medio cuerpo encima del borde de la cueva.
Intenté abrir los ojos, lo cual me llevó un buen rato, mientras se acostumbraban lentamente a la oscuridad. No me encontraba en una cueva en realidad, más bien en una insignificante cámara de aire. Volví a toser e intenté calentar el agua a mí alrededor, pero si hubo cambio alguno este fue imperceptible. Busqué con la mirada a las tejedoras que me habían salvado, pero no había nadie en el agua ni en la cueva.
#16598 en Fantasía
#3529 en Magia
fantasia sobrenatural magia besos muerte, reinos princesas guerreras y guerras, magia luz y oscuridad
Editado: 02.12.2020