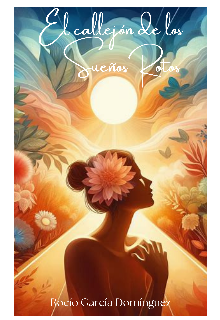El callejón de los sueños rotos
Capítulo VI
Julia salió al camino desquitándose con las piedras toda la rabia que llevaba por dentro. Antonio no había accedido a quedarse con Rosa, y a pesar de que ella sabía de antemano el desenlace de esa conversación, aún conservaba un rayito de esperanza de que al guajiro se le ablandara el corazón y se quedara con la niña.
¿Qué tenía que ver ella con todo eso? ¿Por qué tenía que arrastrar con una carga ajena?
Pensó en su hermana y como la había opacado toda la vida. Su padre solo tenía ojos para la niña Asunción, siempre dispuesta a acompañarlo en sus trotes matutinos, la primera en la siembra y la mejor seleccionando las hojas de tabaco.
-Esta niña tiene manos de tabaquera.
Le decía el viejo a cada persona que llegaba de visita a la finca.
Nada era complicado para ella, parecía haber nacido para ser parte de ese monte y su padre vivía orgulloso de eso.
-Asunción bájate de ahí.
Se pasaba todo el día mamá Esther atrás de la chiquilla que vivía de un árbol en otro.
-Déjala Esther, la niña es feliz así.
La defendía el padre y Asunción seguía trepada en cuanta rama apareciera en su camino. El agua del río nunca era lo suficientemente fría para ella y la montura del caballo estorbaba entre ella y el animal. Asunción montaba a pelo, sintiendo la piel de la yegua entre sus piernas y dominando a la bestia que terminaba doblegándose a su voluntad montuna.
El día de la boda de Asunción, su padre se acercó a Antonio y le dijo, más como una advertencia que como un consejo al futuro marido.
-No trate de domarla Antonio, usted se está casando con una mujer fuerte, así que repétela.
Antonio solo pudo asentir con la cabeza que ya la tenía mareada de toda el aguardiente que, desde temprano, estaba bebiendo.
Pero cuando vio a Asunción vestida de blanco con sus flores en el pelo, supo que toda su vida estaría al lado de aquella mujer y que, en esa relación, el domado había sido él.
El padre la llamaba “la heredera” y no escondía su predilección por la menor de sus hijas, al contrario, parecía disfrutar proclamarlo a los cuatro vientos. A ninguno de los hermanos le hacía gracia, pero Julia fue la más afectada.
Ella era todo lo contrario a lo que el padre admiraba y era el polo opuesto de Asunción. Enfermiza y alérgica hasta a la hierba que pisaba, le daban miedo las musarañas y las sabandijas del monte. Siempre se quedaba en la casa y con el pretexto de ayudar a Esther, evitaba el surco y la tierra.
Era la única que tenía la piel clara en aquella familia de gente curtida por el sol. Ni siquiera pudo cumplir con la tarea más sencilla de todas: encontrar un marido y crear una familia.
Su padre nunca le dijo nada, pero era suficiente la forma en que la miraba, como si ella fuera un bicho raro o un objeto anacrónico en aquel lugar.
El día en que el viejo se cayó del caballo y cerró sus ojos, Asunción se tiró en la tierra y sus lágrimas bañaron toda la Vega. Se vistió de luto y así estuvo por varios meses durante los que no se le podía mencionar el nombre del padre.
Julia se enteró y un sentimiento extraño invadió su pecho, no era dolor ni tristeza. Ni una sola lágrima derramó por la muerte de su padre y una calma se apoderó de ella, como si hubiesen quitado un inmenso peso de encima de sus hombros. El peso de una crítica silenciosa, con la que había aprendido a vivir y que la había hecho encorvar la espalda y esconder los deseos más profundos que habitaban en su alma.
Llegaron a la estación y Rosa trató de seguirle el paso a Julia que estaba empeñada en dejarla atrás.
-Tía, espérame.
Pero Julia no se detenía, se movía entre la gente esquivando bultos y carretillas.
Era mediodía y el hambre empezaba a hacer efecto en la niña, estaba cansada de tanto andar de aquí para allá sin saber cuándo iba a detenerse.
-Quédate aquí.
Le dijo Julia y se encaminó hacia unos camiones que habían parqueados al otro lado de la calle.
La niña se sentó en un banco y estaba aturdida al ver a tanta gente junta, caminando apresurada, vendiendo cosas de un lado a otro, niños de la mano de sus madres y perros callejeros. No estaba acostumbrada a las multitudes y se puso nerviosa. Abrazó la bolsa que llevaba en sus manos y se puso el collar que le había regalado Martha. Su hermana Martha. Rosa pensó lo maravilloso que sería tener una hermana cerca, con quien jugar, correr por el monte y a quien contarle sus cosas. ¿Por qué su abuela Esther nunca le habría hablado de aquella hermana o de aquel padre?
Rosa tenía muchas preguntas en su cabeza y ninguna respuesta.
Vio acercarse a Julia y se paró del banco como un resorte.
-¿A dónde vamos tía?
Julia la miró con una mezcla de cansancio y obstinación.
-Yo me voy para La Habana.
Le dijo haciendo énfasis en el pronombre Yo.
-¿Y yo?
Julia miró de un lado a otro de la calle sin saber muy bien qué decir.
-Rosa, yo no te puedo llevar conmigo.
La niña estaba confundida.
-¿Y con quién me quedo entonces?
Le dijo al borde de las lágrimas.
La tía miraba al cielo como buscando en las nubes una respuesta a su dilema.
-Dios mío, de verdad que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Vamos Rosa.
La niña echó a andar detrás de Julia, una vez más con el paso apurado, hacia uno de los camiones.
En todo el trayecto no se dijeron ni una sola palabra. Rosa estaba muerta de hambre, pero calló, tenía miedo que a la primera queja o reclamo Julia la dejara a un lado del camino.
En su mente, Julia iba imaginando cada paso que daría a continuación. Llegaría a La Habana, buscaría a una de sus hermanas que vivía allí y le pediría que la alojara unos días. Ya después vería qué hacer con Rosa, a lo mejor su hermana se quedaba con ella, ya tenía tres hijos así que uno más no marcaría la diferencia.
La situación con Rosa rompía todos sus planes, pero tampoco había tenido valor para dejarla en medio de la terminal además de que se podía haber metido en un buen lío.