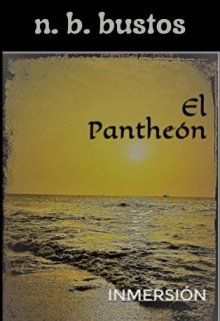El Pantheón: Inmersión
Capítulo 3: Un buen líder debe guiar, no obligar
1
Simón observó su reflejo en el espejo que tenía enfrente y se vio demacrado. Sus endiabladas ondas negras, siempre obedientes tras manojos de gel y horas de secador, habían decidido escapar libres de su encierro, pero no parecían haberse puesto de acuerdo hacia dónde. Las ojeras marrones habían desteñido el azul oscuro de sus ojos, y el blanco de su rostro lo hacía parecer un fantasma. Dirigió su mirada hacia Brennen, quien se encontraba sentado en el sofá de dos cuerpos en la salita de la casa de los Hatzidis, y dio gracias por no ser el único en hallarse en un estado tan patético.
Habían esperado más de media hora a que alguien se dignara a darles una explicación sobre la razón que los había llevado allí, pero nadie había aparecido. Brennen miraba sus manos entrelazadas sobre su regazo guardando un incómodo silencio. Simón habría jurado que no sabía ni media palabra en español, si no fuera porque él mismo lo había escuchado hablarlo. Lo hablaba mal. Muy mal para ser preciso, pero lo entendía a la perfección.
Después de su encuentro con Themis, los dos hombres de negro los llevaron por la ruta 38 hasta algún lugar muy adentrado en Sierras Chicas, pasando Capilla del Monte. Un lugar al que nunca había visto ni del cual había escuchado mencionar jamás.
Cuando bajó del auto, su cuerpo se estremeció. La niebla había cubierto todo alrededor, por lo que le fue imposible ver lo que tenía en frente. Estaba húmedo, oscuro, y se percibía un olor muy particular que no podía descifrar, pero que le resultaba familiar. El sabor a sal invadió su boca inmediatamente después de bajarse la campera para respirar. Aquello no era niebla, era bruma. ¡Bruma de mar! Imposible, pensó. Imposible en medio de las Sierras.
El hombre de cabello rubio los condujo rodeando la mansión hasta la entrada que daba a la salita y les ordenó que esperaran dentro. Luego desapareció, dejándolos solos para consumirse en confusión y ansiedad.
Después de suspirar todo el aire de la habitación, Brennen finalmente reaccionó. Miró a Simón de reojo un par de veces hasta que él le devolvió el gesto y sus miradas se encontraron.
—Entonces… ¿No eres médico? —preguntó Brennen, intentando romper el hielo, pero el pobre carpintero no eligió la mejor pregunta para hacerlo, porque el sentido de humor de Simón, su tolerancia, su desenfado, parecían haberse borrado de entre sus capacidades de manera definitiva.
Themis lo había llamado estafador en un susurro en algún momento de la discusión con la que habían entretenido al resto antes de que el mayor de los dos matones de Alexandria los subiera al utilitario a los empujones.
Simón volteó hacia el irlandés y lo fulminó con la mirada. Brennen lo sintió en lo más íntimo de su ser—. Sí, lo soy. Una clase distinta de médico, pero lo soy —contestó, enfadado—. ¡De curar gente se trata la profesión! ¡¿No?! —intentó justificarse. No con Brennen ni con Themis ni con alguien en particular, sino consigo mismo.
El irlandés levantó los hombros en signo de respuesta interrogativa. Evidentemente, lo había molestado, pero eso no lo desalentó. Tenía mucha curiosidad por saber quién era el tal Simón, quien había aparecido de improviso en su vida, que tenía algún tipo de conexión con su novia, y que le había eliminado la cicatriz de la cabeza con solo tocarlo.
—¿Conoces a Themis? —No es obvio.
Simón tenía que darle crédito por intentarlo, pero no estaba de humor para hacerlo. Lo miró nuevamente frunciendo el ceño, a lo que Brennen respondió frunciendo los labios, levantando las cejas y volviendo sus ojos a sus manos entrelazadas en su regazo.
Después de otro incómodo y eterno silencio, el irlandés volvió a la carga nuevamente—. Yo la vi, alguna vez —dijo, señalándose a sí mismo.
El cordobés lo hizo callar con un “¡Shh!”, considerablemente descortés, y se dirigió hasta la ventana—. ¿Escuchaste? —preguntó entornando los ojos. Brennen negó con la cabeza.
Estaba a punto de salir de la salita cuando, por la puerta que daba al pasillo, apareció finalmente Themis. Vestía un traje de seda gris oscuro y una camisa bordó con las mangas arremangadas que no favorecía para nada el color de su pálida piel. El pelo recogido le daba la apariencia de alguien normal. Nada más lejos, pensó Simón.
—Simón, no salgas. Por favor —solicitó Themis, cortésmente.
Se acercó y se sentó en uno de los sillones individuales, mesa de por medio, frente a Brennen. El cordobés la imitó y se sentó junto a Brennen sin decir palabra, pero con el gesto de desagrado intacto.
La mujer los observó en silencio y una gran sonrisa se dibujó en sus labios, iluminando su rostro—. Tenía muchas ganas de volver a verlos —dijo, revelando en sus palabras el porqué de su alegría.
Se la veía radiante. La mente de Simón voló hacia otro tiempo, uno en el que ella se había visto radiante y había sido feliz. Uno en el que ellos habían sido familia.
—¿Saben quién soy, verdad? —preguntó. Ambos guardaron silencio, ya que era una pregunta retórica—. Me llamo Themis. Y soy miembro del Pantheón, como ustedes.
—Y ahí está —susurró Simón con fastidio, enfatizando su desagrado con una mueca.
No podía ser de otro modo; ¿por qué sino la mismísima Themis se presentaría ante él? En algún momento aparecería en escena el condenado tema de “El Pantheón”. Recordaba que desde el principio había estado en contra, o que por lo menos la idea le disgustaba. ¿O no? Toda su vida se había sentido obligado a obedecer al maldito Pantheón. ¿Cómo sabía eso? No entendía el porqué, pero sus recuerdos y los sentimientos que evocaban estaban allí, tan claros como su reflejo y a la vez tan confusos como su identidad.