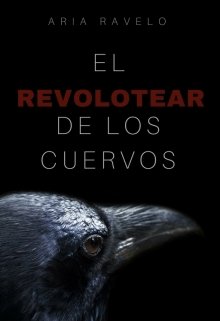El revolotear de los cuervos
VII
—No quiero ir a la escuela papá —grunó la niña en cuanto el sol apareció por la ventana, tapándose el rostro con su frazada—. Me siento muy mal…
—¿Todavía tienes fiebre? —preguntó Santiago, al tocar su frente y cerciorarse que no tenía temperatura. Justine no era de aquellas niñas que inventaban una enfermedad con tal de no asistir a la escuela, además se comportaba muy extraño.
—No quiero ir a la escuela —repitió, con la mirada fija en algún punto distante—, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a…
—¿Qué te pasa Justine? —la interrumpió su padre—. No tienes fiebre y ya estás mucho mejor.
—¡Me siento mal!
—No puedo quedarme otro día sin trabajar. Además, hoy es viernes y tú adoras los viernes. ¿Recuerdas? —preguntó con voz animosa mientras le ponía el segundo zapato.
—¡Ya no más! —pronunció con el ceño fruncido y los brazos cruzados.
—¡Hoy tienes clase de arte, mi pequeña Picasso! —le dijo tratando de tocarle la nariz con el dedo índice, pero ella, sin permitirle más juegos, se puso de pie.
—No quiero pintar.
—¡Basta, Justine! —alegó—. Péinate y ponte el uniforme.
—Pero…
—No voy a permitir que seas una fracasada como yo. Tú sí tienes que ser alguien en la vida, así que vámonos, apúrate.
Santiago pensó que solo era un berrinche. Decidió llevarla él mismo a la escuela y la dejó en la puerta del colegio, dispuesto a irse a trabajar. Estaba a punto de darle un beso en la frente cuando ella, se dio la media vuelta y caminó sin miramientos hacia la entrada, dejando a su padre en completa perplejidad.
Pasadas algunas horas, Justine se encontraba frente a un caballete y un lienzo en blanco que tan solo miraba fijamente. Los demás niños se mostraban bastante entusiastas con sus trabajos, mientras ella apenas balanceaba el pincel en la muñeca de su mano de un lado para otro. Ximena, a pesar de ser pésima dibujante, intentaba pintar una margarita en su lienzo, cuando Luca se le acercó.
—¿Ya viste a la loca de Justine? —susurró en su oído.
Ximena la miró de soslayo.
—Ni me la recuerdes, ya la hacía recogiendo basura con su padre —musitó.
Ambos niños rieron con disimulo, ocultándose tras los enormes caballetes que les cubrían todo el rostro. El profesor de dibujo levantó la mirada de su revista de arte contemporáneo y los aniquiló con los ojos; ambos recobraron la compostura y el continúo con su lectura. Era un hombre frustrado que acabó impartiendo clases en aquel prestigiado colegio mientras sus cuadros vanguardistas nunca se lograron vender.
Paulette, quien siempre entraba a las clases de arte como observadora, apoyando al profesor con loa materiales o las pinturas, no paraba de mirar a Justine. Nunca la había visto así, tan ensimismada y distraída, alejada por completo de su presunta actividad favorita. Estaba a punto de ir hasta su lugar, y preguntarle directamente si algo estaba mal, cuando recibió un mensaje de texto de James en el que le pedía que saliera del salón de inmediato. Paulette caminó de forma sigilosa entre los niños y sus horribles pinturas, zigzagueando hasta llegar a la puerta, intentando no hacer ruido. Pasó muy cerca de Justine a propósito, pero ésta ni siquiera la miró.
—Necesito tu ayuda Paulette —dijo él, apenas ella salió—. El director Stuart me ha prohibido seguir tratando a Justine, pero tengo una idea brillante para continuar con lo que dejamos pendiente.
—Y presiento que esa brillante idea me involucra a mí ¿verdad?
—¡Por supuesto! Dime, ¿quién me metió en todo esto?
—Bueno, pero…
—Solo necesito que la observes muy de cerca —detalló el psicólogo entusiasmado—. Hoy es su clase de arte, podemos pedirle a la niña que dibuje cosas que nos ayuden a saber qué es lo que le sucede.
—No lo creo James. Hoy en especial se está comportando muy extraña —explicó con una mueca—. Es como si fuera otra Justine totalmente diferente. Además, yo no soy la encargada de la clase de arte y lo sabes.
El psicólogo se asomó por la ventana de la puerta, intentando buscarla con la mirada.
—¿Dónde está?
—Ahí adentro, sentada en el taburete del fondo, junto a la ventana.