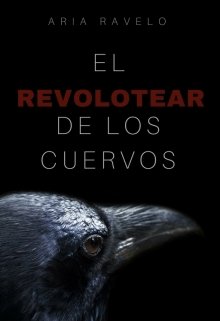El revolotear de los cuervos
XVI
Justine nunca olvidaría su cumpleaños número nueve. Las sirenas sonaban abruptamente, las luces parpadeaban entre color azul y rojo; y ese maldito pájaro negro apareció de la nada con la mínima intención de irse. Estaba parado en la ventana de la casa del árbol, y la miraba con firmeza. Esos ojos azules no dejaban de observarla, aleteaba de vez en cuando y emitía distintos tipos de berridos. Bajo las patas de ese asqueroso animal, estaba aquel agujero, el mismo por el que había caído Mandy al suelo. Justine permanecía inmóvil sin poder mirar el cuerpo inerte de su amiga, que se encontraba a un par de metros de altura, sin atreverse a bajar de aquel lugar, sin saber lo que había pasado, sin recuerdos.
Habían discutido, primero por su mamá, eso de alguna forma la trastornó, el solo mencionar a esa mujer era suficiente para alterar sus nervios; pero cuando al fin Mandy la llamó loca, no lo soportó más. La cabeza empezó a darle vueltas, sintió desmayarse, y para cuando recobró la conciencia, se encontró sola en esa casa del árbol, echó un vistazo a aquel agujero que minutos antes no se encontraba, para descubrir que su amiga yacía en el piso, con varias maderas cubriendo su cabeza. No quiso mirarla, no podía, dio algunos pasos hacia atas nerviosa, confundida; era algo que no parecía real, parecía un sueño, una maldita pesadilla. Comenzó a llorar.
Algunos recuerdos pasados empezaron a venir a su memoria, oyó un disparo, sintió el olor a la sangre de nuevo, cerró los ojos y parecía haberse transportado a ese escondite oscuro dónde pudo apreciar perfectamente aquella escena del crimen, que tanto la traumatizó. No podía estar pasando por lo mismo otra vez, aunque, esta ocasión, ella era la única culpable, aún sin poder recordar, sabía que esos malditos pensamientos y voces en su cabeza habían cobrado de alguna manera, a su primera víctima.
Adam y Santiago solo tardaron media hora en ir a comprar un delicioso pastel de chocolate y nuez. Ambos entraron a la propiedad, que se escuchaba, extrañamente silenciosa. Santiago caminó hasta un árbol y colocó sobre el césped, una manta a cuadros rojos y blancos bajo su sombra. Adam lo siguió, dejó el pastel sobre la manta y todo lo que habían comprado para hacer un pequeño picnic, que sería la mejor celebración de cumpleaños, pues era una sorpresa.
—Creo que todo está listo —musitó Santiago.
—Iré por las niñas.
Adam comenzó a caminar hasta la casa del árbol, y una montaña de maderos resaltaba en el suelo, justo debajo del árbol. Empezó a correr, vio algo parecido al color del vestido de su hija, aceleró su ritmo hasta poder llegar. Su cara se llenó de horror, su preciosa hija estaba tirada en el piso, con varias maderas cubriendo su cabeza y un charco de sangre bajo ella.
—¡No! ¡Mandy! —gritó con todas sus fuerzas arrodillándose ante ella.
Quiso abrazarla, quiso moverla, sus manos le temblaban, y lo único que pudo hacer fue llamar a la policía y a una ambulancia. Santiago se acercó, no podía creerlo, había reparado con esmero aquella casa de juegos, solo había un par de tablones que no pudo sustituir, por falta madera, alzó su mirada hacia arriba y miró el agujero, exactamente a un lado de la ventana. ¿Cómo pudo pasar eso si le había dado instrucciones exactas y precisas a su pequeña sobre no acercarse ahí?
—¡Justine! —gritó, pero no hubo respuesta alguna.
Miró a Adam revolcándose en su dolor, se puso a su lado y puso una mano sobre su hombro. Él se apartó, echándole una mirada de odio. Se dispuso a subir a la casa del árbol por su hija, que no parecía estar en otra parte, pero Adam se lo impidió.
—¡Tienes que esperar a la maldita policía! —gritó su amigo.
¿Acaso Adam creía que se encontraba ante un crimen? Era un maldito accidente, y para Santiago no había nada más que explicar, solo quería cerciorarse que su hija estuviera bien. Permaneció en silencio, sin poder averiguarlo y sin contradecir a su amigo, por el bien de ambos.
La policía no tardó en llegar, seguido de una ambulancia. Adam tenía demasiados conocidos, y estos no se hicieron esperar. Un policía tomaba algunas fotos, mientras un hombre empezaba a remover las maderas que cubrían el cráneo de Mandy, que, a simple vista, parecía no respirar. Toda la atención se centraba en la niña herida, pero a Santiago solo le importaba su pequeña Justine.
—Mi hija sigue en la casa del árbol, ¿puedo ir por ella? —preguntó, estaba a punto de llorar de la desesperación.
—Yo voy por ella —dijo otro policía.
Aquel hombre delgado y de baja estatura subió a la casa del árbol, encontrándose con una niña llorando en un rincón. Justine cubría su rostro con sus manos y parecía tiritar.