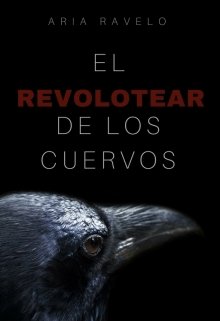El revolotear de los cuervos
XXII
Adam Harrington miraba con nostalgia por la ventana del tren. Aquel pequeño pueblo en Asturias lo había acogido cuando más lo necesitaba y ahora se encontraba igual o más vacío que cuando había llegado. Él no era un hombre pesimista, tampoco de los que se la pasaran lamentándose por las desgracias de la vida. Prefería mirar hacia el frente e intentar continuar, una y otra vez. Huir era la forma idónea de hacerlo. Primero había dejado su hogar, su estable trabajo y hasta su ciudad natal para olvidar la decepción que le había dejado su gran amor. Empezó desde cero en aquel pueblo con tan solo algunos conocidos, trabajó duro como siempre lo había hecho, y hasta apostó por algunos prometedores negocios, pero las circunstancias lo obligaban a dejar todo de nuevo. Su alma misma espiró junto con la de Mandy en ese lugar.
Miró la pequeña urna dorada que lo acompañaba junto con su fiel maletín. Había reservado dos asientos, diciéndose a sí mismo que lo hacía por comodidad, aunque en realidad, todavía en su mente, su pequeña hija lo acompañaba en ese nuevo viaje. Acarició la pequeña caja, suspiró y se quitó la gabardina gris de gamuza, para disfrutar un poco mejor del clima.
Quiso distraerse con algo, así que tomó el periódico que había comprado antes de tomar el transporte, extendiendo sus páginas dobladas por la mitad, hasta visualizar la primera plana. Lo que leyó, seguramente fue el inició de una tortuosa existencia, pues despertó en él sospechas que jamás lo dejarían vivir en paz.
La imagen de Luca, sumergido en las aguas de la piscina de la misma escuela donde acudía Mandy le provocó un mal sabor de boca. Estaba consternado ante cada una de las palabras que detallaba aquel artículo amarillista sobre los hechos inexplicables.
—“Un desafortunado accidente” —leyó textualmente el último renglón del escrito. Redobló el periódico y lo lanzó con desprecio al suelo—. ¡No puede tratarse de una coincidencia! ¿Otro desafortunado accidente?
Christine Bennett también miraba hacia el horizonte, estaba descalza sobre el húmedo y frío pasto, mientras el aire resoplaba por su nuca y hacía que su rebelde cabello castaño se escapara de una de las dos trenzas que adornaban su atuendo campirano. Justine estaba cortando flores a su lado con el cabello trenzado de la misma manera que su tía. Christine se sentía bastante satisfecha con su manía de vestir y peinar a su sobrina igual que ella.
—¿No es hermoso sentirse vivo? —susurró para sí misma.
Era un domingo perfecto y el clima era estupendo, así que invitó a Justine a recoger flores para alegrar la casa. Estaban en el patio trasero, pero pronto escucharon unos gritos que provenían de la entrada principal. Al parecer Santiago discutía con alguien más, Justine pareció reconocer la voz y salió corriendo, dejando caer los ramilletes de flores amarillas que había cortado.
—¡Tengo derecho de verla! —gritó la mujer—. ¡Es mi hija!
—¿Cuándo te diste cuenta de eso Shopía? ¿Cuándo dejaste de recibir dinero de mi parte?
Santiago pudo percibir las tenues pisadas de la niña a sus espaldas y guardó silencio, tratando de ocultar una verdad que era más que evidente para la niña que para él. Sophía estaba afuera de la propiedad, parada tras el enrejado dorado, sus manos sujetaban fuertemente los barrotes de hierro, como si fuera presa de sus propias acciones.
—¿Primero hiciste que me encariñe con ella para luego quitármela? ¡No puedes hacer una vida como si yo no existiera! —se detuvo al ver a la niña, que se escondió detrás del papá—. Justine, amor, ¿verdad que quieres ver a mami?
La niña permaneció en silencio, sin hacer un solo gesto, no se atrevió a negar o asentir. Christine caminó despacio hacia ellos, no había escuchado gran parte de lo que decían, así que trataba de identificar quién era la persona que discutía con su hermano de aquella manera. Tardó un poco en identificarla, hacía varios años que no veía a esa mujer; pero en cuanto la reconoció, todos aquellos recuerdos del pasado volvieron como una tormenta de rocas sobre su cabeza.
—¡Maldita arpía! ¿Qué haces en mi propiedad?
Los ojos de Justine se posaron sobre ella con ira, pero Christine no pudo advertirlo por no quitarle la vista a Sophía, quien se mostraba desafiante y perspicaz como un alacrán a punto clavar su aguijón.
—¡Pero mira, qué ridícula te vez! —señaló al levantar los brazos en un gesto grotesco para apuntar hacia la manera en que la niña y ella estaban vestidas— ¿Estás jugando a la casita con mi hija, Christine?