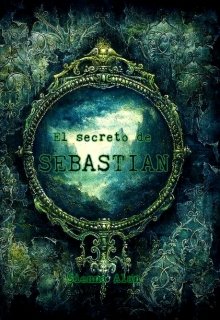El secreto de Sebastian - Sienna Alan (camila Vicente)
PRÓLOGO
La luz se prendió dejando ver una habitación pequeña y simple, y a la vez muy desorganizada. Pilas de revistas, libros y ropa colgaban de cada silla, mesa o superficie que pudieran soportarlas.
Pero nada de eso llamaba su atención, porque él estaba concentrado en esos grandes ojos marrones que le devolvían una mirada desconcertada.
Por favor, háblame, decime lo que sea. Rogó él en silencio. Rogaba como un ateo reza en medio de una catástrofe; el no creyente que, de repente, cree porque debe aferrarse a lo que pueda para sobrevivir.
En ese momento, sentía que lo único que lo hacía sobrevivir a la situación en la que estaba, era ella.
La chica, como era costumbre, se levantaba, la oscuridad de la noche reflejada en la ventana detrás de su cama, tranquila como si no fuera parte de todo ese evento maravilloso y horroroso en que los dos estaban atrapados, como si no fuera consciente de qué tan acelerado bombeaba el corazón de él, haciendo a su cuerpo temblar como una hoja al viento, haciéndolo sentir débil y expuesto.
¿Expuesto a qué? Algo lo seguía. Pero no lo recordaba.
No importaba, porque estaba concentrado en los ojos de ella, y que por fin le hablara.
Ella caminaba hacia él como si lo viese, pero pareciendo no verlo a su vez. Porque nada le decía. Y él volvía a rogar para que ella le dirigiese la palabra.
Por favor, háblame, decime lo que sea. Rogaba él.
Pero ella seguiría, como siempre, caminando por la habitación, entrando y saliendo, prendiendo y apagando luces, y volviendo a acostarse, como si él no estuviera ahí.
Por favor ¡Mírame! ¡Nótame!
Él estiró sus manos hasta tocar ese obstáculo, una barrera que lo separaba de ella.
Un golpe, sonidos de destrucción, de derrumbe. Y nada más, la oscuridad.