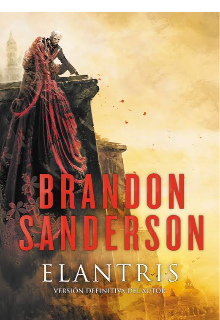Elantris. Edición X Aniversario y definitiva del autor
Capítulo 1
PRIMERA PARTE
LA SOMBRA DE ELANTRIS
Capítulo 1
El príncipe Raoden de Arelon despertó temprano esa mañana, completamente ignorante de que había sido condenado para toda la eternidad. Todavía adormilado, Raoden se incorporó, parpadeando con la suave luz de la mañana. Por las ventanas abiertas de su balcón podía ver la enorme ciudad de Elantris en la distancia, sus murallas desnudas proyectando una profunda sombra sobre la ciudad más pequeña de Kae, donde vivía Raoden. Las murallas de Elantris eran increíblemente altas, pero Raoden distinguía las cimas de las negras torres alzándose tras ellas con los capiteles rotos, una muestra de la majestad caída y oculta tras aquellos muros.
La ciudad abandonada parecía más oscura que de costumbre. Raoden la contempló un instante, luego apartó la mirada. Resultaba imposible ignorar las enormes murallas elantrinas, pero la gente de Kae lo intentaba con todas sus fuerzas. Era doloroso recordar la belleza de la ciudad y preguntarse por qué hacía diez años la bendición de la Shaod se había convertido en una maldición.
Raoden sacudió la cabeza y se levantó de la cama. Hacía un calor desacostumbrado para una hora tan temprana; no sintió ni siquiera un poco de fresco cuando se puso la túnica. Luego tiró del cordón que pendía junto a la cama para indicar a sus criados que quería el desayuno.
Otra cosa extraña, además: tenía hambre, mucha hambre. Sentía un apetito casi voraz. Nunca le habían gustado los desayunos copiosos, pero esa mañana descubrió que ansiaba que llegara la comida. Finalmente, decidió enviar a alguien a ver por qué tardaba tanto.
—¿Ien? —llamó, en los aposentos a oscuras.
No obtuvo respuesta. Raoden frunció levemente el ceño. La ausencia de la seon le extrañó. ¿Dónde podría estar Ien?
Se levantó y, al hacerlo, sus ojos volvieron a posarse en Elantris. A la sombra de la gran ciudad, Kae parecía en comparación una aldea insignificante. Elantris. Un enorme bloque de ébano: ya no era una ciudad, solo su cadáver. Raoden se estremeció levemente.
Llamaron a la puerta.
—Por fin —dijo Raoden, y se acercó a abrir. La vieja Elao esperaba fuera con una bandeja de fruta y pan caliente.
La bandeja cayó al suelo con estrépito, resbalando de los dedos de la criada cuando Raoden tendía las manos para tomarla. Raoden se quedó quieto mientras el sonido metálico de la bandeja reverberaba en el silencioso pasillo.
—¡Domi Misericordioso! —susurró Elao, con los ojos desorbitados. Con mano temblorosa agarró el colgante korathi que llevaba al cuello.
Raoden tendió la mano, pero la asustada criada retrocedió un paso y tropezó con un pequeño melón en su prisa por escapar.
—¿Qué? —preguntó Raoden. Entonces se vio la mano. Lo que había estado oculto en las sombras de su habitación a oscuras quedaba ahora iluminado por la fluctuante linterna del pasillo.
Raoden se dio media vuelta, apartando los muebles de su camino mientras se acercaba al espejo de cuerpo entero que había en un extremo de sus aposentos. La luz del amanecer había aumentado lo suficiente para que viera el reflejo que le devolvía la mirada. El reflejo de un extraño.
Sus ojos azules eran los mismos, aunque los tenía desencajados de terror. Su pelo rubio arena, sin embargo, se había vuelto gris. La piel era lo peor. El rostro del espejo estaba cubierto de repulsivas manchas negras, como hematomas oscuros. Las manchas solo podían significar una cosa.
La Shaod lo había alcanzado.
La puerta de la ciudad de Elantris resonó tras él cerrándose con un sorprendente sonido de punto final. Raoden se desplomó contra ella, aturdido por los acontecimientos del día.
Era como si sus recuerdos pertenecieran a otra persona. Su padre, el rey Iadon, no lo había mirado a los ojos mientras ordenaba a los sacerdotes que prepararan a su hijo y lo desterraran a Elantris. Eso se hizo rápida y silenciosamente; Iadon no podía permitir que se supiera que el príncipe heredero era un elantrino. Diez años antes, la Shaod hubiese convertido a Raoden en un dios. Ahora, en vez de convertir a las personas en deidades de piel plateada, las convertía en repulsivas monstruosidades.
Raoden sacudió la cabeza incrédulo. La Shaod era algo que afectaba a los demás, a gente lejana. Gente que merecía ser maldecida. No al príncipe heredero de Arelon. No a Raoden.
La ciudad de Elantris se extendía ante él. Sus altas murallas estaban flanqueadas de garitas y soldados, no para mantener a los enemigos fuera de la ciudad, sino para impedir que sus habitantes escaparan. Desde el Reod, toda persona asaltada por la Shaod había sido arrojada a Elantris para que se pudriera; la ciudad caída se había convertido en una enorme tumba para aquellos cuyos cuerpos se habían olvidado de morir.
Raoden recordaba haber estado en aquellas murallas, contemplando a los temibles habitantes de Elantris igual que los guardias lo miraban a él ahora. La ciudad le había parecido entonces muy lejana, aunque estuviera solo al otro lado. Se había preguntado, filosóficamente, cómo sería recorrer aquellas calles ennegrecidas.
Ahora iba a averiguarlo.
Raoden se apoyó en la puerta un momento, como para obligar a su cuerpo a pasar, para limpiar su carne de suciedad. Agachó la cabeza y dejó escapar un gemido. Le apetecía hacerse un ovillo sobre el sucio empedrado y esperar hasta despertar de aquel sueño. Excepto que sabía que jamás despertaría. Los sacerdotes decían que aquella pesadilla no terminaría nunca.
Pero, en alguna parte de su interior, algo lo instaba a continuar. Sabía que tenía que seguir moviéndose, pues temía que, si se detenía, acabaría por rendirse. La Shaod había tomado su cuerpo. No podía permitir que tomara también su mente.
Así, usando su orgullo como un escudo contra la desesperación, el rechazo y (lo más importante) la autocompasión, Raoden alzó la cabeza para mirar la maldición a los ojos.
En ocasiones anteriores Raoden había estado en las murallas de Elantris para mirar desde arriba (literal y figuradamente) a sus habitantes y había visto la suciedad que cubría la ciudad. Ahora se hallaba en ella.
Cada superficie (desde las paredes de los edificios a las numerosas grietas del pavimento) estaba cubierta con una capa de mugre. La sustancia viscosa y aceitosa hacía indistinguibles los colores de Elantris, mezclándolos todos en un único tono deprimente, un color que juntaba el pesimismo del negro con los verdes y marrones contaminados del alcantarillado.
Hasta entonces, Raoden había podido ver a unos cuantos habitantes de la ciudad. Ahora podía oírlos también. Una docena de elantrinos yacían dispersos en las fétidas piedras del patio. Muchos estaban sentados sin que les importara, o sin que se dieran cuenta, en charcos de agua oscura, los restos de la tormenta de la noche anterior. Y gemían. La mayoría no decía nada, algunos murmuraban para sí o gemían aquejados de algún dolor desconocido. Una mujer, sin embargo, gritaba al fondo del patio con desgarrada angustia. Guardó silencio al cabo de un momento, sin aliento o sin fuerzas.
Casi todos vestían una especie de harapos, oscuros y sueltos, tan manchados como las calles. No obstante, al mirar de cerca, Raoden reconoció la ropa. Contempló su propio atuendo funerario blanco, largo y holgado, con lazos cosidos para formar una túnica suelta. El lino, en los brazos y las piernas, estaba ya manchado de mugre por el roce contra la puerta y las columnas de piedra de la ciudad. Raoden sospechó que pronto sería indistinguible de la vestimenta de los otros elantrinos.
«En esto me convertiré —pensó Raoden—. Ya ha comenzado. Dentro de unas pocas semanas no seré más que un cuerpo rechazado, un cadáver gimiendo en las esquinas».
Un leve movimiento al otro lado del patio distrajo a Raoden de su autocompasión. Algunos elantrinos se acurrucaban en un portal en sombras. No distinguía con claridad sus siluetas, pero parecían estar esperando algo. Podía sentir sus ojos sobre él.
Raoden alzó un brazo para protegerse del sol, y solo entonces recordó la cestita que llevaba en las manos. Contenía la ofrenda ritual korathi que se enviaba con los muertos a la próxima vida; o, en este caso, a Elantris. La cesta contenía una hogaza de pan, unas pocas hortalizas, un puñado de grano y un pequeño odre de vino. Las ofrendas en caso de muerte normal eran mucho más abundantes, pero incluso a una víctima de la Shaod había que darle algo.
Raoden miró a las figuras del portal mientras su mente repasaba las historias que había oído en el exterior, historias de la brutalidad elantrina. Las figuras en sombras todavía no se habían movido, pero la forma en que lo estudiaban resultaba enervante.
Tras inspirar profundamente, Raoden dio un paso a un lado, moviéndose a lo largo de la muralla de la ciudad en dirección a la cara este del patio. Las formas no dejaban de observarlo, pero no lo siguieron. Al cabo de un instante ya no veía el portal y, un segundo más tarde, había llegado con éxito a una de las calles adyacentes.
Raoden soltó un suspiro; tenía la sensación de haber escapado de algo, aunque no sabía de qué. Después de unos instantes, se aseguró de que nadie lo seguía y empezó a sentirse como un tonto por haberse asustado. De momento todavía no había podido confirmar los rumores sobre Elantris. Raoden sacudió la cabeza y continuó moviéndose.
El hedor era insoportable. La suciedad omnipresente olía a putrefacción, como a hongos muertos. Raoden estaba tan molesto por el olor que casi pisó la forma retorcida de un viejo acurrucado junto a la pared de un edificio. El hombre gimió penosamente, extendiendo un brazo flaco. Raoden lo miró y sintió un súbito escalofrío. El «viejo» no tenía más de dieciséis años. La piel cubierta de hollín de la criatura era oscura y estaba llena de manchas, pero su cara era la de un niño, no la de un hombre. Raoden retrocedió involuntariamente un paso.
El muchacho, advirtiendo que su oportunidad pasaría pronto, extendió el brazo con la súbita fuerza de la desesperación.
—¿Comida? —murmuró, la boca medio desdentada—. ¿Por favor? —Entonces el brazo cayó, agotada su fuerza, y el cuerpo volvió a desplomarse contra la fría pared de piedra. Los ojos del muchacho, sin embargo, continuaron mirando a Raoden, llenos de pena y dolor. Raoden había visto mendigos en las Ciudades Exteriores y probablemente se había dejado engañar por charlatanes innumerables veces. Aquel muchacho, sin embargo, no fingía.
Raoden sacó la hogaza de pan de sus ofrendas y se la tendió al muchacho. La expresión de incredulidad que cruzó el rostro del chico fue, de algún modo, más preocupante que la desesperación a la que había sustituido. Aquella criatura había renunciado hacía tiempo a la esperanza; probablemente pedía más por costumbre que porque esperara algo.
Raoden dejó atrás al muchacho girándose para continuar calle abajo. Había esperado que la ciudad se volviera menos horrible a medida que se alejara del patio principal, quizá creyendo que la suciedad se debía al relativamente frecuente uso de la zona. Se equivocaba: el callejón estaba tan cubierto de suciedad como el patio, o más.
Un golpe sordo resonó a su espalda. Raoden se giró, sorprendido. Formas oscuras en la boca del callejón se apiñaban en torno a un bulto caído en el suelo. El mendigo. Raoden vio con un escalofrío que cinco hombres devoraban su hogaza de pan, luchando entre sí y haciendo caso omiso de los gritos desesperados del muchacho. Al cabo de un rato, uno de los recién llegados, obviamente molesto, descargó un bastonazo sobre la cabeza del chico con un golpe que resonó en la calleja.
Los hombres se terminaron el pan y se volvieron a mirar a Raoden, quien dio un aprensivo paso atrás; parecía que había dado demasiado rápido por supuesto que no lo habían seguido. Los cinco hombres avanzaron lentamente, y Raoden se dio media vuelta y echó a correr.
Sonidos de persecución. Raoden huyó asustado, algo que, como príncipe, nunca había tenido que hacer. Corrió a lo loco, esperando quedarse sin aliento al cabo de poco y que el dolor lo acuciara en el costado, como sucedía a menudo cuando se cansaba mucho. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Simplemente, empezó a sentirse horriblemente cansado, débil hasta el punto de saber que se desplomaría. Era una sensación turbadora, como si le estuvieran sorbiendo lentamente la vida.
Desesperado, Raoden arrojó la cesta por encima de la cabeza. El torpe movimiento lo desequilibró, tropezó con una grieta del suelo y resbaló hasta que chocó con una masa de madera podrida. La madera (que tal vez fuera en su momento un montón de cajas) chirrió, interrumpiendo su caída.
Raoden se incorporó rápidamente, el movimiento esparció pulpa de madera por el callejón húmedo. Sus atacantes, sin embargo, ya no le prestaban atención. Los cinco hombres estaban agachados en la suciedad de la calle, recogiendo hortalizas y grano de las piedras y los oscuros charcos. Raoden sintió que se le revolvía el estómago cuando uno de los hombres metió el dedo en una grieta, sacó un oscuro grumo más de mugre que de grano y se lo metió en la boca. Una baba negruzca corría por la barbilla del individuo goteando desde una boca que parecía una olla llena de barro que hirviera sobre el fuego.
Un hombre vio que Raoden estaba mirando. La criatura gruñó y tendió la mano para agarrar el palo casi olvidado que llevaba. Raoden buscó frenéticamente un arma y encontró un trozo de madera algo menos podrido que el resto. Sostuvo el arma con manos inseguras, tratando de parecer peligroso.
El matón se detuvo. Un segundo más tarde, un grito de alegría llamó su atención: uno de los otros había localizado el pequeño odre de vino. La pelea que se produjo a continuación aparentemente les hizo olvidar a Raoden y los cinco se marcharon pronto: cuatro persiguiendo al que había sido lo bastante afortunado, o tonto, para escapar con el precioso licor.
Raoden se quedó sentado entre los escombros, aturdido. «En esto es en lo que te convertirás…».
—Parece que se han olvidado de ti, sule —comentó una voz. Raoden dio un salto girándose hacia el sonido. Un hombre, cuya lisa cabeza calva reflejaba la luz de la mañana, estaba reclinado perezosamente en unos escalones cercanos.
Era decididamente elantrino, pero antes de la transformación pertenecía seguramente a otra raza; no era de Arelon, como Raoden. La piel del hombre mostraba las delatoras huellas negras de la Shaod, pero en las zonas sanas no era pálida, sino marrón oscuro.
Raoden se puso en guardia, tenso, pero el hombre no mostró indicio alguno del salvajismo primario ni de la decrépita debilidad que Raoden había visto en los otros. Alto y de porte firme, tenía manos anchas y ojos penetrantes. Estudió a Raoden pensativo.
Raoden suspiró, aliviado.
—Quienquiera que seas, me alegro de verte. Empezaba a pensar que aquí todos se estaban muriendo o estaban locos.
—No podemos estar muriéndonos —respondió el hombre con una mueca—. Ya estamos muertos. ¿Kolo?
—Kolo. —La palabra extranjera le resultaba vagamente familiar, igual que el marcado acento del hombre—. ¿No eres de Arelon?
El hombre negó con la cabeza.
—Soy Galladon, del reino soberano de Duladel. Y más recientemente de Elantris, tierra de podredumbre, locura y perdición eterna. Encantado de conocerte.
—¿De Duladel? —inquirió Raoden—. Pero si la Shaod solo afecta a la gente de Arelon. —Se incorporó, sacudiéndose pedazos de madera en diversos estados de descomposición, e hizo una mueca al sentir dolor en un dedo del pie. Estaba cubierto de suciedad y el rancio hedor de Elantris emanaba ya también de él.
—Duladel es de sangre mixta, sule. Areleno, fjordell, teoiso… los encontrarás todos. Yo…
Raoden maldijo en voz baja, interrumpiendo al hombre. Galladon alzó una ceja.
—¿Qué ocurre, sule? ¿Se te ha clavado una astilla en mal lugar? Aunque supongo que no hay muchos lugares donde sea agradable.
—¡Mi dedo! —dijo Raoden, cojeando por el resbaladizo empedrado—. Le pasa algo. Me lo he torcido al caer, pero no se me pasa el dolor.
Galladon meneó tristemente la cabeza.
—Bienvenido a Elantris, sule. Estás muerto: tu cuerpo no se curará como debería.
—¿Qué? —Raoden se desplomó en el suelo junto a los escalones donde estaba Galladon. El dedo continuaba doliéndole con un dolor tan agudo como el que sentía en el momento de torcérselo.
—Cada dolor, sule —susurró Galladon—. Cada corte, cada roce, cada magulladura y cada daño… permanecerán contigo hasta que te vuelvas loco de sufrimiento. Como te decía, bienvenido a Elantris.
—¿Cómo lo soportáis? —preguntó Raoden, frotándose el dedo, un gesto que le sirvió de bien poco. Era una herida tonta, pero tenía que luchar para que no se le saltaran las lágrimas.
—No lo soportamos. O tenemos muchísimo cuidado, o acabamos como esos que viste en el patio.
—En el patio… ¡Idos Domi! —Raoden se puso en pie y se encaminó cojeando al patio. Encontró al muchacho mendigo en el mismo sitio, cerca de la desembocadura de la calle. Seguía vivo… en cierto modo.
Los ojos del muchacho miraban sin ver, temblorosos. Movía los labios en silencio, sin que escapara de ellos ningún sonido. Tenía el cuello completamente aplastado y con un enorme tajo por donde asomaban las vértebras y la tráquea. El chico trataba sin éxito de respirar a través de aquel estropicio.
De repente, a Raoden le pareció que su dedo no estaba tan mal.
—Idos Domi… —susurró, volviendo la cabeza con el estómago revuelto. Extendió la mano y se agarró a un edificio para sujetarse, con la cabeza gacha, mientras trataba de no aumentar la suciedad del pavimento.
—A este no le queda mucho —dijo Galladon como si tal cosa, agachado junto al mendigo.
—¿Cuánto…? —empezó a decir Raoden, pero se interrumpió cuando el estómago volvió a amenazarlo. Se sentó de golpe en el lodo y, después de unas cuantas inspiraciones, continuó—. ¿Cuánto tiempo vivirá así?
—Sigues sin comprenderlo, sule —dijo Galladon, apenado—. No está vivo… ninguno de nosotros lo está. Por eso estamos aquí. ¿Kolo? El muchacho permanecerá así para siempre. Esa es, después de todo, la medida típica de la maldición eterna.
—¿No hay nada que podamos hacer? —Galladon se encogió de hombros.
—Podríamos intentar quemarlo, suponiendo que pudiéramos encender un fuego. Los cuerpos elantrinos arden mejor que los de la gente corriente, y algunos opinan que la hoguera es una muerte adecuada para los de nuestra clase.
—Y… —dijo Raoden, todavía incapaz de mirar al muchacho—. Y si lo hacemos, ¿qué le pasará a él… a su alma?
—No tiene alma —contestó Galladon—. O eso nos dicen los sacerdotes. Korathi, Derethi, Jesker… todos dicen lo mismo. Estamos condenados.
—Eso no responde a mi pregunta. ¿Cesará el dolor si lo quemamos? —Galladon contempló al muchacho. Y acabó por encogerse de hombros.
—Algunos dicen que si nos queman, o nos cortan la cabeza, o nos hacen algo que nos destruya por completo el cuerpo, dejaremos de existir. Otros dicen que el dolor continúa, que nosotros nos convertimos en el dolor. Piensan que flotaremos sin pensar, incapaces de sentir nada más que agonía. No me gusta ninguna opción, así que intento mantenerme de una pieza. ¿Kolo?
—Sí —susurró Raoden—. Kolo.
Se dio la vuelta y finalmente hizo acopio de valor para mirar de nuevo al muchacho herido. El enorme tajo le devolvió la mirada. La sangre manaba lentamente de la herida, como si el líquido estuviera retenido en las venas, como agua estancada en un charco.
Con un súbito escalofrío, Raoden se palpó el pecho.
—No me late el corazón —advirtió por primera vez.
Galladon miró a Raoden como si hubiera dicho una completa estupidez.
—Sule, estás muerto. ¿Kolo?
No quemaron al muchacho. No solo carecían de los elementos adecuados para encender un fuego, sino que Galladon lo prohibió.
—No podemos tomar una decisión así. ¿Y si de verdad no tiene alma? ¿Y si deja de existir cuando quememos su cuerpo? Para muchos, una existencia de agonía es mejor que ninguna existencia.
Así que dejaron al muchacho donde había caído: Galladon lo hizo sin pensárselo dos veces y Raoden lo siguió porque no se le ocurría otra alternativa, aunque sentía el dolor de la culpa más agudamente incluso que el dolor de su pie.
A Galladon obviamente no le importaba si Raoden lo seguía, se iba en otra dirección o se quedaba mirando una mancha de la pared. El hombretón de piel oscura regresó por donde habían venido, dejando atrás el cuerpo gimoteante en el arroyo, la espalda vuelta hacia Raoden en una postura de completa indiferencia.
Al ver marcharse al dula, Raoden intentó ordenar sus pensamientos. Lo habían educado toda la vida para la política: años de preparación lo habían entrenado para tomar decisiones rápidas. Decidió confiar en Galladon.
Había algo agradable en el dula, algo que Raoden encontraba indefinidamente atractivo aunque estuviera cubierto por una pátina de pesimismo tan gruesa como la capa de mugre del suelo. No era solo la lucidez de Galladon, no solo su actitud tranquila. Raoden había visto los ojos del hombre cuando miraba al muchacho doliente. Galladon decía aceptar lo inevitable, pero sentía tristeza por tener que hacerlo así.
El dula encontró su antiguo puesto en los escalones y se sentó de nuevo. Tras tomar aliento con decisión, Raoden se acercó y se plantó expectante delante del hombre.
Galladon alzó la cabeza.
—¿Qué?
—Necesito tu ayuda, Galladon —dijo Raoden, agachándose ante los escalones.
Galladon hizo una mueca.
—Esto es Elantris, sule. Aquí no existe eso llamado ayuda. Dolor, locura y un montón de suciedad son las únicas cosas que encontrarás.
—Casi parece que lo crees.
—Estás preguntando en el lugar equivocado, sule.
—Eres la única persona no comatosa que he visto aquí que no me ha atacado —dijo Raoden—. Tus acciones resultan mucho más convincentes que tus palabras.
—Tal vez simplemente no he intentado hacerte daño porque sé que no tienes nada que dar.
—No lo creo.
Galladon se encogió de hombros y se puso de lado; se apoyó contra el edificio y cerró los ojos.
—¿Tienes hambre, Galladon? —preguntó Raoden en voz baja. El hombre abrió los ojos—. Solía preguntarme cuándo daba de comer el rey Iadon a los elantrinos —musitó Raoden—. Nunca oí decir que trajeran suministros a la ciudad, pero siempre supuse que los enviaban. Después de todo, me decía, los elantrinos siguen con vida. Nunca comprendí. Si la gente de esta ciudad puede subsistir sin que le lata el corazón, entonces probablemente puede subsistir sin comida. Naturalmente, eso no implica que el hambre remita. Me he despertado hambriento esta mañana, y sigo estándolo. Por la mirada de esos hombres que me han atacado, imagino que el hambre solo empeora.
Raoden buscó bajo la túnica manchada y sacó algo fino que alzó para que Galladon lo viera. Un trozo de carne seca. Los ojos de Galladon se abrieron de par en par y su expresión pasó del aburrimiento al interés. Hubo un destello en sus ojos, un poco del mismo salvajismo que Raoden había visto en los otros esa mañana. Más controlado, pero estaba allí. Por primera vez, Raoden advirtió cuánto estaba jugándose en su primera impresión sobre el dula.
—¿De dónde ha salido eso? —preguntó Galladon lentamente.
—Se me ha caído de la cesta cuando los sacerdotes me traían aquí, así que me lo he guardado bajo la saya. ¿Lo quieres o no?
Galladon tardó un poco en responder.
—¿Qué te hace pensar que no te atacaré y me lo quedaré sin más? —No era una pregunta retórica: Raoden notó que Galladon estaba considerando emprender esa acción. Hasta qué punto era todavía una incógnita.
—Me has llamado «sule», Galladon. ¿Cómo podrías matar a alguien a quien has llamado amigo?
Galladon permaneció sentado, transfigurado por el trocito de carne. Un fino reguero de saliva escapó por una comisura de su boca sin que se diera cuenta. Miró a Raoden, que estaba cada vez más ansioso. Cuando sus ojos se encontraron, algo chispeó en los de Galladon y la tensión se quebró. El dula dejó escapar súbitamente una profunda y sonora carcajada.
—¿Hablas duladen, sule?
—Solo unas pocas palabras —dijo Raoden modestamente.
—¿Un hombre educado? ¡Ricas ofrendas para Elantris hoy! Qué rulo tan intrigante. De acuerdo, ¿qué quieres?
—Treinta días —respondió Raoden—. Durante treinta días me guiarás y me contarás lo que sabes.
—¿Treinta días? Sule, estás kayana.
—Tal como yo lo veo —dijo Raoden, haciendo ademán de volver a guardarse la carne en el fajín—, la única comida que entra en este lugar lo hace con los recién llegados. Debe pasarse mucha hambre con tan pocas ofrendas y tantas bocas que alimentar. El hambre tiene que ser enloquecedora.
—Veinte días —dijo Galladon, mostrando de nuevo un atisbo de su anterior intensidad.
—Treinta, Galladon. Si tú no me ayudas, otro lo hará. —Galladon apretó la mandíbula un instante.
—Rulo —murmuró, y luego tendió la mano—. Treinta días. Por fortuna, no planeaba hacer ningún viaje largo durante el mes próximo.
Raoden le lanzó la carne con una risa.
Galladon la capturó al vuelo. Entonces, aunque su mano se acercó por reflejo a su boca, se detuvo. Con un cuidadoso movimiento, se guardó la carne en un bolsillo y se levantó.
—Bien, ¿cómo he de llamarte?
Raoden no respondió de inmediato. «Probablemente sea mejor que por ahora nadie sepa que pertenezco a la realeza».
—Sule me parece bien. Galladon se echó a reír.
—Ya veo que eres de los que defienden su intimidad. Muy bien. Es hora de llevarte a hacer el recorrido especial.
Editado: 15.09.2022