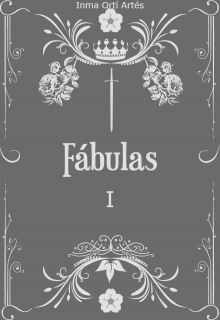Fábulas I
Capítulo 4
Cerca de Koya. 11 de abril.
—¿Hacia dónde vamos? —preguntó Mina, rompiendo el silencio. Llevaban un buen rato caminando.
Itaria iba delante, cargando con las mochilas y tratando de mantener las guardas alrededor de ellas lo mejor que le salía. No podía flaquear; si lo hacía, estaban muertas. Ni siquiera estaba segura de que todo eso estuviera funcionando, pero era lo único que podía hacer. Flora no le había dado muchos poderes con los que trabajar.
—¿Adónde vamos? —repitió su hermana, con una nota de irritación en la voz.
«¿Adónde vamos?» Eso mismo se lo había preguntado ella mil veces y nunca había encontrado una respuesta clara. Koya era una apuesta segura, un lugar donde estarían a salvo. Allí vivían los Antiguos Sabios y sabrían quiénes eran. Tal vez, si el Sabio Andor seguía vivo, las reconocieran; y, aunque no fuera así, Koya era la cuna de todo el conocimiento; era imposible que los Sabios se hubieran olvidado de las Guardianas. Aún recordaba con una sonrisa al joven Sabio Andor, un chico alto y delgado perteneciente a la vieja ciudad de Andarys. Los Sabios vivían varios siglos así que era posible que aún viviera.
Apenas pararon de caminar en toda la mañana, tan solo para tomar pequeños tragos de agua o para recuperar el aliento después de subir alguna cuesta especialmente empinada. Cuando el sol ya estaba bien alto, las chicas se encontraban ya cerca del río Plata. Itaria y Mina lo habían reconocido al instante, con sus aguas plateadas y veloces y con sus pequeños saltos, aunque su hermana solo lo hubiera visto una vez en su vida y cuando era pequeña. Era un río muy ruidoso, por lo que casi era imposible escuchar a los pájaros de los árboles ni a las ardillas correteando. Las chicas pasaron por delante de un viejo puente de madera que había cedido por el paso del tiempo. Sus restos apenas se veían entre los montones de lodo y árboles que lo rodeaban; sin embargo, lo poco que pudieron vislumbrar, estaba lleno de moho y agujeros tan grandes como el puño de una mano.
Fue a partir de ahí, al ver el antiguo puente destrozado y sirviendo como refugio para los animales, cuando las dos niñas tuvieron la sensación de que algo iba mal. Koya era la cuna del conocimiento, así que, ¿cómo era posible que el bosque ganara terreno? El lugar se había vuelto salvaje, traicionero y lleno de matojos y recodos protegidos por árboles, perfectos para que los grupos de ladrones se escondieran y esperaran una buena presa. Itaria era incapaz de reconocer el paraje que las rodeaba y si no hubiera sido por el Río Plata habría pensado que se habían perdido.
La última vez que ellas habían pasado con su padre (hacía ya muchos años, era cierto), el camino era ancho y hecho de piedra muy blanca. El río estaba lleno de puentes de piedra y madera para cruzar y el bosque a una distancia segura de la ciudad, vigilado constantemente para que no se formaran grupos de ladrones.
Sin embargo, en esos mismos instantes estaban intentando deducir por donde debían ir ya que el camino apenas se veía por entre los matojos demasiado crecidos y los árboles muy juntos. Sabía que estaban cerca, lo notaba, por así decirlo, así que Itaria decidió acortar caminando por el bosque, dejando atrás las pocas piedras del antiguo camino que habían sobrevivido al paso del tiempo. Además, sentía como si las estuvieran vigilando. No sabía si eran los árboles, los pájaros o algo mucho más peligroso, pero había algo —o alguien—, con malas intenciones rondando a su alrededor. Cada vez que Itaria se giraba notaba como si tuviera varios pares de ojos siguiéndola, lo que no mejoraba para nada su estado de ánimo.
Llegaron a la cumbre después de subir durante casi media hora una empinada cuesta; era un pequeño claro, sin hierbajos, sin árboles, sin nada más que tierra fresca y húmeda. Itaria respiró, limpiándose los pulmones del infectado ambiente del bosque. Desde el valle fueron capaces de ver la ciudad, aún lejos; pero no importaba, ahí estaba, la podían ver y eso era mucho más de lo que habían tenido hacía apenas unas horas. Su intuición y sus recuerdos no la habían fallado, pensó con alivio.
Itaria calculó que a media tarde ya estarían frente las puertas de la ciudad. Eran varios kilómetros de tierra casi despejada, sin apenas árboles, tan solo tierra y algún que otro matorral medio seco. La ciudad que se veía era grande, majestuosa y blanca desde la distancia, algo que pronto descubriría que no era más que una ilusión de su mente, que buscaba desesperadamente un lugar seguro donde descansar.
—Se ve un poco triste —comentó Mina al llegar al pie de la pequeña cuesta. Itaria volvió a mirar a Koya y le dio la misma impresión. Desde más cerca, la ciudad se veía apagada, sin luz. Sus muros blancos estaban igual que siempre, todo parecía igual, pero, aun así, la ciudad se veía solitaria, desierta, sin más vida que algún que otro pájaro que se acercaba a sus muros, alejándose rápidamente, como si también notaran que algo no iba bien allí.
Entonces, al ir acercándose, Itaria se dio cuenta de lo que falta. Eran varias cosas, en realidad. Primero, y lo más evidente, el ruido de una gran ciudad. No había comerciantes gritando sus productos, ni los sonidos de los animales. No había voces, ni los estruendos típicos de una ciudad boyante. Segundo, las campanas que anunciaban el fin de las clases de los novicios, que prácticamente se pasaban el día entero sonando. Y, tercero, las grandes llamas que los Antiguos Sabios mantenían siempre encendidas en el Templo de Arch, el Dios de los enfermos, además de las antiguas Llamas del Palacio de los Sabios, en lo alto de la torre principal del palacio.
#1041 en Fantasía
#168 en Magia
brujos vampiros dioses, reyes reinos romance lgbt+, fantasía magia aventura acción drama
Editado: 12.08.2024