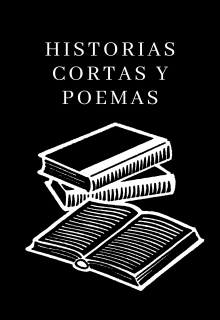Historias Cortas y Poemas
Sombras de Obsesión
Podría afirmar con seguridad que los fantasmas son entes que provocan temor, pero en mi experiencia, me atrevo a cuestionar si son capaces de inspirar el mismo nivel de miedo que puede destilar un ser humano vivo y perturbado, especialmente uno consumido por los celos y la obsesión. Las últimas semanas han transcurrido en un agobiante vórtice desde que mi ex pareja comenzó su inquietante persecución. Al menos, eso es lo que siento. O tal vez, simplemente, estoy cayendo en una espiral de paranoia autoinfligida.
El final de nuestra relación fue, en apariencia, sencillo y previsible. Mi aburrimiento con la relación había madurado hasta un punto irreversible. La chispa que encendía nuestra unión se había desvanecido gradualmente hasta convertirse en una simple llama titilante. Siempre intuí que este desenlace era inevitable; éramos amigos, compañeros, pero en el fondo, no compartíamos la misma visión de amor y conexión. Sin embargo, él insistió en luchar, en mantenernos a flote en un bote que ya tenía agujeros. Mi aceptación de su propuesta fue, en retrospectiva, un error de proporciones considerables.
Su cariño y dulzura eran indiscutibles, pero no colmaban el vacío que yacía en mí. Nuestra ruptura fue abrupta, y aunque me afectó, la certeza de que estábamos tomando la decisión correcta mitigó parte de la tristeza. Para él, sin embargo, esta separación fue un auténtico cataclismo. El impacto en su corazón, como él mismo lo expresó con tristeza y enojo, fue el punto de no retorno que arruinó lo que quedaba de nuestra amistad. Un nexo irreparable.
Las dos semanas que siguieron parecían traer una calma engañosa. Los encuentros fortuitos en la tienda, las conversaciones que no tenían lugar, los recuerdos flotando como polvo en suspensión; todo se había disipado. Y, paradójicamente, comencé a sentir la ausencia como un agujero en mi rutina. La tentación de llamarlo se presentaba a menudo, pero la convicción de que no sería sino una daga más en su herida me frenaba.
Un día, mientras el sol cedía su trono al atardecer y me dirigía hacia el trabajo, una sensación desconcertante me envolvió: la certeza de que alguien me seguía. Mis pasos se volvieron rápidos, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, pero cuando me giré para enfrentar lo invisible, no encontré nada más que las sombras alargadas por la puesta de sol. No podía explicar el escalofrío que recorrió mi espina dorsal ni la inquietud que anidó en mi pecho.
El ofrecimiento de un compañero de trabajo para tomar unas copas después de la jornada parecía una buena forma de escapar de mis pensamientos. Las risas brotaron como manantiales de alegría y, en medio de ellas, encontré consuelo momentáneo. Fue entonces cuando me percaté de su magnetismo, su capacidad para envolverme en un mundo ajeno al mío. Era guapo, sí, pero su encanto trascendía lo superficial. La tarde se deslizó entre anécdotas y confidencias, hasta que, embriagada por el momento, mis labios buscaron los suyos en un impulso fugaz.
Con el reloj marcando las once, acordé que era hora de poner fin a la velada. Él se ofreció a acompañarme a casa, y yo acepté sin titubear. Sin embargo, en algún punto entre las risas y el compartir, el ambiente se transformó en algo más oscuro, más denso. Un presentimiento comenzó a insinuarse en mi pecho, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad premonitoria. Entonces, sin previo aviso, un objeto contundente se estrelló contra la cabeza de mi compañero. El grito que escapó de mis labios fue visceral, estridente, pero no fue hasta que posé la mirada en el autor de este acto macabro que experimenté el auténtico terror.
Sus ojos ardían con un fuego que no logro olvidar, una ira que había estado hirviendo bajo la superficie. Forcejeos frenéticos culminaron en ataduras crueles, en la forzada entrada a una camioneta ominosa. El miedo que me inundaba en ese instante eclipsó cualquier otra emoción. El que alguna vez fue mi pareja nos tenía prisioneros de su plan siniestro y parecía disfrutarlo.
La escena que siguió fue una pesadilla hecha realidad. El cuerpo de mi compañero yacía inmóvil, su vida pendiendo de un hilo débil. Lágrimas de impotencia y horror surcaban mis mejillas mientras observaba la macabra danza del homicida, cavando un hueco en la tierra para su víctima. Mis gritos resonaban en el espacio, pero el ruido no era más que una cacofonía desesperada.
La pesadilla, sin embargo, dio paso a una oportunidad inesperada. Una confesión cargada de mentiras brotó de mis labios en un intento desesperado por apaciguar la tormenta que tenía enfrente. Mis palabras, un eco de engaños, parecieron resonar en su mente como una melodía armoniosa. La sonrisa retorcida que desveló no hacía más que confirmar la ruptura de su cordura.
El horror que me inundaba no me impidió utilizar la única carta que me quedaba: el engaño. Enredé mis palabras en una madeja de afecto ficticio, sembrando semillas de empatía en un terreno ya yermo. Cuando por fin se dio la vuelta, aproveché el breve instante de libertad para tomar la pala y descargar sobre él mi propia ira. Cada golpe era una liberación, una manifestación física de todos los terrores acumulados en mi pecho. No detuve mi furia hasta que su cuerpo yacía inerte a mis pies, un monstruo reducido a nada.
La urgencia de rescatar a mi compañero herido se impuso sobre el asco y la revulsión que sentía por el hombre que alguna vez había amado. Lo rescaté de su tumba prematura, luchando contra el tiempo y las probabilidades. Lo cargué en la camioneta y dirigí hacia la única ayuda que podía vislumbrar: el hospital. Mi celular marcó el número de emergencias mientras las lágrimas seguían cayendo, un torrente de desesperación.
Editado: 05.08.2023