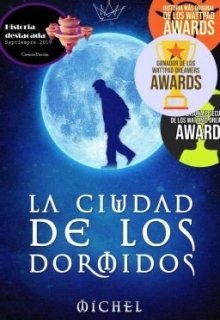La ciudad de los dormidos
I: Sobre sueños
¿Acaso el hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente?
La peluca le picaba la cabeza.
Usualmente siempre debía llevarla, porque la calvicie temprana le resultó un problema dentro de su trabajo. Le confundían con alguien de sesenta años y eso en Ciudad 4891 no era deseable.
Sin embargo, aquel tres de octubre era su cumpleaños número sesenta, por lo que decidió colocarse los zapatos, el abrigo y salir sin peluca. Estaba harto de ella y se sentía libre ahora. Casi como una mujer sin sujetador.
El sol fue el primero en saludarlo, y lo persiguió el resto del sendero recordándole su mala decisión al elegir el abrigo en una caminata a mediodía. Con las mejillas coloradas y el aliento queriendo escaparse, llegó al parque 23. Recordó que antes se llama el parque de la Madre, y había un monumento de una mujer con mirada adusta cargando a sus dos hijos.
Apartó la mirada del hueco que quedó del desechado monumento y continuó caminando. La espalda baja no tardó en quejarse por el ejercicio al que no estaba acostumbrado. Decidió entonces, tomar un descanso y sentarse en una banca del parque. Allí, notó que el parque estaba seco de personas.
—¡José!
Al escuchar su nombre, se volteó y sus ojos se encontraron con una mirada triste y una sonrisa volteada. Su compañero de trabajo, Martín, se acercó a darle un apretón de manos. El gesto estuvo embarrado de aceite de máquina.
—Hombre, escuché que hoy cumples sesenta años. —habló con la pena adherida a la voz.
—Así es.
—¡Mi más sentido pésame!
—Gracias —asintió y al fijarse en el uniforme no pudo evitar preguntar con algo de añoranza—: ¿Recién saliendo del trabajo?
—¡Sí, Sí! Ahora el hijo de Don Carlos está al mando de la "Corporación de Seguridad Integra en Ciudad 4891". Ahora así se llama, ¿puede creerlo?
José asintió construyendo con ideas como estaba ahora la corporación sin él. Le gustaba el detalle de su compañero de contarle todo, aunque no le preguntara nada.
—Y, por cierto, ¿ya has empacado tus cosas? —El hombre se colocó bien el gorro de maquinista para que lo cubriera del sol.
—Aún no. Quería dar un paseo.
Asintió con ojos tristes.
—Cuídate, José.
—Quita esa cara larga, hombre. —El anciano le palmeó la espalda extendiendo una suave sonrisa.
—Hablo en serio, que yo he escuchado que allá fuera de Ciudad 4891, todo es muy peligroso. Que hay muchos robos, y asesinatos. —comenzó a repetir con nervios lo que decía la televisión.
—No se preocupe por mí, ¿bien? Vaya mejor a almorzar que luego tiene que regresar al trabajo.
—¡Ah, es verdad! ¡Solo tengo media hora! —hablaba con mucha rapidez y volvió a estrecharle la mano como si se hubiese olvidado que ya lo había hecho—. Chau José, y que Onír me lo cuide.
Lo vio desaparecer corriendo cuesta abajo por el sendero con una mano en el gorro. Sintiendo los sesenta años encima suyo, suspiró recargándose en la banca de madera. Él hubiera deseado ir corriendo también para el almuerzo.
Hacía años, cuando no existía el país 4891 ni la ciudad 4891. Sino Cuenca dentro del vetusto país Ecuador, en esos años, la gente hubiera felicitado al hombre que alcanzó sus sesenta años. Mas en Ciudad, lo único que recibe un viejo como él, son pésames y miradas de lástimas. A veces extrañaba Cuenca.
Las manos le temblaron y culpó a su edad. Las sostuvo con el corazón compungido. Sentía un deseo irracional de volver a la fábrica y pedirle de nuevo a su jefe que lo contrate.
Pero nadie contrata a quien cumplió ya sus sesenta años.
Decidió levantarse y se sacó el pesado abrigo que lo estaba sofocando. Un aspecto bueno era que ya no tendría que soportar el clima variopinto de Cuenca, perdón, Ciudad 4891. Tardó en acostumbrarse a llamarla así. Pero a pesar de que cambió su nombre, el clima extraño seguía siendo el mismo. Eso tranquilizaba su viejo corazón.
Dobló su abrigo y lo colocó sobre su brazo. Después de todo, el único aspecto que creía imposible de extrañar; iba a añorar también como ese defecto que terminaba convirtiéndose en virtud. Resopló y con paso de tortuga salió del parque. Mucho aire libre por ese día.
—¡Solo con esos audífonos! Te vas a quedar sordo. —regañó alguien cuando estaba esperando que el semáforo cambiara de color. Miró de reojo como una madre seguía hablando a su hijo quien somnoliento se tallaba un ojo.
—Mamá parece que va a llover.
Él también percibió las primeras gotas cosquillearle la piel. Una sonrisa se abrió a sus anchas, porque él tenía un abrigo preparado.
Así era Ciudad. Su ubicación en el ombligo del mundo les decía que su clima debería ser tropical; pero las montañas impetuosas que existían desde antes que Cuenca, decidieron con sus vientos y altura que mejor les obsequiaban ese clima ambiguo el cual dejó y dejará morir de hambre a los presentadores del clima.
Antes de regresar a su jaula, pasó por la Casa de Entregas para revisar si alguien le había enviado un paquete, pero la señorita que lo atendió le explicó que su bandeja estaba vacía. El anciano insistió en que esperaba un paquete de alguien importante. La señorita le pidió que se retirase porque su bandeja continuaba vacía. José, rendido, salió de allí con las manos vacías.
Miró las calles platinas de Ciudad, los edificios altos y fornidos, y se preguntó si todo aquel avance realmente los estaba llevando a la felicidad, y se dijo a si mismo que no podían estar avanzado como civilización si un paquete tardaba tanto en llegar.
—¡Señor, señor! —Una muchacha de sonrisa de cera le entregó un panfleto—. ¿Sabe qué día es mañana?
Si el día anterior pasaron el programa de SuperChefs, era—: ¿martes?
—¡Es 25 de junio, señor! Mañana se celebra el cuadragésimo aniversario del Día de la Felicidad, por lo cual habrá un festival de música en Avenida Principal. ¡Tiene que ir!