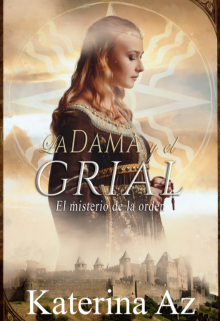La dama y el Grial I: El misterio de la orden
Capítulo 17: Incendiarios
Si el ojo tuviera permiso para ver,
Ninguna criatura sería capaz de resistir
La abundancia y ubicuidad de los demonios
Y continuar viviendo sin ser afectados por ellos (1)
Raimón recordaba bien el día en que aquello empezó, pero en realidad no podría definir qué fue lo que lo llevó hasta eso. O en qué momento llegó a un punto de no retorno. Lo cierto era que ya no podía arrepentirse: Lo hecho, hecho estaba. Y asumiría las consecuencias, sean cuales sean.
Aún sentía el calor del incendio. No debió ir, no debieron ir. ¿Por qué ensuciarse las manos de esa manera? Pero el conde insistió, dijo que tenían que asegurarse como miembros de la orden de no dejar huellas, y que ninguno de sus acompañantes intentara pasarse de listo. Cualquier cosa, por más mínima que fuera, podría convertirse en una pista que no podían darse el lujo de dejar.
Él sabía que no solo inició el fuego en Saissac en un sentido literal, sino que encendió otro tipo de llama. Una que estaba resquebrajando a la orden del Grial. ¿Sentía culpa? Tal vez. Y aun así, una parte de él estaba convencida que hicieron lo que tenían que hacer. Que fue necesario.
¿Cómo empezó todo? Con su ascenso. Después de pasar varias semanas en Montpellier escuchando a Sybille al fin fue consciente de la gravedad de todo aquello. No solo de lo peligroso que sería que el Grial cayera en las manos equivocadas y de lo importancia de la orden. Sino de otras verdades que antes le fueron negadas, y que de pronto lo hicieron entender más.
Con Sybille fue educado. La escuchó sin reclamarle nada, después de todo, ¿qué culpa tenía la pobre? El hombre al que debería reclamarle por haberlo tenido tanto tiempo en la ignorancia ya estaba muerto, e ir a quejarse con Froilán no tendría sentido.
Fue de regreso a Carcasona que encontró a la persona ideal para llevar sus reclamos. De hecho, ni siquiera lo pensó bien. Solo estaba tan irritado, tan desesperado y asustado que no pudo evitarlo. El conde de Foix había llegado un día antes de paso hacia sus tierras, y había decidido quedarse a esperarlo. No sería nada fuera de lo común, pues ambos eran nobles aliados con intereses comunes más allá de la orden. Su esposa Agnes y su hijo se habían encargado de mantener entretenido al conde, así que lo encontró de buen humor cuando se vieron. ¿Cómo iba a imaginar él lo que se venía?
—¿Por qué estás aquí? —Le preguntó una vez estuvieron a solas. Y notó al conde desconcertado—. Sé que no estás de paso.
—¿Cómo afirmas tal cosa? —Dijo este a la defensiva.
—Tú y yo sabemos quién eres —contestó firme—. El vengador. El que ejecuta la "faide" de la orden. ¿Es por eso qué estás aquí? —El conde guardó silencio. Parecía cauteloso.
—¿Acaso crees que tengo una razón para asesinarte?
—Por supuesto que no. Pero sé que quieres hacerlo con alguien más, ¿o me equivoco? Carcasona está en la ruta a Tolosa. Irás por él. —El silencio del conde se lo dijo todo. Así que después de todo él pensaba faltar a lo acordado en la reunión con Froilán.
—Dime de una vez si piensas impedirlo, Trencavel. O estás de mi lado, o estás contra mí. —No le sorprendieron esas palabras. El conde siempre fue así, lo conocía desde que era un niño. Él no era de los que pedía permiso antes de actuar, él siempre jugaba con sus propias reglas.
—No voy a impedirte nada —contestó—. Porque sé que tienes miedo. Y no deberías avergonzarte de eso, porque me siento igual. Ahora sé... Sé otras cosas, Raimón —suspiró. No quería hablar de eso, no debería—. Sybille... Ella...
—¿Qué cosa?
—¿Hasta cuándo iban a esperar para decirme que no existe el Dios de los cristianos? ¿Que la magia antigua es real? ¿Qué somos todos unos paganos? —Le tembló la voz cuando habló. Se sentía a punto de colapsar en ese momento.
—Supongo que me toca darte tu nuevo santo y seña, Trencavel —contestó—. "Los dioses necesitan a los humanos, los humanos necesitan a los dioses". Y si entiendes esas palabras, entonces estás listo para llevar tu misión con éxito.
La cabeza le daba vueltas. Como todos los que ingresaban a la orden, Trencavel recibió el primer santo y seña. Y cuando ascendió a caballero, le dieron el segundo. "Así como es abajo, es arriba". Aquello ya lo había escuchado antes, incluso los judíos repetían algo similar. Pensó, pecando de inocente tal vez, que estaban cumpliendo una especie de voluntad divina. Al menos eso siempre le dieron a entender. Al igual que el resto, él tampoco era un cristiano practicante. Fingía, tenía que guardar las apariencias ante la iglesia y la sociedad, pues lo criaron con la creencia de que no necesitaba a la iglesia y sus normas para existir.
Por supuesto, eso no significaba que no creyera en Dios. O en Jesús, la Virgen y hasta los santos. Siempre le pareció claro y obvio que todos existían. ¿Cómo podía sentirse cuando entendió que nada de aquello era real? Hasta Sybille lo había entendido. Le dijo con calma que ella pasó mucho tiempo sintiéndose culpable, diabólica y pecadora; pero que Bernard le devolvió la calma cuando le contó la verdad. Ella seguía manteniendo los valores cristianos porque le gustaban, seguía las normas de la sociedad porque así tenía que ser, decía "Dios mío" porque no podía evitarlo; y de hecho hasta le gustaba creer –o engañarse– diciéndose que había un Dios como siempre le enseñaron. Pero ya sabía que no era real, y él tenía que aceptarlo también.
#13871 en Otros
#1106 en Novela histórica
#5404 en Thriller
#2911 en Misterio
damas caballeros romance, misterio romance secretos intriga, novela histórica y fantasía histórica
Editado: 08.09.2022