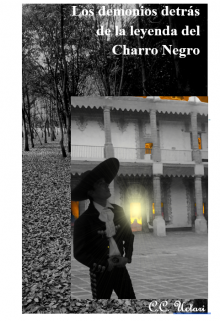La leyenda del charro negro. Parte 1
El pacto
Atlixco, Puebla. 2015.
Dalia llegó hasta una casa extremadamente humilde en las orillas de la ciudad. Tocó a la puerta y le abrió un sujeto de su misma edad, un hombre alto, desaliñado y con una enorme barriga.
―¿Qué desea? ―dijo el sujeto de mala gana.
―Busco al señor Artemio Rodríguez.
―¿Para qué asunto?
―Para… ―Dalia titubeó. Simplemente sacó de su bolsa la copia de un documento de la parroquia y se lo mostró. El hombre palideció de inmediato.
―¿Quién es usted? ―gruñó Artemio.
―El padre Gregorio me pidió hablar con usted sobre “el salto del gato”.
―Yo… ―Artemio lo dudó por unos momentos―. Pase.
La anciana entró a una sala sucia, llena de ropa y trastos tirados entre perros que lengüeteaban los sobrantes de comida. Artemio quitó ropa sucia de una silla y ofreció asiento. Fue hasta una nevera, sacó una cerveza, dio un sorbo y observó a Dalia, como buscando las palabras exactas.
―No soy una mala persona ―dijo al fin―, pero el hambre es muy mala consejera.
―¿Qué fue lo que pasó exactamente?
―Fue cuando tenía dieciséis años ―el rostro de Artemio se ensombreció―, mi padre nos había abandonado y siendo el mayor de mis hermanos, era el único que podía ayudar a mi madre. Conseguí trabajo como chofer en un almacén, pero la paga era pésima y no alcanzaba ni para la comida diaria.
»Entonces conocí a un sujeto que me ofreció una buena cantidad de dinero a cambio de asesinar a sus suegros. Era dinero fácil y como le dije, el hambre es muy mala consejera.
―¿Asesinó usted a esas personas? ―dijo Dalia, asombrada.
―Al principio dudé ―Artemio frunció los labios―. Iba en mi camión, pensando en ello cuando entre la lluvia, un hombre vestido de charro salió en medio de la carretera, pidiendo un “aventón”. Yo lo dejé subir al camión cuando vi que levantaba un pequeño saco de oro. Fue muy extraño, como si aquel hombre pudiera leer mi pensamiento. Me ofreció un trato aún más tentador, pero también más terrible. Me dijo que me daría esa pila de oro si yo a cambio llevaba un autobús de pasajeros lleno de gente hacia el barranco ―el hombre hizo una pausa para controlar su voz―. No sabía si aceptar asesinar a aquella pareja por unos cuantos cientos y sobrevivir unos meses, o llevar a decenas de personas en mi conciencia por mucho más dinero.
―¿Qué fue lo que decidió? ―Pero Dalia ya sabía la respuesta.
―Acepté llevar el autobús ―la voz de Artemio se descomponía―, pero al último momento me acobardé. Llegué al lugar donde se supone debía dejar caer el autobús, pero no lo dejé caer. Pensaba en detener el autobús, quizá fingir que tenía una avería, para que todos los pasajeros bajaran y se pusieran a salvo ―Artemio tragó saliva con dificultad―. Pero no tuve tiempo siquiera de bajar la velocidad. Un relámpago iluminó la noche y sobre el cofre del camión, vi al charro, pero su rostro no era el de un hombre, sino el de un muerto. Yo perdí el control del autobús a un lado del barranco. Sabiendo que era inevitable, salté por una ventana, y dejé que el autobús cayera con toda esa gente. ―La voz de Artemio se quebró por completo―. Escuché sus gritos de terror y agonía, pero ya no podía hacer nada por ellos. Y el charro apareció de nuevo frente a mí, con su cara de esqueleto, mirándome con sus cuencas vacías. Salí huyendo… y jamás volví a ese lugar.
―Pero el Padre Gregorio dice que usted confesó esto hasta 1997 ―dijo Dalia―, aquí están los documentos de su confesión. Si usted tiene la edad que aparenta, lo que me dice debió pasar en la década de los setenta.
―En efecto ―respondió Artemio―. Yo fui por mi madre y mis hermanos, y hui con ellos a la ciudad de México. Pero no importaba a dónde fuera, el charro me perseguía, se aparecía ante mí noche tras noche. Después de años huyendo sin éxito, regresé a Puebla, a pedir ayuda al párroco. Él consiguió una orden para que se exorcizara al espíritu de aquella carretera. Pero yo sé que no lo lograron, porque a la fecha sigue habiendo tragedias.
―En los registros de la iglesia se dice que muchos aseguran escuchar los gritos de los que han muerto ahí ―comentó la anciana.
―Sí, siempre se escuchan. ―Artemio bebió toda la cerveza de un trago―. Yo llevo flores todos los fines de semana. Dejé todo mi dinero a mis hermanos y me quedé sólo con lo suficiente para sobrevivir, pero entre el poco dinero que me queda, siempre me las arreglo para comprar flores frescas ―Artemio al fin comenzó a sollozar―, porque quiero que ellos me perdonen por llevarlos a su muerte. El charro se apreció una última vez hace unos meses. Me entregó una cuenta de oro que arrancó de un rosario y me dijo que no me arrepintiera más, que esa cuenta que me dejó sería mi camino a la salvación. Pero yo no estoy convencido, llevé muchos a la muerte… Sé que tengo que pagar…
Artemio se levantó por una segunda cerveza y la bebió de un solo trago. La anciana supo que de él no obtendría más, así que se retiró.