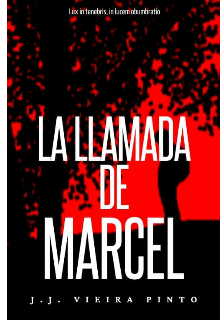La Llamada de Marcel
Capitulo 1: Hasta siempre Nueva Orleans
En diciembre se esperaría algo de frío, pero no en Nueva Orleans.
El calor húmedo se pegaba a la piel, rodeaba a los pocos habitantes de la vieja casona y se sentía en los huesos. Aún así el anciano sacerdote no pudo reprimir un escalofrío.
Debía reconocerlo, la casona era hermosa, y vieja. Muy vieja. Lo menos cien años, aunque podrían ser más por supuesto.
El sacerdote no sabía que le gustaba más. ¿El amplio jardin frente a la entrada, cubierto de todo tipo de flores?, ¿Las viejas columnas clásicas de la zona? Tal vez le impresionar el inmenso solar, cubierto de cristal donde se plantaban todo tipo de flores y plantas curativas construido a un lado de la casa. O quizá fueran los enormes y nudosos árboles y cuyas copas se alzaban sobre el tejado de la casona de dos pisos, pintada de un blanco prístino. Incluso, y no por vistos, los amplios ventanales con puertas de gruesa madera y que, a pesar del calor, permanecían cerradas herméticamente.
Muy pocos en el pueblo subían a la vieja casona de la familia Casey y eran menos los que reconocían hacerlo. Sin embargo casi todos en el barrio Francés habían oído hablar alguna vez del viejo señor Thomas. Hombre de mundo, un criollo de tez canela, blanca y pulcra cabellera y poseedor de una simpatía solo comparable con la vastedad de sus conocimientos. Cuando la medicina había fallado, Thomas Casey conocía el té, el empasto o la oración necesaria. Era un brujo y nadie lo ignoraba.
Thomas era dueño de una enorme sonrisa, franca y de perfecta y regular blancura que garantizaba que su interlocutor estuviera siempre a favor. Sin embargo esa noche Thomas no sonreía. Estaba sentado al otro lado del salón, con una botella de ron a medias consumido, sombrío, taciturno y silencioso.
En sus setenta y pocos años de vida habia perdido a muchos, muchísimos familiares. Pero por alguna razón la muerte de la chica le había transformado de manera especial. La joven era hermosa, poseía en vida una sencillez y pureza que la muerte no había logrado arrebatarle.
¿Qué edad tenía? El sacerdote no le calculaba más de 19 años si acaso. Tanta belleza, tanto que debía vivir y aún así...
Esa noche había asistido a su funeral; para cuando llegó, ella ya había fallecido, pero había dado a luz al pequeño bebé a quien habían bautizado con el nombre de Alexander Thomas.
Alexander, había oído ese nombre, Marcus Alexander. Era el nieto del viejo Thomas según le contaron en el pueblo horas antes. Y había muerto en el extranjero un par de meses atrás.
Un diablillo ese Alexander. De niño era un pilluelo y de joven un don Juan... Esa chiquilla en el salón... Bueno, era mejor no hacer demasiadas cábalas, pero era evidente que el jóven Marcus era el padre del pequeño bebé.
El sacerdote recorrió el recinto con la mirada, una mirada cargada de desaprobación. Ya había visto en muchos fieles la increíble mezcla teológica que en este salón parecía aún más pronunciada. Crucifijos y fetiches, vírgenes y máscaras. África y Roma. Se lo habían advertido en la conferencia pero no por ello le resultaba menos chocante.
La mujer afuera, quien apenas parecía haber alcanzado los cuarenta, hermosa, parecida a su padre a excepción del cabello, en ella aún se conservaba de color azabache... Ella era Silvya... La madre de Marcus Alexander y abuela del pequeño. Estaba sentada en el porche con el bebé dormido en brazos. Solo le acompañaba una mujer rubia, quizá de la misma edad que su amiga. En la chaqueta la mujer rubia tenía un prendedor muy curioso... ¿Dónde lo había visto antes?, ¿Y por qué ambas se veían tan agotadas?.
El sonido de las campanadas del reloj le hicieron volver a la realidad. Ya era más de medianoche. La comunidad católica de Nueva Orleans no perdonaría al nuevo sacerdote si arruinaba las navidades. Debía dormir un rato.
Se despidió del viejo Thomas, afinando los detalles del entierro del próximo día, el anciano respondió con un gruñido. Sylvia y la mujer rubia le dedicaron una sonrisa, el sacerdote se caló bien el sombrero y subió a su viejo Volkswagen.
- Fué una linda ceremonia, creo que habría sido útil tenerlo antes - comentó la rubia señalando la nube de polvo dónde desaparecía el auto.
- No creo Sisi... No sé si hubiese aguantado... El viejo apenas pudo - añadió Silvya señalando la casa con el pulgar, no sé atrevía a girar la cabeza.
- Oye... Él decidió hacerlo... No se te ocurra culparte.
- Lo sé, pero saberlo no me hace sentir mejor. -Silvya tenía un nudo en la garganta, acariciaba sutilmente la cabeza del pequeño bebé en su regazo.
- ¿Ya tienes todo listo?
- Si... No voy a llevarme gran cosa. Y compraré muchos abrigos allá, no se me dá bien el frío
La mujer rubia no pudo evitar sonreír. Habían pasado dos días desde el nacimiento de Alexander, dos días en los que no habían dejado de pelear codo con codo. Dos días de llanto. Dos días terribles y ahora, por fin, podía sonreír.
- Me encanta la idea de tenerte cerca de nuevo preciosa, pero, ¿es realmente necesario que te vayas? - preguntó la rubia tras un sorbo de café. Estaba terriblemente fuerte.
- Nueva Orleans no está hecha para él. Y quién sabe, quizá le convenga crecer alejado de todo esto. - Silvya señaló vagamente una talla en madera de algo vagamente humanoide en el porche. A los pies de ésta se depositaban varios velones encendidos.
- No creo que puedas alejarlo del todo. - la mujer inclinó la cabeza. Sabía lo que venía...
Silvya tomó aire, miraba al horizonte.
- Sé lo que piensas, y si, es cierto. Confío en tí, pero no en los tuyos. ¿Crees que quiero que este pequeño...? - no pudo terminar la frase... Su voz simplemente se quebró.
- No dependerá de tí o de mí, querida. - La mujer puso su mano en el hombro de Silvya. - Si pasa, si llegara a ocurrir, ¿Preferirías que fueran otros los que le llamaran?
Silvya mantuvo silencio un rato. Un gallo cantó en el patio de atrás.