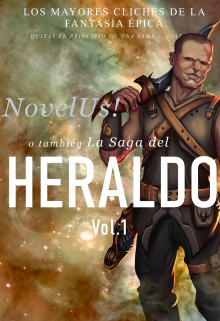La saga del Heraldo
Capítulo 14
Melissa había invertido un par de horas en preguntarle a sus contactos si habían oído hablar del tal Brais Pillsen pero nadie lo conocía por los bajos fondos, lo cual la extrañó.
Se acercó a la iglesia de San Pantaleón para informar al padre Vasily de los pocos datos que había recabado hasta el momento pero el sacerdote no estaba allí.
Aprovechó para pedirle consejo a una de las pocas hermanas que había decidido quedarse y, después de que ésta le diera un saquito con hierbas para una infusión, se apresuró a volver a Villa Hermosa.
No quería dejar a Yago y a Conrad solos demasiado tiempo. No es que pensara que su presencia pudiera suponer alguna diferencia, pero esperaba que cualquier ayuda sería bienvenida.
Cuando atravesó la cancela faltaría poco más de una hora para que anocheciera. La señora Puig la recibió milagrosamente sin que hubiera llegado a la puerta y la condujo hasta la habitación de Yago, la cual estaba en tal estado que Melissa esperaba encontrarse a cuatro borrachos o a cuatro asaltantes haciéndole compañía.
La ropa que Yago se había puesto para la salida de aquella tarde estaba medio rota y tirada por el suelo. La bañera tenía una abolladura y se veían algunas manchas de sangre entremezclada con el agua a su alrededor.
No sabía qué se iba a encontrar cuando dirigió la mirada hacia la cama pero lo que vió la sorprendió.
Yago Mort estaba acostado en la cama dormitando, mientras su piel estaba un poco pálida y algunas gotas de sudor empezaban a resbalarle por las sienes.
Llevaba un camisón limpio a modo de pijama y tenía el pelo algo revuelto. Estaba claro que había estado luchando contra su cuidador, Conrad, que estaba sentado a su lado con una manaza sobre su pecho manteniéndolo así acostado, aunque ya no fuera necesario.
Cuando Melissa llegó a los pies de la cama, le pidió a la señora Puig que hirviera agua para hacer una infusión para Yago y que, por favor, fuera preparando la cena.
Conrad se volvió hacia ella cuando terminó de hablar y la ladrona pudo ver de quién era la sangre que había visto por el suelo. El bárbaro tenía un rastro de sangre seca que le bajaba de la nariz mientras otro le coloreaba la mejilla desde un arañón cerca de la oreja.
— ¿Qué ha pasado? —preguntó Melissa.
— El veneno está empezando a salir de su cuerpo —comenzó a responder Conrad—, será como atravesar una tormenta de nieve: lo pasará mal y en algunos momentos el viento se hará insoportable. Si aguanta esos momentos saldrá adelante, si no...
Yago se removió bajo la mano del bárbaro pero no acabó de despertarse. No se le veía incómodo en absoluto, como si le reconfortara la presencia del norteño.
— ¿Cómo sabes cómo es? —quiso saber Melissa, levemente impresionada. Conrad esperó a que Yago volviera a quedarse quieto y se levantó despacio, dejando de sujetarle y desperezándose.
— ¿Cómo es qué?
— Eeee... la adicción, las drogas, el depender de ellas... —intentó explicarse la ladrona.
— Mi pueblo también tiene drogas, aunque sean más escasas. Pero si lo piensas bien, siempre que dependas de algo demasiado, dejarlo ir será un sufrimiento.
Melissa se quedó callada mientras dos o tres hilos de pensamiento pugnaban por atraer su atención.
¿Se sentía mal obedeciendo al padre Vasily porque implicaba engañar a estas personas o se sentía mal por ir en contra de sus principios? ¿Dependía de su pequeña organización para sentir que estaba haciendo algo de provecho? ¿Lamentaba las muertes que había ayudado a perpetrar en el muelle unas noches antes?
Esa última idea hizo que un escalofrío le recorriera la espalda y apartó la vista del bárbaro y el convaleciente.
Odiaba sentirse mal por cosas que ya no tenían remedio.
— ¿Quieres que me quede con él mientras descansas un poco? —le preguntó.
— Si, muchas gracias —contestó Conrad mientras se dirigía hacia la puerta—, volveré en cuanto la señora Puig diga que la cena está lista.
El enorme bárbaro pasó por su habitación para lavarse la cara y miró su reflejo mientras se secaba.
¿Qué hacía allí? Si bien era cierto que la promesa que le había hecho a Basandere no la había realizado en vano, ¿por qué, pasados unos días, no se había planteado siquiera la posibilidad de “desertar”?
— Por el poco honor que te queda —se contestó a si mismo.
Suspiró pesadamente y después de pedirle algo de cerveza al ama de llaves se dirigió al jardín y se sentó en una de las sillas de mimbre allí dispuestas.
Sentía auténtica pena por Yago. Vivir tan asustado por algo que llevas dentro y que está tan fuera de tu control que acabas refugiándote en cosas como el opio debía ser una carga extremadamente pesada.
Él llevaba la suya propia y aún no tenía claro si aquella situación iba a poder ayudarlo a mirarse en el espejo como él quería mirarse. ¿Pero, cómo quería hacerlo? ¿Realmente quería verse como un hombre mejor de lo que era o, por otro lado, quería mirarse como si cumpliera lo que en su pueblo, su tradición, se esperaba de él?
Desde el punto de vista de la gente de ciudad, podría decirse que había tenido una infancia difícil, pero desde su perspectiva, ésta no había sido mucho más difícil que la que había tenido cualquiera de su pueblo.
El principal problema de las tribus del norte no eran los pueblos ajenos a ellos, sino el resto de tribus. Aquellas que compartían su mismo estilo de vida.
A ese lado del continente, los terrenos nevados y grandes bosques habían ido reculando y disminuyendo con el tiempo hasta verse confinados en la cadena montañosa que dividía Kasingland del resto de países.
Eran muchas tribus en un espacio demasiado pequeño y con cotos de caza que se agotaban rápidamente.
Normalmente la disputa entre tribus se realizaba de forma civilizada. La tribu que superara a la otra en una serie de pruebas consideradas sagradas se quedaba el territorio mientras que la otra se veía relegada a seguir buscando.
Conrad, por alguna razón que nunca había llegado a entender, era el menos querido de sus hermanos por su padre, Connard, lo que le reportó una infancia injustamente violenta.
Su madre, Frida, desde sus primeros recuerdos, mantuvo una actitud distante con él, cosa que siempre había asociado a los cuidados que requerían sus hermanos y hermanas menores, además de la posibilidad de que quizás no quisiera enfrentarse a su padre mostrándole apoyo directamente, aunque hubo un día...
— Umf... —gorjeó Conrad mientras hacía una mueca al recordar aquel día.
Se pasó las manos por la cara y se quedo mirando hacia la oscuridad del jardín mientras se tocaba el labio inferior con la lengua, como si aún pudiera notar la sangre de aquel día.
Conrad aún era joven, no se le consideraba un hombre, pero le quedaba poco para serlo y aquella mañana volvía con la partida de caza después de haber pasado varias jornadas persiguiendo un grupo de alces.
No habían vuelto con las manos vacías, pero se les había escapado un gran y hermoso macho, un auténtico trofeo, y si bien no había sido culpa suya, algunos de los cazadores más agoreros lo hacían responsable por haber ido con ellos sin ser un hombre.
Esos rumores llegaron a oídos de su padre, y mientras Conrad estaba en su tienda desempaquetando sus cosas, éste entró de pronto y sin mediar palabra lo sacó fuera arrastrándolo por el pelo y empezó a golpearlo indiscriminadamente.
Conrad intentó cubrirse, pero su padre no cejó en su empeño. Notó cómo un nudillo se estrellaba contra su sien aturdiéndolo. Notó también como el siguiente golpe le reventaba el labio, por lo que se cubrió la cabeza con los brazos.
Y vomitó cuando una patada en el estomago lo dejó sin aliento y le provocó arcadas.
La paliza habría seguido si su madre no se hubiera interpuesto entre su padre y él con los brazos extendidos.
Connard se detuvo a duras penas y le ordenó que se apartara, pero ella se negó y le contestó:
— Su vida no te pertenece... y sabes tan bien como yo el motivo.
Conrad estaba confuso y mareado, pero escuchó la frase con claridad. En aquel momento pensó que su madre se refería a que su vida le pertenecía a la tribu ya que todavía no era un hombre.
Connard maldijo por lo bajo y se marchó mientras su madre lo volvía a meter en la tienda y le limpiaba las heridas.
No hablaron, pero Conrad se prometió que tendría la oportunidad de medirse con su padre. Pensaba que lo odiaba, pero con el tiempo se había dado cuenta de que lo que sentía era una profunda frustración por la falta de aceptación de aquél al que debía honrar.
Cuando Conrad pasó los rituales y fue considerado un hombre retó a su padre en un duelo de honor.
Para ser considerados “bárbaros”, los norteños tenían una religión que se basaba en preceptos bastante sencillos: los dioses, si existen, únicamente nos dan la vida y la voluntad para vivirla, por lo que los duelos no eran un reflejo del favor de los dioses, si no que eran una medida del valor de un hombre.
En un duelo se ponen a prueba el juicio y el autocontrol de ambos contendientes.
La elección de las armas, el sitio y la definición de victoria la determinaban los ancianos.
En su caso, se había establecido un combate con lanzas en la tienda principal y sin sangre, ya que aquello, entre padre e hijo, y en aquel lugar, se consideraría de mal augurio, por lo que el vencedor debía conseguir la rendición de su oponente.
Conrad era joven en aquel entonces, pero no por ello era estúpido y sabía que su padre tampoco lo era. Sabía que aquello iba a ser un combate de desgaste, de golpes romos y de ataques a las articulaciones. Estaba preparado para ello.
— Cuando se es joven siempre se está preparado para todo —murmuró Conrad para si mismo mientras daba un sorbo a la jarra de cerveza y volvía brevemente a la realidad.
No había pasado tanto desde entonces, quizás tres o cuatro primaveras, pero aún recordaba aquel día.
La Tienda del aguamiel era la estructura principal alrededor de la cual se construían las demás. Era el corazón de su tribu, donde se celebraban las ceremonias importantes, los consejos y donde se tomaban las decisiones.
Aquella tarde iba a ser donde se celebraría el duelo entre Connard y su hijo Conrad.
Al ser un duelo entre familiares la costumbre mandaba que nadie estuviera al lado de los contendientes ni que se mostrara ningún tipo de favor, por lo que se dispusieron pegados a las paredes de la enorme tienda como simples testigos de lo que allí había de acontecer.
El chaman, con dos lanzas en las manos, se dirigió al centro del área que se había delimitado para el combate.
Quizás Conrad fuera ligeramente más alto y sus músculos más voluminosos, pero su padre era su fiel reflejo con el mismo pelo negro, la mandíbula basta y el ceño fruncido, aunque éste estaba cubierto de pequeñas cicatrices y los músculos de sus brazos parecían densos nudos de madera.
El anciano les tendió sus armas y les explicó las reglas del duelo, ante las cuales si alguno no estaba de acuerdo, podía retirarse en aquel momento sin más consecuencias pero considerándose la ofensa olvidada.
Conrad, como el retador, no dijo nada. Y Connard, como el retado, tampoco pronunció palabra.
El anciano les pidió que se alejaran cuatro pasos de él y salió del área para que empezara el combate.
Conrad y su padre se miraron a los ojos en cuanto se dieron la vuelta, el primero con una furia controlada por poco mientras el segundo mostraba una expresión seria pero vacía.
— ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, niño?
Conrad no contestó, si no que se puso en guardia agachándose y agarrando la lanza con ambas manos. Su padre espiró fuertemente por la nariz y lo imitó. Ambos empezaron a andar de lado, estudiándose y esperando a que el otro realizara el primer movimiento.
Los pasos de ambos también les permitió ver a los que habían acudido a ver el duelo. Entre la multitud destacaban los ancianos de la tribu liderados, como siempre, por el chamán y la zahorí: él, con una pequeña sonrisa mientras sus ojos brillaban, como si la situación le estimulara, mientras que la expresión de ella podía definirse por completo con la aflicción.
A Conrad le habían llegado rumores sobre la opinión de la sabia mujer sobre la situación: vergüenza que un padre y su hijo se enfrentaran en combate.
El joven bárbaro sintió unas punzadas de culpabilidad por haber llevado la situación hasta ese extremo.
En aquellos tiempos era incapaz de hacer la introspección suficiente como para definir en sus sentimientos algo que no fuera un odio intenso y pena, pero no sabía qué iba primero ni sabía si realmente alguno de los dos debía ir primero.
Estaba haciendo un esfuerzo por reprimir una lágrima sincera, no esa pena que te humedece los ojos y se acumula en un borde hasta caer, sino aquella que hace presión en el lagrimal y sale después de un tiempo, esa que sabes de alguna manera que es imparable aunque lo intentes.
Esa lágrima que quieres que caiga cuando nadie te mira.
Y entonces vio a su madre, detrás de su padre, con la misma mirada que la zahorí.
Conrad dio un gran salto hacia delante y lanzó la punta de su arma hacia el pecho de su padre. Connard desvió la punta con un barrido horizontal mientras desplazaba el peso de su cuerpo hacia atrás y luego hacia adelante trazando un arco con la lanza hacia la cabeza de su hijo, pero éste se agachó y reculó, momento que su padre aprovechó para lanzar un golpe de arriba abajo y obligarlo a que se moviera lateralmente para desequilibrarlo.
Conrad dio un pequeño paso lateral confiando en que si su padre derramaba su sangre, él habría ganado el combate, por lo que el paso debía de llevarlo a recibir, si llegaba el caso, un corte en un hombro o un antebrazo, pero Connard llevaba mucho más tiempo que él combatiendo y su hijo no se había fijado en cómo había cambiado el agarre de la lanza llevando ambas manos a la base, por lo que aprovechando la elasticidad de la madera, avanzó un paso, desvió la dirección de su arma y acabó dándole a Conrad un latigazo romo justo por encima de la oreja con el borde del mástil, sin hacerle sangre.
Connard dio un paso atrás, considerando ese primer tanteo como suyo y sin querer cometer algún error que le diera ventaja a su vástago.
Conrad adoptó una pose defensiva y sacudió la cabeza a la vez que se llevaba una mano al golpe.
— ¡Connard! —gritó Frida, mientras la zahorí la mantenía en su sitio con una mano sobre su hombro.
La voz de su madre hizo que enfocara la vista de golpe a tiempo de ver cómo su padre se lanzaba hacia él espoleado por la voz de su esposa. Una rabia atemperada por la determinación se leía en su rostro, y Conrad supo que aquel intercambio no iba a parar hasta que uno de los dos estuviera en el suelo.
El guerrero más veterano abrió un poco más su agarre como si de una porra se tratase y golpeó duramente por arriba.
La fuerza y la dirección que llevaba el arma obligó a Conrad a tomar la lanza con ambas manos en un agarre ancho, pero tal y como paró el primer golpe tuvo que parar un segundo que le venía por la derecha, otro por abajo y otro de nuevo por la derecha, pero éste venía tan arriba que toda la fuerza del impacto retumbó en su muñeca izquierda, abriéndosela y provocándole una punzada de dolor que le recorrió todo el brazo.
Conrad dobló el codo en un acto reflejo y supo que había perdido. Su padre se ensañó con él.
Colocando hábilmente una pierna detrás de la suya y mediante un giro de cadera Connard tumbó a Conrad en el suelo, lo desarmó de una patada y fue intercalando golpes con destreza impidiéndole levantarse.
Le volvió a golpear el lado derecho de la cabeza con la base del mástil y volvió a zancadillearle cuando Conrad apoyó un antebrazo en el suelo, haciendo que volviera a estar tan indefenso como otras muchas veces.
Nada había cambiado, excepto que su madre, esta vez, no estaba distante y silenciosa como otras veces, sino que se debatía entre los brazos de la zahorí y sus propios esfuerzos por no entrar en el área del duelo, pero aquello no le impedía hablar.
— ¡Déjalo! ¡Déjalo te digo! ¡Él no tiene la culpa, siempre ha sido culpa tuya! —gritaba furiosa.
— ¡Frida! —contestó Connard deteniéndose y volviéndose hacia ella.
— ¡Es verdad, y lo sabes! —siguió hablando su madre—, si tan solo aquel día hubieras muerto con honor, nada de esto habría ocurrido, ¡pero no! El gran Connard tenía que sobrevivir a toda costa.
— ¡Frida! —intervino la zahorí—, estos temas no deben discutirse ni aquí ni ahora,...
Conrad estaba aturdido. Los golpes que había recibido en la cabeza hicieron que las distintas voces se mezclaran en un batiburrillo que no tenía demasiado sentido.
Lo que sí sabía es que su madre estaba dando la cara por él mientras volvía a estar una vez más en el suelo a manos de su padre. Y éste le estaba dando la espalda.
—...tu fuiste la que leyó sus augurios de nacimiento —estaba diciendo en voz alta su madre—, y Connard conoce bien los suyos propios.
Conrad se empezó a acalorar y el dolor empezó a remitir. Un zumbido sordo terminó de silenciar los sonidos que le rodeaban y el tiempo pareció ralentizarse.
Se apoyó sobre ambas manos, puso un pie debajo de su cuerpo y se levantó con el pelo alborotado cubriéndole el rostro. No tenía la lanza en la mano, pero no le importó. Sus padres se estaban chillando el uno al otro, aunque los timbres agudos de la voz de su madre parecían ser la única cosa que llegaban a su mente, por lo que dio un paso hacia delante.
Connard lo vio por el rabillo del ojo y se volvió hacia él en guardia.
Debía de presentar un aspecto muy malo o el guerrero debía de estar muy seguro de sí mismo, ya que avanzó hacia él con una mirada de desprecio en el rostro y volvió a agarrar la lanza por su base.
Estaba furioso.
Inspiró una vez. Vio a cámara lenta como su padre se aprestaba a repetir la misma maniobra con la que lo había tumbado la primera vez, por lo que cuando la lanza bajó, simplemente la atrapó, la bajó hasta su cintura y tiró.
Connard, ya fuera por cabezonería o porque no se lo esperaba, siguió el movimiento y su hijo lo embistió brutalmente con un hombro tirándolo al suelo y desarmándolo en el proceso.
Antes de que pudiera darse cuenta Conrad le había clavado la lanza a su padre en el estómago y le había pisado el cuello.
Conrad espiró despacio mientras lo que había hecho terminaba de atravesar su furia y llegaba a su conciencia.
La Tienda del aguamiel estaba en completo silencio, solo roto por los llantos de Frida, que seguía en brazos de la zahorí, pero esta vez la anciana mujer no impedía que saliera de entre sus brazos, si no que casi aguantaba su peso con ellos y su añoso cuerpo.
Unos minutos después los murmullos comenzaron a acompañar los sollozos de su madre. Conrad sólo se había movido para retirar el pie del cuello de su padre.
Estaba horrorizado y aturdido a partes iguales.
El chamán se acercó a él y empezó a hablar a todos los presentes:
— Conrad, hijo de Connard, has mancillado el espíritu de nuestras costumbres, la santidad de esta casa y el orgullo de este clan.
Conrad sintió como cada palabra caía sobre él como una palada de tierra al ser enterrado. No se atrevía a levantar la mirada porque sabía que tras la tierra venía la lápida.
— Has luchado sin honor. No se te considera digno de empuñar arma alguna ni de mostrar el juicio suficiente como para pertenecer a este clan, por lo que se te expulsa de tu familia y exilia de estas tierras.
El chamán le dio la espalda. Así como la zahorí y, poco a poco, el resto del clan.
En apenas unos segundos Conrad se enfrentó a un muro de espaldas, donde la única que aún lo miraba era su madre.
Frida lloraba desconsoladamente ante lo que ya no tenía remedio mientras Conrad no sabía si acercarse o no.
¿Cómo te acercas a tu madre después de matar a tu padre? ¿Cómo buscas consuelo ante lo que no tenía perdón? ¿Cómo te enfrentas al hecho de que ella también se daría la vuelta?
Porque ella también le daría la espalda, ¿verdad?
Aquella noche, en la que había esperado sentirse liberado, lo perdió todo y acabó sintiéndose más indefenso que nunca.
— Madre... —empezó a decir.
— No... no, Conrad —le contestó Frida mientras se acercaba, se quitaba la capa y se la ponía por encima—, ahora debes irte.
Conrad miró a su madre a los ojos. Ambos los tenían empañados en lágrimas. Tanto que decir sin que pudieran mediar excusas que justificaran lo que había hecho.
—Yo... recuperaré mi honor madre —dijo Conrad a la vez que se abrochaba la capa mientras tragaba con fuerza para disimular el dolor que lo destrozaba por dentro, subiéndole desde el estómago hasta la garganta—, te prometo que tendré una buena vida.
Frida seguía mirándolo a los ojos y le acarició el pelo mientras le decía:
—Hijo mío... tu vida no te pertenece.