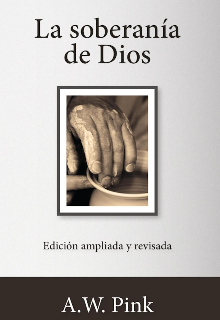La soberanía de Dios
Capítulo 1
Capítulo 1
DEFINICIÓN DE LA
SOBERANÍA DE DIOS
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos”
(1 Crónicas 29:11).
La soberanía de Dios es una expresión que en otros tiempos era generalmente entendida. Era una expresión usada comúnmente en la literatura religiosa, un tema frecuentemente expuesto en el púlpito, una verdad que consolaba a muchos corazones y daba estabilidad al carácter cristiano. Sin embargo, actualmente, mencionar la soberanía de Dios es en muchos sectores como hablar un idioma desconocido. Si anunciáramos desde el púlpito que el tema de nuestro mensaje será la soberanía de Dios, nuestro anuncio sonaría como algo totalmente ininteligible, como si hubiésemos sacado la frase de una de las lenguas muertas. Es lamentable que sea así. Es lamentable que la doctrina que es llave de la historia, intérprete de la providencia, trama de la Escritura y fundamento de la teología cristiana, sea tan poco entendida y se encuentre tan descuidada.
La soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Nos referimos a la supremacía de Dios, a que Dios es Rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a Su voluntad, tanto en las huestes de los cielos como entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener Su mano ni decirle: ¿Qué haces? (Daniel 4:35). Decir que Dios es soberano es declarar que es el Omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede hacer fracasar Sus consejos, impedir Sus propósitos, ni resistir Su voluntad (Salmo 115:3). Decir que Dios es soberano es declarar que «él regirá las naciones» (Salmo 22:28), levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según Le plazca. Decir que Dios es soberano es declarar que es el «solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores» (1 Timoteo 6:15). Tal es el Dios de la Biblia.
¡Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la cristiandad moderna! El concepto de la Deidad que hoy día predomina más ampliamente, aun entre los que profesan estudiar las Escrituras, es una pobre caricatura y una sentimental imitación de la verdad. El dios del siglo XX, es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie. El dios que se percibe en la sociedad es creación del sentimentalismo. El dios predicado en muchos púlpitos de la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. Decir que Dios Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad, que Dios Hijo murió con la intención expresa de salvar a toda la raza humana, y que Dios Espíritu Santo está ahora procurando ganar el mundo para Cristo, cuando podemos observar claramente que la gran mayoría de nuestros semejantes está muriendo en pecado y está pasando a una eternidad sin esperanza, equivale a decir que Dios Padre ha sido decepcionado, que Dios Hijo ha quedado insatisfecho, y que Dios Espíritu Santo está siendo derrotado. Quizá hayamos planteado el asunto crudamente, pero la conclusión es inevitable. Argumentar que Dios está «haciendo todo lo que puede» para salvar a la humanidad entera, pero que la mayoría de los hombres no deja que lo haga, equivale a decir que la voluntad del Creador es impotente y que la voluntad de la criatura es omnipotente. Echar la culpa al diablo, como muchos hacen, no resuelve la dificultad, pues si Satanás esta frustrando el propósito de Dios, entonces Satanás sería todopoderoso y Dios ya no sería el Ser Supremo.
Declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado, es destronara Dios. Sugerir que Dios fue tomado por sorpresa en el Edén y que ahora está tratando de remediar una desgracia imprevista, es degradar al Altísimo al nivel de un mortal finito y falible. Argumentar diciendo que el hombre es el que determina exclusivamente su propio destino y que por tanto tiene poder para oponerse a su Hacedor, es despojar a Dios del atributo de la omnipotencia. Decir que la criatura ha rebasado los límites impuestos por su Creador y que Dios es ahora prácticamente un impotente espectador del pecado y el sufrimiento acarreados por la caída de Adán, es rechazar la declaración expresa de la Sagrada Escritura: «Ciertamente la ira del hombre te alabará; Tú reprimirás el resto de las iras» (Salmo 76:10). En resumen, negar la soberanía de Dios es entrar en un sendero que, de seguirse hasta su conclusión lógica, lleva al ateísmo.
La soberanía del Dios de la Escritura es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos Su derecho a gobernar el universo, el cual ha hecho para Su propia gloria, de la manera que a Él le plazca. Afirmamos que Su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro; Él puede moldear ese barro en la forma que quiera, haciendo de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de Su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley en Sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de Sus acciones.
La soberanía caracteriza a todo el Ser de Dios. Él es soberano en todos Sus atributos. Él es soberano en el ejercicio de Su Poder. Lo ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere. Este hecho está probado en cada página de la Escritura. Durante largo tiempo ese poder pareciera estar dormido, pero de repente surge con potencia irresistible. Faraón se atrevió a poner impedimentos a que Israel saliese a adorar a Jehová en el desierto, ¿y qué ocurrió? Dios ejerció Su poder, Su pueblo fue liberado y los crueles capataces de Faraón fueron muertos. Pero poco después los amalecitas se atrevieron a atacar a estos mismos israelitas en el desierto; ¿y qué ocurrió entonces? ¿Interpuso Dios Su poder en esta ocasión y extendió Su mano como lo hizo en el Mar rojo? ¿Fueron estos enemigos de Su pueblo inmediatamente abatidos y destruidos? No, al contrario, Jehová juró que tendría «guerra con Amalec de generación en generación» (Éxodo 17:16). Asimismo, cuando Israel entró en la tierra de Canaán, el poder de Dios fue manifestado nuevamente de forma memorable. La ciudad de Jericó impedía el avance de los suyos; ¿qué sucedió? Israel no uso un solo arco ni dio un solo golpe: Jehová alzó Su mano y los muros cayeron. Sin embargo, ¡este milagro no se repitió jamás! Ninguna otra ciudad cayó de forma semejante. ¡Todas las demás tuvieron que ser tomadas a espada!
Podrían mencionarse otros muchos ejemplos para ilustrar el ejercicio soberano del poder de Dios. Dios interpuso Su poder y David fue librado del gigante Goliat; las bocas de los leones fueron tapadas y Daniel escapó ileso; los tres jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego y salieron sin daño ni quemadura. Pero este poder de Dios no siempre se interpuso para liberación de Su pueblo, pues leemos: «Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados» (Hebreos 11:36– 37). Pero, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres de fe no fueron librados como los demás? ¿Por qué a aquellos se les permitió seguir viviendo y a éstos no? ¿Por qué había de interponerse el poder de Dios y rescatar a unos y no a otros? ¿Por qué permitió Él que Esteban fuese apedreado hasta la muerte, y luego libró a Pedro de la cárcel?
Dios es soberano en la delegación de Su poder a otros. ¿Por qué dio a Matusalén una vitalidad que le permitió sobrevivir a todos sus contemporáneos? ¿Por qué concedió a Sansón una fuerza que nadie jamás ha podido igualar? Porque está escrito: «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas» (Deuteronomio 8:18). Pero es evidente que Dios no derrama este poder por igual sobre todas las criaturas. ¿Por qué no? He aquí la única y suficiente respuesta a estas preguntas: porque Dios es soberano y por ser soberano, hace lo que Le place.
Dios es soberano en el ejercicio de Su misericordia. Es necesario que sea así, pues la misericordia está regida por la voluntad de Aquel que es misericordioso. La misericordia no es un derecho del hombre. La misericordia es el adorable atributo de Dios por medio del cual muestra compasión y socorro hacia los desamparados. Sin embargo, bajo el justo gobierno de Dios, nadie es infeliz sin merecerlo. La misericordia se derrama por tanto sobre los desgraciados; estos merecen castigo y no misericordia. Hablar de merecer misericordia es una contradicción de términos.
Dios concede misericordia a quién Él quiere y la retiene según Le parece bien. Una ilustración notable de esta verdad se puede ver en la manera que respondió a las oraciones de dos hombres, hechas bajos dos circunstancias muy diferentes. Se había decretado una sentencia de muerte sobre Moisés por un tan solo acto de desobediencia, y este buscó al Señor para ser perdonado. Pero, ¿fue cumplido este deseo? No; Moisés le dice a Israel: «Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó; y me dijo Jehová: Basta» (Deuteronomio 3:26). Ahora toma nota del segundo caso: «En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años». (2 Reyes 20:1– 6). Estos dos hombres recibieron una sentencia de muerte y ambos oraron al Señor sinceramente para ser perdonados, uno escribió «No me escuchó» y murió; pero al otro se le dijo: «He oído tu oración» y su vida fue perdonada. ¡Qué gran ilustración y ejemplo de la verdad expresada en Romanos 9:15! «Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca».
El ejercicio soberano de la misericordia de Dios —la compasión demostrada hacia los desventurados— se mostró cuando Jehová Se hizo carne y habitó entre los hombres. Tomemos una ilustración. Durante una de las fiestas de los judíos, el Señor Jesús subió a Jerusalén, llegó al estanque de Betesda donde se encontraban «multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua». Entre esta multitud se encontraba allí «un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo». ¿Qué sucedió? «Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?» La historia continúa: «Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo» (Juan 5:1–9). ¿Por qué este hombre fue escogido entre todos los demás? No se nos dice que clamara: «Señor, ten misericordia de mí». No hay ni una sola palabra en este relato que sugiera que este hombre poseía algo que le diese derecho a recibir un favor especial. Se trataba, pues, de un caso del ejercicio soberano de la misericordia divina, pues a Cristo Le era exactamente igual de fácil curar a toda aquella multitud, como a este hombre. Pero no lo hizo. Mostró Su poder aliviando la desventura de este hombre en particular; y por alguna razón, solo por Él conocida, Se abstuvo de hacer lo mismo por los demás. ¡Qué gran ejemplo de Romanos 9:15! —«Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca».
Dios es soberano en el ejercicio de Su amor. ¡Esta es una declaración dura! ¿Quién puede recibirla? Está escrito: «No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo» (Juan 3:27). Cuando decimos que Dios es soberano en el ejercicio de Su amor, queremos decir que Él ama a quienes elije. Dios no ama a todos (examinaremos Juan 3:16 posteriormente); si lo hiciera, amaría a Satanás también. ¿Por qué razón Dios no ama al Diablo? Porque no existe nada en él que pueda ser amado; porque no hay nada en él que atraiga el corazón de Dios. Tampoco existe nada que atraiga el amor de Dios en los hijos de Adán, ya que todos ellos son, por naturaleza, «hijos de ira» (Efesios 2:3). Si no existe nada en ningún miembro de la raza humana capaz de atraer el amor de Dios, y a pesar de ello, Él ama a algunos, entonces necesariamente concluimos que la causa de Su amor se encuentra en Él mismo, lo cual es simplemente otra forma de declarar que el ejercicio del amor de Dios para con los caídos depende solamente de Su buena voluntad. No ignoramos el hecho de que los hombres han inventado la distinción entre el amor de complacencia de Dios, y Su amor de compasión, pero este es un mero invento. La Escritura lo expresa más bien en términos de la «compasión» (Mateo 18:33 LBLA), y dice que Él «es benigno para con los ingratos y malos» (Lucas 6:35).
En el análisis final, el ejercicio del amor de Dios debe ser vinculado a Su soberanía, ya que de otra manera Él estaría amando basado en alguna regla; y si amara basado en una regla, entonces Él se encontraría bajo una ley de amor y si Él estuviera bajo una ley de amor, entonces no sería supremo, sino gobernado por una ley. Pero podrías preguntar: «¿Acaso estás negando que Dios ama a la raza humana?» A lo anterior contestamos, «Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí» (Romano 9:13). Si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que ellos nacieran y hubiesen hecho algo bueno o malo, entonces la causa de Su amor no se encontraba en ellos, sino en Él mismo.
Que el ejercicio de Su amor sea de acuerdo solamente a Su soberanía también queda claro en Efesios 1:3–5, en donde leemos: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Fue «en amor» que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos Suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según alguna bondad que encontró en ellos? No. ¿Según Su previsión de lo que seríamos? No. Veamos detenidamente la respuesta: «Según el puro afecto de su voluntad».
Dios es soberano en el ejercicio de Su gracia. Es necesario que sea así, pues la gracia es el favor mostrado hacia el que nada merece, más aún, al que merece el infierno. La gracia es lo contrario de la justicia, ya que esta exige que la ley sea aplicada imparcialmente. Exige que cada uno reciba lo que legítimamente merece, ni más ni menos. La justicia no concede favores ni hace acepción de personas. La justicia, como tal, no muestra compasión ni muestra misericordia. Sin embargo la gracia divina no se ejerce sobrepasando la justicia, antes bien «la gracia reina por la justicia» (Romanos 5:21); y si la gracia «reina», por tanto es gracia soberana.
La gracia ha sido definida como el favor inmerecido de Dios; y si es inmerecido, nadie puede reclamarlo como derecho inalienable. Un amigo estimado quien gentilmente leyó el manuscrito de este libro (y a quien debemos abundantemente por varias sugerencias excelentes), ha recalcado que la gracia es más que «favor inmerecido». Alimentar a un vagabundo que me lo solicita es «favor inmerecido», pero no llega a ser gracia. Pero supongamos que ese vagabundo me roba, y después de ello yo le doy de comer —eso sería «gracia». La gracia es, pues, conceder favor a aquel que no solamente no tiene mérito, sino que presenta motivos para negárselo. Si la gracia no se gana ni se merece, concluimos que nadie tiene derecho a ella. Si la gracia es un don, nadie puede exigirla. Por consiguiente, puesto que la salvación es por gracia, don gratuito de Dios, Él la concede a quien quiere. Ni aun el más grande de los pecadores está más allá del alcance de la misericordia divina. Así pues, la jactancia es excluida y toda la gloria es de Dios.
El soberano ejercicio de la gracia se ilustra en todas las páginas de la Escritura. Se permite que los gentiles anden en sus propios caminos, mientras que Israel se convierte en el pueblo del pacto de Jehová. Ismael, el primogénito, es desechado relativamente sin bendición, mientras que Isaac, hijo de la vejez de sus padres, es hecho hijo de la promesa. Se niega la bendición al generoso Esaú, mientras que el gusano Jacob recibe la herencia y es convertido en vaso para honra. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La verdad divina está oculta a los sabios y prudentes, pero es revelada a los niños. Se permite que los fariseos y saduceos vayan por sus propios caminos, mientras los publicanos y las rameras son atraídos por los lazos del amor.
La gracia divina actuó de manera notable en tiempos del nacimiento del Salvador. La encarnación del Hijo de Dios fue uno de los más grandes acontecimientos de la historia del universo, y, sin embargo, el hecho y el momento del suceso no fueron dados a conocer a toda la humanidad; en cambio, fueron especialmente revelados a los pastores de Belén y a los magos de oriente. Todos estos detalles tenían un sello profético que apuntaba al carácter de esta dispensación, pues aún hoy Cristo no es dado a conocer a todos. Habría sido cosa fácil para Dios enviar una legión de ángeles a toda nación a anunciar el nacimiento de Su Hijo. Pero no lo hizo. Dios pudo fácilmente haber atraído la atención de toda la humanidad hacia la estrella; pero tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y concede Sus favores como Le agrada. Observemos particularmente las dos clases de personas a quienes se dio a conocer el nacimiento del Salvador −las clases más inapropiadas: pastores y gentiles de un país lejano. ¡Ningún ángel se presentó ante el Sanedrín a anunciar el advenimiento del Mesías de Israel! ¡Ninguna estrella se apareció a los escribas y doctores de la ley cuando estos, en su orgullo y propia justicia, escudriñaban las Escrituras! Escudriñaron diligentemente para descubrir dónde había de nacer y, sin embargo, no les fue dado a conocer que Él ya había venido. ¡Qué demostración de la soberanía divina! ¡Humildes pastores escogidos para un honor particular, mientras los eruditos y eminentes son pasados por alto! ¿Y por qué el nacimiento del Salvador fue revelado a estos magos extranjeros y no a aquellos en medio de los cuales había nacido? Vean en esto una maravillosa prefiguración del proceder de Dios con nuestra raza a través de toda la dispensación cristiana; soberano en el ejercicio de Su gracia, otorgando Sus favores a quien Él quiere; frecuentemente, a los más inapropiados e indignos.
Notemos que la soberanía de Dios se muestra en el lugar que Él escogió para que Su Hijo naciera. No fue a Grecia o Italia que la Gloria del Señor descendió, sino a la insignificante tierra de Palestina. Y no fue en Jerusalén, la ciudad real, que nació Emmanuel, sino en Belén, la cual era «pequeña para estar entre las familias de Judá» (Miqueas 5:2). Y fue en la despreciada Nazaret que el Salvador creció. ¡Verdaderamente los caminos de Dios no son como nuestros caminos!