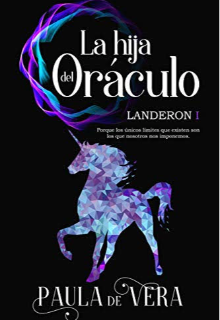Landeron I: la hija del oráculo
9. Ver para creer
Los aghyl gruñeron al ver cómo los dos pegasos se aproximaban al galope y hundieron los cascos en la tierra blanda con un chisporroteo, a la vez que tensaban los músculos de las patas, mientras sus contrincantes recorrían los escasos metros que los separaban. El primero, alazán con una estrella blanca sobre la frente, se lanzó con la cabeza baja y las manos recogidas, embistiendo a los dos primeros caballos oscuros que se le presentaban. Uno de ellos consiguió esquivar a la hembra con facilidad y se volvió rápidamente para morderle uno de los carpos, a lo que la inexperta criatura alada respondió con un agudo relincho y un salto brutal, con el que golpeó prácticamente al unísono a sus dos contrincantes; uno, con la mano que tenía libre. Y el otro, con una de las extremidades posteriores.
El segundo pegaso, de color rojo cereza con calzados blancos en las cuatro patas, sin embargo, había sido algo más precavido y había optado por alzar el vuelo nada más toparse con la primera barrera de enemigos. Así, de un pequeño salto, se había situado en el centro del grupo, conformado por cuatro aghyl desconcertados que solo acertaron a reaccionar cuando recibieron las primeras coces en sus cuartos traseros; momento en que se volvieron como uno solo, rugiendo salvajemente al tiempo que se abalanzaban sobre la joven yegua. Algunos ya estaban saciados debido a los dos caballos que habían engullido unos minutos antes, pero la carne de pegaso era un bocado mucho más suculento y no pensaban dejarlo escapar.
Sin embargo, ninguno de ellos contaba con la tenacidad y la rabia que bullían en el interior de aquellas criaturas. Dos almas que habían permanecido demasiado tiempo en silencio, encerradas en jóvenes cuerpos de muchachas; espíritus que ahora pedían libertad y venganza por sus congéneres muertos a pleno pulmón.
La batalla se alargó entre mordiscos, patadas y embestidas diversas; pero, al final, convencidos en sus pequeños cerebros de que aquella lucha no la iban a ganar, los cuatro aghyl que quedaban en pie, de un total de nueve, decidieron poner pies en polvorosa, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Los dos pegasos los observaron irse, respirando agitadamente y sangrando por los diversos cortes que cubrían su cuerpo, pero la hemorragia no parecía muy seria. Sin embargo, el agotamiento era visible en sus expresiones, en sus cuellos cada vez más bajos y sus párpados entrecerrados. Sin embargo, los cinco espectadores no se atrevieron a aproximarse hasta que no vieron cómo los dos animales caían al suelo con un golpe seco.
Mientras caminaban con cautela hacia ellos, temerosos de una reacción fuerte por su parte, los cuatro más racionales del grupo comprobaron que las siluetas de los dos pegasos comenzaban a cambiar. Rash los olfateó con cautela mientras sus cuerpos se hacían más menudos y sus cascos se transformaban en manos y pies. Por último, la ropa volvió a cubrir los dos pequeños cuerpos inconscientes.
En cuanto la transformación terminó, Ral-Edir corrió enseguida a sostener a Veria y a depositar algo de agua de su cantimplora personal sobre sus labios, con lo que la joven tosió y abrió lentamente los ojos. El muchacho respiró aliviado al ver cómo ella mostraba una sonrisa de reconocimiento al verle, pero su rostro se ensombreció en cuanto la vio encogerse de dolor. Rápidamente, llamó a sus compañeros y Aldin acudió la primera. Alma y Gaderion, por su parte, terminaron de incorporar lentamente a Madia, la cual gruñía con los dedos hundidos en la tierra y los ojos fuertemente cerrados a causa de un tremendo dolor de cabeza. Sin embargo, en cuanto escuchó gemir a su hermana, se colgó sin miramientos de los brazos que la sostenían y arrastró los pies hasta obligarlos a dejarla caer junto a Veria.
—Ver... —susurró, entre asustada y desmayada—. Ver...
Pero la otra no respondió, sino que se quedó mirando a Ral como si fuese el único presente, y le aferró la mano. Este tragó saliva y la observó, impotente. Veria se iba, se le iba. Instintivamente, miró hacia arriba y comprobó que Gaderion también la miraba fijamente. Una idea acudió entonces a su mente y sus iris verdosos se tiñeron de súplica en una milésima de segundo.
—¿Puedes salvarla, Gad? —murmuró, ahogando un sollozo—. Por favor...
El mago miró alternativamente al humano y a la aelleris que sostenía en brazos, meditando. Pero, para consternación de todos, sacudió la cabeza negativamente.
—Es peligroso... —arguyó—. Y doloroso...
Ral-Edir ahogó un gemido y enterró la cabeza en la melena rubia de Veria, que seguía mirándolo sin ver y boqueaba cada pocos segundos. Aldin contemplaba a Gaderion como si no pudiese creer lo que había oído. Alma, no obstante, se mantenía más o menos serena junto a su hermano. Pero la que alzó la voz, con un tono que heló la sangre de todos los presentes, fue la más joven de las aelleris.
—Tú lo que eres es un cobarde —escupió a la altura de sus botas, mirando en dirección a su interlocutor. El dolor de cabeza no remitía y Madia cada vez se sentía más desfallecida y temblorosa. Pero mantuvo sus ojos oscuros clavados en el mago mientras pronunciaba las siguientes palabras—. No mereces el menor de los respetos, puesto que no respetas nada... ni a nadie. Solo a ti mismo.
Acto seguido, con un gemido, Madia cayó inconsciente junto a su hermana y Aldin corrió a sujetarle la cabeza mientras dirigía una venenosa mirada hacia Gaderion. Sabía que este nunca había tenido especial aprecio a Veria por motivos que a ella se le escapaban –habían crecido a la par, dado que ambos eran semilongevos–, pero por Madia solo había mostrado una prudente indiferencia durante todos aquellos años. Y, aun así, Aldin se negaba a creer que fuese a dejarlas morir... o algo peor.
Pero, por suerte, no iba a ser así. La joven gadarath observó cómo el mago, sin inmutarse un milímetro salvo por sus puños súbitamente apretados, se agachaba entre las dos aelleris y ponía una mano sobre el pecho de cada una, a la vez que sujetaba los extremos de su vara de mago con ellas. Lentamente, empezó a conjurar en lenguaje sammonen, el que todo mago usaba durante su aprendizaje, implorando a la tierra que les diese fuerza a las dos convalecientes, a los árboles que les enviaran la energía para cerrar las heridas que sufrían y a los dioses tanto de los magos como de las aelleris para que las protegiesen en el proceso. Los diez minutos que permaneció arrodillado junto a ellas, a sus compañeros se les hicieron eternos; pero, cuando por fin apartó el bastón y las dos aelleris inspiraron con fuerza, casi a la vez, todos soltaron de golpe el aire que habían estado reteniendo.
Editado: 14.01.2023