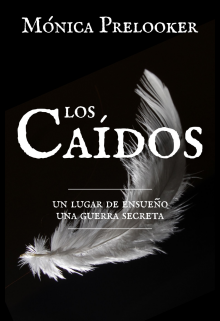Los Caídos
La Corrupción del Deseo - 1

- 1 -

Se me ocurrió mientras miraba sin ver el lago. Hacía horas que mi mente vagaba por sus propios derroteros, sin dejar huellas claras en mi memoria, y tal vez era de agradecer. La mañana se había arrastrado como una culebra, el mediodía había pasado y se había ido, la tarde avanzaba. Y la chica no había vuelto. En algún momento me había llamado Mauro porque todavía no había ido al velatorio. No me acuerdo qué excusa inventé para justificar mi ausencia. Y de pronto el pensamiento estaba ahí, claro y concreto como si alguien hubiera colgado un cartel frente a mi nariz.
Si la chica volvía e invocaba a su demonio amigo, yo tal vez no tuviera tiempo de hacer todo el ritual para sellarla. Pero si tenía algún objeto suyo, podía desarrollar parte del ritual en su ausencia y dejarlo listo para activar el sello cuando se presentara el momento propicio.
Crucé los matorrales hasta los despojos del conjuro. El aro de la chica seguía dentro del copón. Lo saqué con ayuda de una ramita para no tocar el fondo de sangre que contenía el copón. El agua del lago lavó el aro sin que necesitara frotarlo, se llevó la sangre ofrecida, lo dejó limpio y brillante. Me permití una sonrisa breve.
Decidí preparar el ritual bajo un arrayán joven, a pocos pasos de los matorrales. Me senté a su sombra con mi libro y el aro de la chica, me concentré en mi respiración hasta que todo a mi alrededor pareció alejarse y desaparecer. Comencé a recitar las oraciones.
Era un ritual largo y el sol resbaló hacia la cordillera mientras yo rezaba, encendía los diminutos candiles blancos, rociaba el aro con agua bendita. Las sombras se alargaron, el cielo comenzó a oscurecerse. Cuando al fin terminé, las primeras estrellas brillaban en el este, sobre la estepa. Apagué los candiles, guardé el libro, deslicé el aro en mi bolsillo. Necesitaba un cigarrillo.
Fumé acercándome a la orilla, disfrutando el viento frío y perfumado del anochecer. Ya no quedaba nadie en la playa.
Había realizado la primera parte del ritual. La segunda sólo podía llevarla adelante en presencia de la persona que quería sellar. No me quedaba más alternativa que seguir esperando.
En ese momento escuché un rumor al otro lado de los matorrales.
Giré en esa dirección, tratando de identificar el sonido. Pasos cautelosos. Se acercaban. Regresé corriendo bajo el árbol donde dejara mi bolso. La Cruz quedó asegurada en mi cintura. Saqué katana y wakizashi. Entonces recordé el consejo de mi tía Isabel. Busqué apresurada lo que me quedaba de agua bendita y me rocié como si fuera perfume. Un murmullo detrás de los matorrales me obligó a apurarme.
Ahí estaba la chica. Seguramente había bajado por otro sendero, caminando un buen trecho por la playa de piedras antes de llegar a su altar improvisado. La vi de rodillas ante el paño rojo, prendiendo lo que quedaba de las velas negras. Su voz era un rumor cadencioso, recitando su invocación mientras las encendía. El pelo oscuro le cubría la espalda. Esa noche llevaba un vestido claro por encima de las rodillas, con grandes flores azules y rojas, y un saco liviano de hilo para protegerse del viento. Debía haber llegado a Bariloche desde una zona más cálida, porque acá nadie usa esos vestiditos veraniegos en octubre. Permanecí oculta entre los matorrales, viéndola desfigurarse en la luz temblorosa de las velas, que poblaba su cara de sombras cambiantes. Sostuvo el copón a la altura de su pecho con la mano derecha y apretó el puño izquierdo sobre él. El corte de la noche anterior se reabrió con facilidad y la sangre volvió a brotar.
Entonces fue como si una mano invisible me empujara hacia atrás y caí sentada entre los matorrales, aturdida. Lo sentí antes de verlo. Una energía arrolladora, llena de malicia. Temblé por dentro.
—¿Todavía te quedan deseos por pedir, querida?
Su voz me sorprendió, porque no esperaba algo tan humano. Era masculina sin lugar a dudas, tranquila, irónica. Me incorporé a medias para espiar entre los arbustos.
Verlo me dejó sin aliento.
Su figura era la de un hombre alto, de piel oscura. Vestía de negro, unos pantalones livianos y una túnica abierta que le caía hasta las rodillas. Iba descalzo. Su pecho y sus brazos eran el sueño de cualquier escultor, fuertes y proporcionados. El pelo oscuro, ondeado, bajaba hasta la cintura haciendo caso omiso del viento. Me costó dar crédito a mis propios ojos cuando vi su cara. Era tan hermosa que parecía una burla a la lógica. Parecía imposible que ninguna clase de cuerpo, sutil o físico, pudiera reflejar tanta belleza. Era atemporal, armoniosa. Entonces noté las sombras a su espalda. Fruncí el ceño, cada vez más sorprendida. ¿¡Alas!? Brotaban de sus omóplatos y se alzaban por encima de su cabeza. Plegadas, sus extremos le rozaban la parte posterior de las rodillas. Abiertas debían tener al menos tres metros de envergadura. Parecían negras, coriáceas como las de un murciélago.
Hubiera deseado tener mi enciclopedia de demonología a mano, porque esta criatura no encajaba con nada que yo conociera, por experiencia propia o por referencia. Recordé lo que había dicho la abuela Clara: lo que tenía delante no era un demonio de sangre pura, sino una criatura demonizada por propia voluntad. Pero, ¿qué clase de criatura había sido aquélla, que aun corrompida por el inframundo era tan hermosa? Apenas presté atención al olor a azufre que llenó el estrecho espacio libre al pie del acantilado, atónita como estaba ante aquella visión.
#4296 en Novela romántica
#134 en Paranormal
angeles y demonios, romance sobrenatural, amor peligro secretos
Editado: 01.03.2022