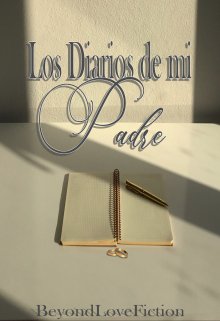Los Diarios de Mi Padre
Capítulo 3 - Recuerdo Nuestro Acercamiento
Tomamos un descanso para cenar. Bajamos a la cocina, sintiéndonos de cierta forma más tranquilos, una tregua temporal con el luto pisando nuestros talones como un fantasma. Esa es una descripción apropiada, porque la casa está repleta de fantasmas, pero no del tipo escalofriante como los que aparecen en esas películas de terror cliché, cuyo propósito es poseer a los protagonistas, pedir auxilio o buscar venganza.
No, los que habitan cada esquina de este lugar son recuerdos. Todos los cumpleaños celebrados, los almuerzos familiares cada domingo, aquellas noches que nos reunimos para retomar alguna serie pausada. Los valiosos trofeos de nuestro padre en la estantería de la sala. Fotografías de papá con Nonno* y Nonna* en su adorada panadería. Momentos felices, sin preocupaciones, sin enfermedades, sin temor constante ni tristeza inconsolable.
Preparamos unos sándwiches con mantequilla de maní y mermelada, porque estamos demasiado exhaustos como para elaborar algo más complicado. Comemos en silencio, el único sonido es el irritante chasquido que Em hace al masticar, pero sé que lo está haciendo a propósito para molestarme, así que mojo mis dedos con el agua en mi vaso y salpico su cara en represalia. Nos reímos como dos tontos, dientes manchados con masa de pan ensalivada y una asquerosa mezcla de rosa y castaño.
Lavamos y secamos los platos y cubiertos, apagamos las luces y nos despedimos torpemente antes de encerrarnos en nuestras respectivas habitaciones, en un acuerdo mutuo para finalizar este aplastante, horrible, siniestro día. En soledad, los sentimientos amortiguados reaparecen con una intensidad que me desestabiliza, obligándome a obtener soporte con la cómoda a mi derecha. Cubro mi boca, asfixiando lo mejor que puedo el llanto, los hipidos desgarradores y los lacerantes quejidos para no alertar a mi hermana.
Cuando logro calmarme un poco, diez o quince minutos después, tropiezo mi recorrido hacia la cama, tumbándome en las frías sábanas apenas la alcanzo porque mis piernas ya no tienen resistencia para mantenerme en pie. Me quito la corbata, descartándola en el suelo para continuar con mi camisa, la cual utilizo antes para secar mi rostro húmedo con lágrimas y secreción nasal. El pantalón y los zapatos tendrán que esperar, porque mi suministro de energía creo que se extinguió por completo. Me acuesto, luchando, orando para poder dormir así sea por un par de horas.
Sin embargo, el sueño es esquivo, mi mente está bastante activa todavía y aunque me duelen los párpados y el cansancio encadena mis extremidades al colchón, sigo despierto. Las últimas palabras que Christian me dijo se repiten una y otra vez en mi cerebro. La memoria de su estado demacrado, débil y moribundo una tortura psicológica, peor que cualquier daño físico. Mi corazón late ininterrumpido detrás de mis costillas y lo odio, pero me arrepiento por semejante pensamiento inmediatamente, porque va en contra de todo lo que creo, va en contra de lo que le prometí.
No sé cuánto tiempo duro así, inmóvil y mirando el techo con aire ausente, vivo pero a la vez no, cuando la puerta se abre. Em entra, con el mismo vestido que usó para la ceremonia, descalza, el cabello revuelto como un nido de pájaros y una expresión igualmente deprimente estropeando sus delicadas facciones. Como no removió su maquillaje, la máscara de pestañas tiñe un rastro negro en sus mejillas y sienes, un claro indicativo de que también estuvo llorando.
—¿Puedo dormir contigo? —pregunta en voz baja, insegura y titubeante.
Como no confío en mi habilidad para hablar sin colapsar, concentro la mísera gota de fuerza que me queda y hago espacio para ella. Se tiende a mi lado y lo siguiente que sé es que me está envolviendo en un abrazo apretado, como una versión gigante y humana de un oso de felpa. Se lo permito, porque yo también urjo el contacto y cuando se queda dormida, su cabeza apoyada en mi pecho, mi brazo rodeando sus hombros, es como un bendito hechizo que me seduce lentamente hacia el mundo de los sueños.
Cuando abro los ojos de nuevo, rayos de sol se filtran por la ventana y estoy solo. Al sentarme, cada hueso cruje y protesta, también tengo piel de gallina y la vejiga a punto de reventar. Me levanto, dirigiéndome al baño para encargarme de mis necesidades básicas, cepillar mis dientes y ducharme. Cuando termino, salgo con una toalla atada en la cadera, hurgando en mi maleta para extraer ropa limpia: unos calzoncillos, un simple suéter de lana gris con cuello alto y un pantalón de chándal.
Tenía dieciocho años cuando me mudé para ir a estudiar en la universidad. Papá estaba prácticamente levitando con alegría, reluciente con emoción y orgullo, alardeando hasta con los vecinos como si se tratara de un hecho histórico trascendental, avergonzándome en la gran mayoría de dichos casos. Con David sucedió todo lo contrario. Claro, él también estaba contento por mí, pero nunca lidió bien con la separación, con los obstáculos y desventajas que la distancia crearía.
Incluso cuando Em y yo íbamos a campos infantiles recreativos durante las vacaciones escolares, él se desanimaba, ignorando el provecho que sacaría de esos meses para estar a solas con Christian o enfocarse plenamente en el trabajo que tanto amaba. La fecha específica de mi partida fue una de las pocas veces que lo vi llorar, aunque eran lágrimas cálidas, dulces, bienvenidas. Las que surgieron mucho más adelante, en aquel hospital estéril y privilegiado que llegué a despreciar, no lo fueron.
Bajo las escaleras, persiguiendo el delicioso aroma a café recién colado y el agrio de tostadas quemadas. Cocinar jamás fue un atributo del cual Em pudo regocijarse, la pobre tiene cero destreza, una coordinación asimismo inexistente y el talento natural para chamuscar hasta cenizas la más sencilla de las recetas, como espaguetis o arroz. Sonrío al acordarme que papá solía horrorizarse cuando ella se ofrecía a ayudarlo, prefiriendo ocuparse de todo él mismo que correr el riesgo de causar un incendio desenfrenado en el centro de Nueva York.