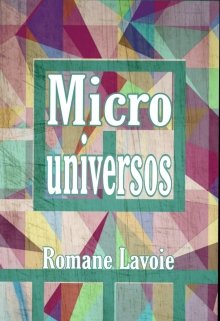https://st.booknet.com/uploads/covers/220/1573701828_29.jpg
Microuniversos
Sus ojos
Jerónimo llegó corriendo a casa y, asustado hasta las lágrimas, se quitó la venda sucia que cubría sus ojos y que le habían puesto en el cuartel mientras estaba inconsciente. La sentía húmeda, apestaba a sangre y eso le tenía las entrañas revueltas. Cuando se vio frente al espejo y distinguió su esclerótica intacta, estuvo tan agradecido que cayó de rodillas y alzó los brazos al cielo, haciendo una muda oración a Dios: aún tenía sus ojos. El policía no se los había robado.