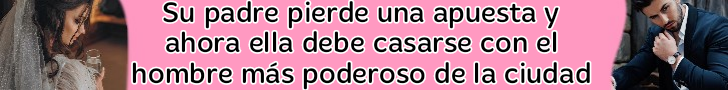Mujeres Enamoradas
CAPITULO XIX ''LUZ LUNAR''
Después de su enfermedad, Birkin fue a pasar una temporada en el sur de Francia. No escribió a nadie, nadie tuvo noticias suyas. Úrsula se quedó sola y tenía la impresión de que todo muriera alrededor. Parecía que en el mundo ya no quedaran esperanzas. Una no era más que una roca pequeña, en cuyo cerco la marea de la nada subía más y más. Úrsula era real, pero sólo ella era real, igual que una roca rodeada por las aguas. El resto no era nada. Úrsula era dura e indiferente y estaba aislada en sí misma. Nada quedaba, salvo una despreciativa y resistente indiferencia. El mundo
entero se desvanecía en las grises aguas de la nada, Úrsula carecía de todo género de contacto y conexión. Detestaba y despreciaba toda aquella comedia. Desde lo más hondo de su corazón, desde lo más hondo de su alma, despreciaba y detestaba a todos los seres humanos, los seres humanos adultos. Sólo amaba a los niños y a los animales. A los niños los amaba con pasión, pero fríamente. Le inspiraban deseos de abrazarlos, de protegerlos, de darles vida. Pero ese amor, basado en la lástima y en la desesperación, sólo representaba una dolorosa atadura para ella. Sobre todas las cosas, amaba a los animales, que eran seres solos e insociables, igual que ella. Amaba a los caballos y a las vacas, en los campos. Cada uno de ellos era individual y vivía para sí, cada uno de ellos era mágico. No, no quedaba enajenado en la vinculación con cierto detestable principio social, carecía de capacidad de tragedia y espiritualidad, y Úrsula detestaba profundamente a ambas. Úrsula podía comportarse de manera muy agradable y sumisa con respecto a la gente que trataba. Pero nadie se engañaba. Instintivamente, todos sentían su burlón desprecio hacia el ser humano latente en ellos. Estaba profundamente resentida con el género humano. Todo lo que la palabra «humano» entrañaba era despreciable y le repugnaba. El corazón de Úrsula había quedado mayormente preso en la oculta e inconsciente tensión del ridículo despreciable. Creía que amaba, que estaba llena de amor. Ésa era la idea que tenía de sí misma. Pero el extraño esplendor de su presencia, una maravillosa irradiación de intrínseca vitalidad, era la luz del supremo repudio, repudio y sólo repudio. Sin embargo, había momentos en que cedía y se ablandaba, en que deseaba amor puro, sólo amor puro. Lo otro, aquel estado de constante e inquebrantable repudio, era también una tensión, un sufrimiento. Y , entonces, de nuevo un terrible deseo de puro amor la avasallaba. Un anochecer salió de su casa como atontada por aquel constante sufrimiento esencial. Aquellos seres destinados a la destrucción debían morir. Este conocimiento alcanzó en ella un punto decisivo, de terminación. Y esa sensación de fin tuvo la virtud de liberarla. Si el destino iba a llevar a la muerte o a la extinción a aquellos que debían desaparecer, ¿por qué preocuparse, para qué repudiar? Había quedado liberada de eso, y podía buscar una nueva unión con otras realidades. Úrsula emprendió el camino de Willey Green, el camino del molino. Llegó al lago de Willey Water. El lago volvía a estar casi lleno después de haber permanecido vacío una temporada. Allí emprendió el camino del bosque. Había anochecido. Reinaba la oscuridad. Pero se olvidó de tener miedo, a pesar de estar dotada de una gran capacidad de temor. Entre los árboles, lejos de los seres humanos, había cierta especie de paz mágica. Cuanto más pura se
podía hallar la soledad, sin siquiera sombras humanas, mejor se sentía una. En realidad, su comprensión de los seres humanos la aterraba, la horrorizaba. Se sobresaltó al percibir algo, a su derecha, entre los troncos de los árboles. Se trataba de una gran presencia que la observaba y la esquivaba. Tuvo un violento sobresalto. Se trataba solamente de la luna, que se había alzado por entre los delgados troncos de los árboles. Pero le pareció profundamente misteriosa, con su blanca y letal sonrisa. Y no había manera de evitarla. Ni de noche ni de día cabía huir de una cara siniestra, triunfal y radiante como la de aquella luna, con su alta sonrisa. Úrsula apretó el paso, acobardada ante el blanco planeta. Quería ver la laguna, junto al molino, antes de emprender el camino de regreso a casa. Debido a que no quería pasar por el patio del molino, ya que los perros la atemorizaban, se desvió, ascendiendo por la falda de la colina, a fin de descender, después, hacia la laguna. La luna lo dominaba todo allí, en el campo pelado y abierto, y Úrsula sufría al sentirse a merced de su luz. En el suelo había un rebullir de conejos nocturnos. La noche estaba nítida como el cristal, y muy silenciosa. A sus oídos llegó el sonido del balido de los corderos, emitido a lo lejos. Se dirigió hacia lo alto de la pronunciada pendiente, cubierta de árboles que descendían hacia la laguna, de aquella pendiente en que se retorcían las raíces de los alisos. Se alegró de poder avanzar a la sombra, protegida de la luz lunar. Y allí quedó, de pie, en lo alto del margen, apoyada la mano en el rugoso tronco de un árbol, contemplando el agua, perfecta en su quietud, en cuya superficie flotaba la luna. Pero, por alguna razón, la visión del agua le desagradó. Aguzó el oído para percibir el ronco murmullo de la compuerta. Y deseó que la noche le diera otra cosa, deseó otra noche, y no aquella dureza resplandeciente de luna. Úrsula sentía que su alma lloraba dentro de ella, que se lamentaba desolada. Vio el movimiento de una sombra junto al agua. Quizá fuera Birkin. Quizá hubiera regresado sin decir nada a nadie. Úrsula aceptó aquella sombra sin formular ningún comentario, pues ya nada tenía importancia para ella. Se sentó entre las raíces del aliso, en la velada oscuridad, escuchando el sonido de la compuerta cual rocío formándose audiblemente en la noche. Las oscuras islillas se percibían vagamente, los juncos también eran oscuros, aunque algunos de ellos despedían menudos y quebradizos reflejos ígneos. Un pez saltó secretamente, revelando la presencia de luz en la laguna. Aquel fuego en la noche fría, reflejándose constantemente en la pura oscuridad, repelía a Úrsula, que deseaba una total oscuridad, una oscuridad perfecta, silenciosa y sin movimientos. Birkin, también pequeño y oscuro, matizado de luz lunar el cabello, se acercaba. Se encontraba ya muy cerca, y, sin embargo, no existía para Úrsula. Birkin ignoraba que Úrsula se encontraba allí. ¿Y si Birkin hacía
algo que no quería que nadie viera, convencido de que se hallaba completamente solo? ¿Qué importaba? ¿Qué importaban las pequeñas intimidades? ¿Qué importaba lo que Birkin hiciera? ¿Cómo puede haber misterios cuando todos tenemos el mismo organismo? ¿Cómo puede haber secretos cuando lo sabemos todo de todos? Inconscientemente, Birkin tocaba los restos muertos de las flores al pasar, y hablaba para sí, pronunciando frases inconexas. Decía: —No puedes escapar. No hay manera. Lo único que puedes hacer es replegarte en ti mismo. Arrojó una flor muerta al agua. —Una antífona. Mienten al cantar y tú les contestas cantando. No habría verdad alguna si no hubiera mentiras. Y , en ese caso, no habría necesidad de ninguna afirmación… Se quedó quieto, contemplando el agua, a la que arrojaba flores muertas. —Cibeles… ¡Maldita sea Cibeles! ¡La condenada Syria Dea! ¡Lamentable ser! ¿Y qué otra cosa hay que…? Úrsula sentía deseos de reír sonora e histéricamente al escuchar aquella voz aislada. Era ridículo. Birkin se quedó con la vista fija en el agua. Luego se agachó y cogió una piedra que arrojó violentamente a la laguna. Úrsula tuvo conciencia de la esplendente luna, saltando y balanceándose, deformada, en sus ojos. Parecía proyectar brazos de fuego, como un pulpo, como un pólipo luminoso, palpitando reciamente ante ella. Y la sombra de Birkin, en la orilla de la laguna, se quedó observando unos instantes, y luego se agachó y la mano tocó el suelo. Después se produjo otro estallido de sonido, y un estallido de luz brillante: la luna había estallado en el agua y se desintegraba volando, en copos de fuego blanco y peligroso. Raudos, como pájaros blancos, los fuegos quebrados se alzaron a lo largo y ancho de la laguna, huyendo en clamorosa confusión, luchando con la bandada de olas oscuras que imponían su presencia. Las más lejanas oleadas de luz, huyendo, parecían clamar contra la orilla, para poder huir, en tanto que las oleadas de oscuridad llegaban pesadamente, alzándose hacia el centro de las aguas. Pero en el centro, en el corazón de todo, persistía aún el vívido e incandescente temblor de una luna blanca, no totalmente destruida, un cuerpo de fuego blanco retorciéndose y luchando, ni roto ni abierto, ni siquiera violado. Parecía que aquel cuerpo se fuera concentrando, con extraños y violentos dolores, en un ciego esfuerzo. Se fortalecía más y más, se reafirmaba la luna inviolable. Y los rayos, como delgadas líneas de luz, se apresuraban a
regresar a la luna fortalecida, que se estremecía sobre las aguas en triunfal resurrección. Birkin estuvo quieto, mirando, hasta que la laguna volvió a quedar casi en calma y la luna estuvo casi serena. Entonces, satisfecho de haber logrado tanto, buscó más piedras. Úrsula percibió la invisible tenacidad de Birkin. Y , al cabo de un instante, una vez más, las luces quebradas se desperdigaron en una explosión sobre la cara de Úrsula, deslumbrándola. Después, casi inmediatamente, se produjo el segundo disparo. Blanca saltó a lo alto la luna, por el aire. Dardos de brillante luz salieron disparados hacia acá y hacia allá, y la oscuridad se deslizó sobre el centro. No había luna, sino sólo un campo de batalla de luces y sombras rotas, corriendo juntamente. Sombras oscuras y pesadas golpearon una y otra vez el lugar donde el corazón de la luna había estado, borrándolo totalmente. Los blancos fragmentos latían, subiendo y bajando, y no encontraban sitio adonde ir, separados y brillantes sobre el agua, como pétalos de una rosa que el viento ha dispersado, separándolos, alejándolos. Pero he aquí que temblorosos se dirigían de nuevo hacia el centro, hallando su camino a ciegas, voluntariosos. Y , una vez más, todo quedó quieto, mientras Birkin y Úrsula miraban. Las aguas lamían sonoras la orilla. Birkin vio cómo la luna volvía a integrarse insidiosamente, vio el corazón de la rosa entretejiéndose ciega y vigorosamente, llamando hacia sí los fragmentos desperdigados, recuperándolos, en un latir, en un retornar esforzado. Y Birkin no estaba satisfecho. Como llevado por una locura, tenía que proseguir. Cogió piedras más grandes, y las arrojó, una tras otra, al blanco y ardiente centro de la luna, hasta que llegó el momento en que no quedaba más que el hueco sonido de las piedras, una laguna de aguas alborotadas, sin luna, sólo con unos escasos copos rotos, entremezclados y brillantes, arrojados a la oscuridad, sin sentido ni significado, una oscura confusión, como un calidoscopio blanco y negro arrojado al azar. El ruido rompía y estremecía la noche hueca, y de la compuerta llegaban agudas y regulares ráfagas de sonido. Copos de luz aparecían aquí y allá, brillando atormentados entre las sombras, lejanos, en extraños lugares… allá, entre la goteante sombra del sauce en el islote. Birkin, quieto, escuchó y se quedó satisfecho. Úrsula estaba aturdida, el pensamiento la había abandonado. Tenía la impresión de que hubiera caído al suelo y se hubiera vertido, como agua, sobre la tierra. Inmóvil y agotada, siguió en la oscuridad. Sin embargo, se daba cuenta, aún sin ver, de que en la oscuridad había un pequeño tumulto de copos de luz moribunda, un grupo de copos de luz que bailaba en secreto en un constante regreso a la reunión, mezclándose. De nuevo estaban formando un corazón, de nuevo volvían a la vida. Poco a poco, los fragmentos se juntaron reuniéndose, jadeando, balanceándose, bailando, retrocediendo como si
sintiesen terror, pero avanzando de nuevo hacia el lugar que les correspondía, persistentes, fingiendo que huían, después de haber avanzado, pero acercándose temblorosos más y más, más y más cerca de su destino, y el agrupamiento crecía misteriosamente, se hacía más grande y más luminoso, reflejo tras reflejo se integraba en el conjunto, hasta que una rosa arrugada, una luna deforme y gastada comenzó a estremecerse sobre las aguas, renovada, reafirmada, intentando recuperarse de su convulsión, superar la agitación y la deformación, para quedar íntegra y compuesta, en paz. Birkin vagaba junto al agua. Úrsula temía que apedreara de nuevo a la luna. Se levantó y se le acercó, diciéndole: —Supongo que no arrojarás más piedras a la luna. —¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? —He estado todo el tiempo. No tirarás más piedras a la luna, ¿verdad? —Quería ver si podía echarla de una vez de la laguna. —Comprendo. La verdad es que ha sido horrible. ¿Por qué odias a la luna? No te ha hecho ningún daño. Birkin preguntó: —¿Crees que lo he hecho por odio? Guardaron silencio unos instantes. Úrsula preguntó: —¿Cuándo has regresado? —Hoy. —¿Y por qué no escribiste? —No tenía nada que decir. —¿Por qué no tenías nada que decir? —No lo sé. ¿No hay narcisos ahora? —No. Otra vez hubo un período de silencio. Úrsula miró la luna. Se había formado de nuevo y temblaba un poco. Úrsula preguntó: —¿Te sentó bien la soledad? —Quizá. Bueno, en realidad no lo sé. De todas maneras pude superar muchas cosas. Y tú, ¿has hecho algo importante? —No. He pensado en Inglaterra y decidido que he terminado con ella. Sorprendido, Birkin preguntó:
—¿Y por qué con Inglaterra precisamente? —No lo sé. Pasó así. —No es un problema de naciones. Francia es mucho peor todavía. —Sí, ya lo sé. Me parece que he terminado con todo. Fueron a sentarse en las raíces de los árboles, en las sombras. Y hallándose en silencio, Birkin recordó la belleza de los ojos de Úrsula, a veces rebosantes de luz, como la primavera, impregnados de maravillosa promesa. Entonces Birkin le dijo, despacio, con dificultad: —Hay en ti una luz dorada que desearía me dieras. Parecía que Birkin hubiera estado pensando en eso algún tiempo. Úrsula se sobresaltó, tuvo la impresión de haberse alejado de Birkin mediante un salto. Sin embargo, también quedó complacida. Preguntó: —¿De qué clase de luz se trata? Pero Birkin era tímido, y no dijo nada más. Por eso el momento pasó esta vez. Poco a poco, un sentimiento de pena invadió a Úrsula, que dijo: —Mi vida no es una vida lograda. Birkin, que no quería oírla hablar de eso, habló con sequedad: —Sí. —Y tengo la impresión de que no hay nadie capaz de amarme de verdad. Birkin guardó silencio. Despacio, Úrsula dijo: —Piensas que sólo me interesan las realidades físicas ¿no es eso? Pues no es verdad. Quiero que prestes atención también a mi espíritu. —Ya lo sabía. Sabía que las realidades físicas, solas, en sí mismas no te interesaban. Pero quiero que me des… que me des tu espíritu… esa luz dorada que es tu verdadero yo… esa luz que tú no conoces… Eso es lo que quiero. Después de un momento de silencio, Úrsula replicó: —Pero ¿cómo puedo dártelo si no me quieres? Sólo quieres alcanzar tus propias finalidades. No quieres servirme a mí, sino que quieres que yo te sirva a ti. ¡Es puro egoísmo! Para Birkin representaba un gran esfuerzo mantener aquella conversación, y, al mismo tiempo, insistir en que Úrsula le diera lo que él quería, o sea que le entregara su espíritu. Birkin respondió: —Es diferente. Se trata de atenciones o servicios diferentes. Yo te sirvo de otra manera, no en ti misma, sino en otra cosa. Quiero que tú y yo estemos
juntos, sin preocuparnos de nosotros mismos, quiero que estemos realmente juntos gracias precisamente a estar juntos, como si se tratara de un fenómeno y no de algo que debemos conservar mediante nuestros esfuerzos. Meditativa, Úrsula contestó: —No. Ocurre que eres egocéntrico. Jamás das muestras de entusiasmo, jamás aparece en ti una chispa a mí dedicada. En realidad, te amas a ti mismo y amas tus propios asuntos. Y quieres mi presencia para que yo te sirva. Estas frases sólo sirvieron para que Birkin adoptara una actitud de cerrazón con respecto a Úrsula. Birkin dijo: —Bueno, las palabras carecen de importancia. Hay una cosa y se encuentra entre tú y yo, o no se encuentra, no hay tal cosa. Úrsula objetó: —Ni siquiera me amas. Irritado, Birkin repuso: —Yo te amo. Pero quiero… En su imaginación volvió a ver la dorada luz de la primavera a través de los ojos de Úrsula, como si fueran maravillosas ventanas. Y quería que Úrsula estuviera con él allí, en aquel mundo de altiva indiferencia. Pero ¿de qué servía decir a Úrsula que quería estar con ella en la altiva indiferencia? ¿De qué servía hablar? Aquello tenía que ocurrir sin el sonido de las palabras. Era sencillamente baldío intentar llevar a Úrsula a una convicción. Era como un ave del paraíso que jamás se puede capturar, sino que ella misma debe llegar volando al corazón. —Siempre creo que van a amarme, pero luego viene el desengaño. Tú no me amas. No quieres servirme. Sólo te quieres a ti mismo. El empleo de aquel «no quieres servirme» fue causa de que una oleada de rabia estremeciera las venas de Birkin. Todas las sensaciones paradisíacas le abandonaron. Irritado, dijo: —No, no quiero servirte porque en ti no hay nada a que servir. Eso a lo que tú quieres que yo sirva no existe, no es nada. Ni siquiera eres tú, es meramente tu cualidad de hembra. Y no me importa en absoluto tu ego de hembra. Es una muñeca de trapo. Úrsula soltó una carcajada de burla: —¡Ah! ¿Eso es todo lo que soy a tu juicio? ¡Y tienes el descaro de decir que me amas! Se levantó airada, dispuesta a regresar a su casa. Volviéndose hacia Birkin,
que seguía sentado, apenas visible en la oscuridad, dijo: —Deseas la ignorancia del paraíso. Sé perfectamente lo que significa y te puedes quedar con ella. Quieres que sea tu objeto, que jamás te critique y que jamás hable por mí misma. ¡Quieres que sea un simple objeto para ti! Si eso es lo que quieres, no te preocupes, que sobran las mujeres dispuestas a dártelo. Sobran las mujeres dispuestas a tumbarse en el suelo para que tú camines sobre ellas. Busca a esas mujeres, si es lo que quieres, búscalas. Llevado por la rabia, Birkin habló con franqueza: —No. Quiero que depongas tu voluntad imperativa, tu aprensiva, tu atemorizada insistencia en afirmar tu propia personalidad. Eso es lo que quiero. Quiero que confíes en ti misma de una manera tan natural que te permita liberarte de la presión que ejerces sobre ti misma. Úrsula repitió con sarcasmo estas últimas palabras: —¡Liberarme de la presión que ejerzo sobre mí misma! Puedo liberarme sin la menor dificultad. Tú eres quien es incapaz de liberarse de sí mismo, tú eres quien vive agarrado a ti mismo como si fueras un tesoro. Tú y sólo tú eres el predicador de la escuela dominical. ¡Predicador! La gran parte de verdad que había en estas palabras hizo que Birkin se quedara rígido y sin prestar atención a Úrsula. Birkin dijo: —No quería decir que deberías liberarte de ti misma, en una especie de éxtasis dionisíaco. Sé perfectamente que sabes hacer eso. Pero yo odio los éxtasis, tanto los dionisíacos como los demás. Es algo parecido a hacer rodar una de esas jaulas de ardilla. Quiero que no te preocupes por ti misma, que te limites a existir, a estar presente, sin preocuparte de ti misma, que procures ser alegre, segura e indiferente. Mofándose de Birkin, Úrsula replicó: —¿Quién es el que se preocupa de sí mismo? ¡No soy yo! Había en su voz un tono de fatigada y burlona amargura. Birkin guardó silencio unos instantes. Por fin dijo: —Bueno, es cierto. Mientras cualquiera de los dos insista en el otro sobre este asunto, los dos estaremos equivocados. Pero el caso es que el acuerdo entre los dos no se produce. Los dos estaban sentados a la sombra de los árboles, junto al margen. Alrededor, la noche se había puesto blanca; los dos se encontraban en la oscuridad con la conciencia adormecida.