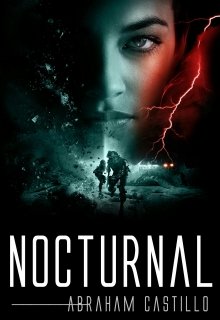Nocturnal
| p r ó l o g o |
Agosto de 1881, Golfo de México; distancia media entre Bahamas y Bermudas.
EL BOSQUE LO tapizaba todo, desde el horizonte más oriental hasta el poniente más lejano. Los árboles cubrían el cielo e impedían que los pocos rayos del atardecer penetraran en la espesura. El capitán Beker se sintió cansado, como si llevase eones transitando por aquel viejo bosque. Sin embargo, sabía que pronto llegaría a su cabaña para disfrutar de la compañía de su familia.
Era un privilegio vivir en una zona alejada de las crecientes ciudades del país: urbes que crecían como tumores cancerígenos, envenenando su entorno a medida que la población aumentaba.
William Beker había predicho su llegada a casa antes del anochecer y, con suerte, le cumpliría esa promesa a su esposa. Si agudizaba la vista, podía distinguir entre los ramales la columna de humo que exhalaba su chimenea. Su mujer estaría preparando la merienda, acompañada de la pequeña niña de oro que habían traído al mundo hacía apenas un lustro.
Quizá para antes que terminara el año tendrían al nuevo integrante de la familia. Con tres meses de embarazo, Theresa Beker era una mujer plena y feliz; le platicaba a su vientre en los ratos de ocio y le inventaba historias de hadas madrinas benevolentes y frijoles que ascendían más allá de las estrellas, hacia tierras lejanas llenas de seres mágicos que cumplían deseos y convertían las cosas en oro.
Eran las vacaciones de verano. William podía saborear el humo de tabaco extendiéndose por su paladar e invadiendo cada célula de su cuerpo. Al menos, por el momento, solo le quedaba imaginarse ese placentero sabor; su tabaco estaba en su cabaña y nunca podría degustarlo si no se apuraba a llegar.
A medida que avanzaba entre los cedros y demás coníferas, sentía una rara sensación en su nuca; como si alguien lo estuviese rondando. A cada instante volteaba hacia atrás, asegurándose que ningún individuo lo vigilaba. A pesar de que la zona estaba deshabitada en casi quince kilómetros a la redonda, era común encontrarse con cazadores que vagaban por las montañas. A veces esos hombres resultaban seres impíos y desalmados: bandoleros de los árboles que les robaban las pertenencias a algunos infortunados.
William Beker atravesó el último riachuelo antes de llegar a su hogar. Una incipiente brisa venida del corazón de los Apalaches se impactó con su rostro; la brisa traía un aroma aceitoso, nada natural. El experimentado marinero tuvo que cubrirse las narices para evitar respirar aquel horrido aroma.
Cuando cruzó hacia el otro extremo, una horda de pájaros fracturó el manto celeste. Las aves parecían asustadas, como si huyeran despavoridas de algún depredador. Una de ellas, una golondrina, voló tan cerca del suelo que estuvo a punto de chocar con Baker; este, para evitar caer de bruces contra las rocas o contra el riachuelo, se sostuvo de una vara hasta que la parvada de pájaros se alejó, internándose cada vez en el bosque.
Acto seguido, apresuró el paso rumbo a su casa. Recordó de mala gana las historias que compañeros marineros le relataban durante sus viajes. El último de ellos fue un recorrido que hicieron hasta Canadá en una pequeña goleta de nombre impronunciable; durante el viaje, sus compañeros le relataron que los Apalaches aguardaban los espíritus de los nativos americanos: aquellos que murieron a manos de los primeros colonizadores británicos. Esos espíritus, a veces malignos, aterrorizaban al mundo.
No es que William Beker fuera un individuo que se espanta con historias de fantasmas y espíritus, pero en ese momento supo que algo no andaba bien en el ambiente y el primer pensamiento que vino hasta él fue el de aquellas historias.
No obstante, avanzó con paso decidido hacia su cabaña abriendo la puerta con un solo empujón. Dentro, encontró a su esposa sentada a la mesa, revisando un viejo recetario de cocina que heredó de su abuela materna. La pequeña Elizabeth de cinco años dormía en su lecho, arropada con una suave manta de algodón.
Theresa miró a su marido con curiosidad; lo vio sudando, jadeante y con el rostro rojo.
─¿Sucede algo, cariño? ─preguntó, pero su voz estaba extrañamente más gruesa que de costumbre. William, al notar esto, palideció. Vagas escenas surcaron por su mente: oscuridad, luces en el cielo, niebla, fuego… caos.
─Eh… ─No sabía qué cosa responder─. ¡Corrí desde el páramo y vengo agitado! ─La mujer le sonrió de manera curiosa y tierna.
─Ah, es eso: bueno, ya estás con nosotros ─Ella se puso de pie y acarició su abultado vientre. Para tener casi cuatro meses, el estómago lucía demasiado crecido.
Un ventarrón de aire azotó la cabaña; las paredes de madera crujieron, al igual que el techo de láminas de cartón que parecía estar siendo arrancado por los aires. Elizabeth se despertó con las mejillas sonrosadas y el moco escurriéndole hasta las comisuras de los labios.