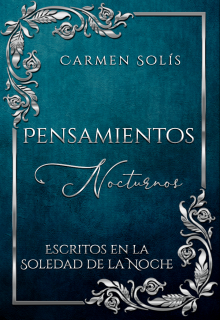Pensamientos Nocturnos
Volver
El aire está cargado de la dulce fragancia de los mangos, las ciruelas y las toronjas. Siento cómo la brisa acaricia mi piel. Las hojas amarillentas que descienden se deslizan elegantes. Con cada paso que doy se escucha el crujido leve de las ramas.
El canto distante de los zanates anuncia el inminente atardecer.
Me quito los zapatos, siento el húmedo pasto bajo los pies. Es acogedor, es curativo. El anhelo de regresar a esos instantes que creía interminables me pone melancólica.
Cierro los ojos. Mi respiración se sincroniza con el latido discreto de la naturaleza, y en este intervalo, todo se vuelve extraordinario.
Poco a poco, el cielo se llena de estrellas, como las que ya no se pueden ver. Cada una brilla intensa, y yo me pierdo en la pregunta de si alguna de ellas será mi difunto padre.
Sufro por lo que terminó, porque crecí, por la belleza que tuve a mi alrededor y perdí.
Me grabo cada detalle, cada aroma, cada vívido color.
Daría lo que fuera por volver...