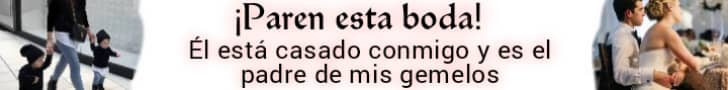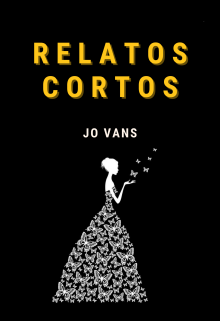Relatos cortos
Su fin
No sé cuándo pasó, dos semanas o dos años atrás, el tiempo no es algo que he sabido medir en mis cortos diez años, todo es muy similar si miro hacia atrás; todo, excepto esa semana que la pasé con ella.
No quería ir a visitarla, me obligaron a verla, me arrastraron hacia su cama; postrada allí, inmóvil y con la vista perdida en las luces del techo. La televisión estaba encendida dando uno de esos programas de chismes de la tarde, ella no los escuchaba, tampoco miraba. ¿Es que no entendían que mi madre no estaba ya en este mundo? Solo estaba su cuerpo pero no su mente, ya no quedaba su alegre voz repicando en el ambiente, sus ojos estaban opacos y sin brillo. Su cabello enredado y sus uñas sin color. Descuidada y consumida por una enfermedad que alguien me dijo cuál era, para mí era lo mismo porque su significado era dolor y pérdida, y el nunca jamás ver a la persona con la cual se asocia esa horrible palabra.
Los días se hacían eternos, me quedé a su lado las horas que mis abuelos proponían, sentada junto a ella, mirándola, esperando una mínima reacción, un movimiento de sus ojos, de sus manos, un destello en su mirada, algún pensamiento en su cabeza, ¡algo!
La peiné, le lavé la cara y las manos, del resto se encargaba la enfermera cuando me hacía salir por algo de comer, le hacía caso y me compraba un sándwich y un jugo de naranja, y salía al patio. Siempre me seguía un lindo gatito negro, un poco arisco pero bueno, le tiraba migas de mi pan y tímidamente se acercaba a comerlo, luego se alejaba, me temía no sé por qué. Pensaba que seguro mamá sabría la respuesta, y que cuando se pusiera mejor le preguntaría. Claro que ese día, nunca llegó.
Una mañana fueron a desconectarla, llegaron mis abuelos y mi padre que había faltado al trabajo. No hubo pitidos como pasa en las películas, tan solo desconectaron el cable y ella dejó de respirar. Se fue en silencio, sé que no sintió nada, me lo dice en mis sueños, ella es feliz; y me dice que no me sienta triste, que soy fuerte… que soy su heroína.