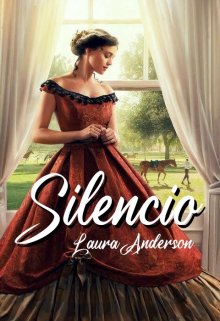Silencio
Capitulo 7
Perverso calaña
—¿Solo café, Gretel?
—Sí, Rosa. -contesté apurada
—Te veo distraída, querida ¿Qué buscas?
—A un perdido. —suspiré cansada sin apartar la mirada del ventanal abierto el cual me daba una vista privilegiada de la calle.
—¿Mohamed? —rió.
—Ojalá fuera él puesto que siempre me encuentra.
—¿Entonces?
—Soy pésima guía, Rosa-me quejé hastiada al mirarla—. Lo deje atrás a propósito y me he alejado aprisa, no debí, ¿Qué va pensar ahora Darwin?
Ella resopló mirando al techo.
—Eres una exagerada, ¿acaso es un niño el perdido?
Negué.
—Es amigo de Darwin. —revelé.
—¿Y que de eso?—cuestionó colgado los brazos en jarras.
—No lo entiendes, me fue encomendado, Rosa. Y he sido una impertinente al comportarme así.
—¿Y qué te llevó a huir como una poseída, eh?
Me encogí de hombros carente de energía—No lo sé, a veces no logro entenderme.
—¿De verdad? ¿Cómo lo haré yo entonces? —preguntó riendo.
Sonreí ante su comentario. Rosa era una vieja amiga, la única en realidad.
Rosa Miranda había sido la niñita inquieta y despeinada que lograba sacarme a escondidas de casa. De niñas nuestra recreo era caminar descalzas sobre los muros de piedra que rodeaban la casa, nos gustaba sentir en cada paso el afilado bajo las plantas mientras hacíamos juegos de adivinanzas y encuentra lo que veo. Corretear en los campos, ahuyentar las vacas con los pastores y los perros y quemar nuestros cabellos con los enardecidos rayos del sol era para las dos un paraíso.
Compartimos raspones, travesuras y demasiados secretos, secretos de los cuales solo fueron escuchados por mí pero nunca confesados. Nunca fui capaz de revelar intimidades propias con tanta soltura como lo hacía Rosa y si llegaba hacerlo me aseguraba de contar meras pequeñeces. Sin embargo, ella hablaba hasta por los codos, no escatimaba decirme intimidades de su hermano mayor ni los problemas de su padres. Según ella no existían secretos ni vergüenza entre las dos, por lo que a la hora de decirme algo lo hacía sin miedo y sin pelos en la lengua.
—¿Entonces solamente el café? —preguntó incrédula.
—Si, por favor.
—¿Segura? —cuestionó enmarcando una ceja.
—Sabes que sí. —afirmé renuente a querer otra cosa.
—Bueno, un café caliente con una torta de pan rellena de azúcar —declaró con rapidez antes de desaparecer a toda prisa dejándome sin tiempo para discrepar.
—No, Rosa.
Sonriente se volvió a verme y asintió. —Tienes razón querida, mejor dos, ya vuelvo.
—¡Rosa, no!—exclamé renuente pero rápidamente me rendí.
Me incliné sobre el respaldo de la silla y suspiré. Vagamente observé el lugar y me entretuve. "Los Abanicos" era el lugar donde me encontraba, una modesta posada de dos pisos que se dedicaba a vender comida así como ofrecer los servicios de dormida.
Sus paredes barnizadas yacían vestidas de innumerables abanicos, todos y cada uno con un nombre escritos, según había escuchado con los nombre de los primeros clientes. Cuadros modestos, figuras de barro y algunos retratos retozaban galantes en compañía de la variedad de los colores de los abanicos.
La mesa donde me encontraba pertenecía a un comedor circular en un estrecho pasillo que yacía pegados a diferentes ventanales, el cual eran íntimos para cada cliente ya que cada mesa yacía divida por una muralla de madera que se separaban de la siguiente.
Desde donde me encontraba podía observar el ajetreo de las personas, podía sentir la brisa soplar sobre mi rostro y llenarme de escalofrío. Miré al cielo y aunque apenas se podía vislumbrar una nube grisácea el viento soplaba helado e indomable, queriendo engañar con una máscara de falsa calidez azulada.
En ese momento escuché gemidos al otro lado de la pared de la mesa contigua. Eran lamentos apagados e impotentes, un llorar femenino el cual se podía sentir un ligero destilar de arrepentimiento en su voz.
—Me hierve la sangre, Luis, la señora no merecía la injusticia de ese hijo del diablo.
—Samira...
—Y el libro Santo—lloró ella—, Por Dios Santo, Silvio! era una reliquia y por mi culpa ahora está pérdida y en manos de ese... de ese desgraciado ladrón.
—¿Cómo saber el futuro, como habrías de saberlo? No te culpes, lo que pasó estaba fuera de tus manos. —dijo una voz de hombre, una la cual trataba de disminuir en tono.
—Si no hubiera sido por mi necesidad de seguir durmiendo esto no hubiera ocurrido-contó con una furia inmaculada en su voz—. Mi deber era mandar a por ella tal como me lo había pedido antes de irse.
—Clemencia sabía lo que hacía, no es exactamente una niña.
—¡Como sea! —exclamó—me encomendó su petición, yo acepté y no cumplí. Pobre vieja e indefensa.