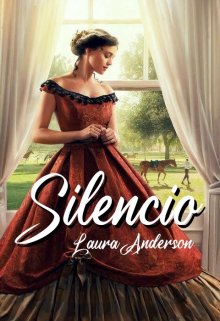Silencio
Capitulo 11
Doctor
Me encontraba en una habitación oscura, silenciosa y acaparada de un olor añejo. Tenía miedo, frío y dolor. Me castañeteaban los dientes, no sentía mis dedos.
El frío me cubría y por más que Intentara moverme en busca de la cobija en el suelo al final lo único que conseguía era terminar sin aire. Un terrible ardor me atenazaba la espalda, y cada vez que hacía fricción contra la cama terminaba con una mueca de dolor.
Con lentitud miré a un lado y a otro. El cielo del techo era alto, de las paredes colgaban pequeños candelabros con velas agotadas. Una enorme cortina carmesí cubría la luz de la única ventana la cual alejaba cualquier indicio de tiempo.
Todo era confuso y me sentía doblegada. Mi cuerpo estaba tullido y las ganas de llorar me superaban pero no podía ceder a éstas, no podía porque me ahogaba.
Los recuerdos eran malignos conmigo, y las sensaciones que le seguían me colmaban y me hacían caer en un estado profundo de negación.
Lloré en silencio sin prorrumpir en llanto, pero enseguida dejaba de hacerlo. No tenía libertad porque de inmediato sentía que desaparecía como un suspiro, que moría sin aliento.
De un momento a otro me canse de seguir exhausta y tirada en esa cama. No sabía dónde estaba y con quien me encontraba, solo sé que ya no toleraba verme en ese estado de cansancio y fragilidad. Tomé aliento y me senté sin presteza. Volví a moverme pero con una lentitud descomunal.
Respiré hondo y me quede retenida viendo la nada. Y entre ese espacio de tiempo, caía en la realidad de lo ocurrido una y otra vez, incapaz de frenarlo.
No podía ser cierto, no a mí...
Las negaciones eran fuertes pero no tanto como la culpabilidad que me embargaba. Si tan solo hubiese escuchado consejo nada hubiera acontecido. Debí esperar, debí escuchar pero no lo hice. ¡Cuánto me odiaba! ¡Qué vergüenza!
No sabía la distancia que me separaba de mi casa pero podía sentir la voz de mi madre, susurrándome al oído, destilando disgusto y fastidio. Podía ver la angustia marcada en el rostro de mi padre. Flagelando su buen espíritu y quitándole el sueño. ¡Pobre de él! Un hombre gentil y fuerte pero demasiado temeroso en cuanto a sus hijos.
No podía dejar de pensar en él.
— ¡Ay papá!— gemí.
Me incliné hacia atrás con los brazos inclinados y deslicé los pies fuera de la cama.
Tomé aliento con fuerza y me puse de pie. Arrugué el rostro ante un dolor, uno diferente al de la espalda. Cada paso que daba hacia la ventana era una sensación agobiante. Sentí una eternidad antes de llegar y empuñar la tela de la cortina, sosteniéndome. Respiré con fatiga estando encorvada.
Mi respiración era frágil y me quemaba la garganta. Me ardían los ojos por lo que dude antes de abrir la cortina. Cuando la luz me dio en el rostro, de inmediato aparté la mirada. El resplandor del cielo era débil pero aún así, éste oprimía mi visión.
Me di cuenta que era de mañana y que el sol apenas lograba pintar el cielo, borrando los vestigios del infierno de agua del día anterior.
Observé con reserva lo que se mostraba ante mis ojos. No pensé nada y cómo hacerlo si el corazón me martilleaba desenfrenado. Esos eran cipreses, altos y frondosos. Formaban un muro, reverdecido y colmado de aves cantoras que aleteaban y se posaban con brevedad sobre él.
Más allá de éstos podía ver campos en preparación para la siembra y al fondo azuladas montañas, húmedas y que podían ser expresivas para un pintor. Parpadeé perpleja al encontrar un camino, uno que conectaba con otros. Demasiado conocido.
Sentí un vuelco terrible en el corazón.
Toqué mi garganta y descubrí el lugar.
¡Dios mío!
Me entró una ola pánico mientras buscaba con la mirada algo afuera. Mire como una silueta se perdía dentro. Achiqué los ojos hacia abajo pero no fue posible ver más allá. Tanto era el ensimismamiento que no me percaté de presencia, nerviosa, como me encontraba, no había advertido nada excepto lo que temía.
Esa casa... y yo estaba dentro.
Me tembló el cuerpo y sentí que una carga pesada caía sobre mí. Negué con frenesí al tiempo que retrocedía a paso lento. Me invadió una nube de miedo el cual provocó que imaginara pasos, acercándose con estrepitosa paciencia.
Se giró y miró una puerta, pesada y grande, demasiado vieja y sin pestillo. Era una argolla lo único que esta poseía, no había impedimento para que alguien entrara. Tragué en seco abatida, como pude casi a rastras me acerqué a la cama y del banquillo de a lado tomé un porta vela. Lo empuñé como si dependiera mi vida de ello y me acerqué a la puerta.
Sabía que era ahogarse, quedarse sin aire. Conocía la sensación de estar a punto de perder la luz por unos segundos sin aliento profundo. El tiempo helado me castigaba, me sometía a la terrible inmovilidad y a la dependencia de alguien más. Y en ese momento me sentía casi igual o peor, pues no encontraba el suficiente oxígeno para sostenerme, el incierto me carcomía los nervios.
¡Dios mío, ayúdame!
¿Qué hay al otro lado?
Los pasos menguaron y percibí presencia del otro lado de la puerta. Un sonido casi imperceptible llegó a mi oído, el cual hostigó mi corazón y abrió con espanto mis ojos. Era la argolla, y ésta era empuñada. El terror que sentía provocaba que adivinara los movimientos que no veía y los proyectara con peligrosa exageración en mi mente.
Me aparté a un lado de la puerta y lo siguiente que supe cuando ésta se abrió fue que el tiempo se detuvo para mí.
Lancé el porta vela sin conocer el repentino proceder de esa fuerza, al mismo tiempo que me impulsé hacia adelante dispuesta a no repetir el mismo aconteciendo.
De pronto me vi luchando contra alguien, un hombre, uno que me acaparó en altura y fuerza. Fue entonces que mi valentía menguó, el cual fue sustituida por un terror exorbitante.