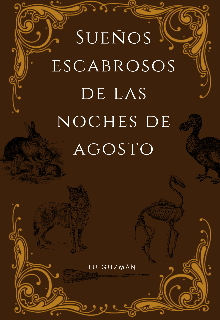Sueños escabrosos de las noches de agosto
Gloria... mi querida Gloria
Solía pasar cada verano en el campo, aguardaba impaciente aquella temporada en que el aire soplaba cálido y ligero, cuando las flores se regocijaban en lo alto de las verdes lomas ondeando en un vals primaveral. Apenas bajaba del autobús mis pulmones se llenaban de ese nuevo aire campesino, yo como siempre un tanto torpe olvidaba como llegar a la casa de mi querida tía, no me preocupaba pues bastaba con preguntar a algún gentil anciano donde se encontraba la casita de la señora Gloria y era así que al inicio de cada verano llegaba a esa vieja casita de color verde agua, a veces rosa, a veces blanca y me recibían con amor como si esa siempre hubiese sido mi casa.
Yo no sabría explicar la calidez de aquellos momentos que siguen perpetuos en mi memoria. —Cuanto has crecido—decía Gloria mientras dejaba escapar de sus ojos unas lágrimas, me abrazaba y yo sentía que en esos segundos mi mundo se detenía. Siempre estaba atareada en los quehaceres del hogar aun recuerdo esa tarde gris con sus chaparrones inoportunos pues esa misma mañana los pollitos del corral habían nacido, las gallinas se habían escondido en el campo y los pollitos desventurados piaban en busca del calor de su madre. Oh, que si el viento hubiese sabido que tan solo esa mañana habían nacido pollitos, estoy segura que no habría soplado tan fuerte, pero no sabia y el viento sopló tan fuerte que su silbido se escuchaba errante en todo el pueblo y Gloria, mi querida Gloria que sobrepasada por su instinto maternal llevaba en brazos a los pollitos, acorrucándolos en su pecho porque bien sabia que a falta de calor los pollitos morirían y pasó la tarde entera con los pollitos en los brazos yo la miraba con una mezcla de curiosidad y asombro, y cómo no hacerlo pues aquella mujer fácilmente cautivaría a cualquier corazón.
En aquellos años de mi juventud padecía yo de una melancolía crónica y no hablaba mucho, basta decir que por mi timidez pasaba totalmente inadvertida, más cuando salía con Gloria a hacer recados por la tarde yo era otra, sí, lo era y no por mi propia iniciativa pues era ella la que con su dulzura me animaba a ser alguien más, me presentaba con cada persona que encontrábamos en el pueblo y con agrado les decía que era la hija de su hermano y que venia de la ciudad. ¡Qué amables eran aquellas personas del pueblo! tan sonrientes, tan diferentes a las personas que uno se encuentra en la ciudad.
Éramos familia, pero qué diferentes nos hacían el campo y la ciudad, Gloria, su marido y sus dos hijos llevaban nobleza en cada célula de su cuerpo y yo quería ser como ellos, pero en mí no hallaba nobleza solo miedos y desconfianza en demasía, he de admitir que en el fondo llegué a envidiar la vida en el campo y desde ese entonces la anhelo más que nada, una vida tranquila lejos del bullicio de la ciudad en algún pueblito, resguardada en una casita con tejas de color rojizo. Amaba hondamente los veranos en el campo con Gloria, mi querida Gloria, que sin saber me iba reconstruyendo día a día, me iba curando el corazón y forjaba en mí memorias, las más hermosas memorias.
Que deleite era para mí sentarme a la sombra de ese árbol de capulín junto a ella escuchando las más fantásticas historias de antaño, el brillante cielo azul apenas manchado de sutiles nubes blancas, el trinar de las aves y su voz, su bonita voz que me contaba sobre las aventuras de su niñez, las travesuras que mi padre le había hecho y sobre aquel imponente abuelo mío al que nunca conocí. Como me gustaba escucharla charlar con sus animales, en especial con palomo, su gato blanco que tras días de ausencia en una cruzada que solamente él conocía volvía gallardo a la casita de mi tía, maullando a voz en cuello como anunciando su retorno y mi tía, iba a su encuentro con su charola de comida —Sí, sí, ya te escuché— decía ella mientras esperaba a que palomo bajara del techo para regañarlo.
Hay tantas historias, tantos recuerdos como lo ocurrido en aquel diciembre donde me enseñó a hacer tamales, ella preparaba los tamales verdes y yo los de dulce, batimos y batimos la masa, una y otra vez totalmente convencidas de que los tamales terminarían siendo deliciosos porque los habíamos echo con amor. Las posadas eran también algo que esperábamos ansiosos aun cuando termináramos con dolor de barriga por excedernos con los dulces, extraño tanto aquellos días donde parecía que la felicidad era eterna, donde en los brazos de gloria las dolencias de la vida se volvían mas llevaderas y las lágrimas, “cuando había” eran de felicidad, de haber sabido que todo es pasajero y que los años arrebatan todo lo que un día tenemos, entonces habría disfrutado más de aquellos días, le habría cantado la canción que ella quería, la habría escuchado con más atención y le habría dicho cada segundo lo mucho que la amaba. Ay Gloria, mi querida Gloria, los veranos en el pueblo ya no son los mismos desde que partiste, la casita verde agua, a veces rosa, a veces blanca ya no tiene el sonido de tu voz, la cocina ya no huele a tus guisos, ya nadie se sienta a media tarde bajo el árbol de capulines. La ultima vez que nos vimos fue cuando murió papá en medio de ese frío pasillo blanco de hospital donde el aire pesado olía a cloro y a muerte, esa tarde lluviosa y gris de febrero me abrazaste por ultima vez y aun en un día tan amargo como ese tus abrazos me quitaron el miedo.
Si tan solo el toque de la muerte no tuviera poder sobre aquellas extraordinarias personas que hacen de nuestra vida un menor tormento si tan solo fueran eternas… mi querida Gloria se ha marchado, pero se quedan las historias de lo que vivimos guardadas en mi corazón, se queda su risa aun vagando en el viento, el brillo de sus ojos esparcido en los ojos de sus nietos y en aquel pueblito siempre se recordara a Gloria, mi querida Gloria.