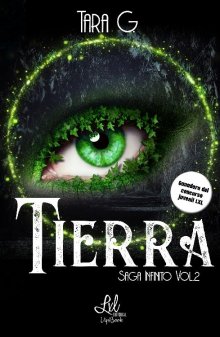Tierra
3
Desde bien pequeña me ha gustado jugar a las casas. A las pequeñas de muñecas, donde hasta un trozo de goma de borrar podía servir de mesa, o a las grandes, hechas con las cortinas del salón, varias sillas y cojines. En el bosque con Jonás, las ramas secas, hojas y nuestros propios abrigos servían de material de construcción. Cercábamos el área de juego, reducíamos nuestras posibilidades a sabiendas y las confinábamos en el interior de una estructura artificial. ¿Con qué motivo? ¿Para qué limitar tu espacio cuando puedes corretear por cualquier parte? ¿Tendría que ver con la naturaleza del ser humano, un rasgo tan ancestral y arraigado que hasta los niños juegan a que construyen casas?
Un día cualquiera de aquella época, mi colegio llevó a mi clase a visitar una iglesia antigua de la Baja Edad Media.
Como habitualmente pasa con la mente de los niños, cuya atención se fija en los detalles más inverosímiles y sin embargo obvia lo evidente, no recuerdo el año de construcción ni el arquitecto o constructor. No he olvidado, en cambio, el temblor en mi pecho, como si un colibrí volara entre mis costillas, nada más descender los escalones del autocar y divisar la edificación en toda su magnitud. Jamás había contemplado una construcción similar. Nada tenía que ver con las casas de Venon, con sus escaleras de tres barandas, ni con el resto de los edificios que colmaban el pueblo. Ni Tolca, la ciudad más importante de los alrededores, contaba con algo remotamente parecido.
La iglesia era una mole rectangular y de aspecto tosco. Los bloques de piedra parecían colocados de cualquier forma y sin concierto. No obstante, la capilla destilaba poderío. Aquel vestigio del pasado, por muy antiestético que resultara, poseía un alma encerrada entre sus muros, y hasta una niña de corta edad podía advertirlo. Recuerdo pegar una oreja a la pared del altar y aguardar a escuchar un latido. Recuerdo agarrar a Jonás de la mano y obligarlo a hacer lo mismo.
En el autocar de camino a casa, jugueteando entre mis dedos con una piedra que había recogido del suelo del edificio, llegué a una conclusión acerca del asunto del porqué de las casas. Aquella iglesia que acababa de visitar no solo era un montón de rocas dispuestas sin mucho tino unas sobre otras. Era el recipiente de algo. Aquel edificio tan antiguo guardaba la vida que antaño había albergado, un vestigio, para que los visitantes del futuro pudiéramos imaginarla. A lo mejor, eso era lo que los adultos buscaban construyendo casas y por eso los niños lo recreaban. Quizás por ese motivo añadían límites a sus vidas, fronteras que marcaban dónde podían bajar la guardia y comportarse como realmente eran. Probablemente, era una forma de preservar sus almas inmortales entre cuatro paredes, para que, después de muertos, aún pudieran vagar entre ellas, silbándoles al oído de los visitantes del futuro pistas de cómo habían sido sus vidas o haciendo volar un colibrí en el interior de sus pechos.
El templo de la isla no se parecía en nada a la iglesia de mis recuerdos. Mientras una se asemejaba a la dentadura podrida y mellada de un pirata, la otra parecía un copo de nieve a cincuenta mil aumentos. Sin embargo, en el interior de ambas construcciones palpitaba un alma. Algo tembló entre mis costillas mientras contemplaba el monumento, por lo que, en aquella ocasión, no necesité pegar la oreja al muro para llegar a la conclusión.
El artista parecía haberse inspirado en una fuente compuesta por decenas de intrincados chorros que giraban concéntricos a distintas alturas, congelados en piedra a perpetuidad. Era un milagro que las arcadas, pasarelas y ornamentos del edificio no se hubieran derrumbado tiempo atrás, por lo enmarañadas, estrechas y altas que eran sus formas. Las proporciones eran armoniosas, e incluso los rayos de sol jugaban con la estructura como si el arquitecto los hubiera tenido en cuenta a la hora de establecer el diseño.
Nada en su fachada hacía pensar que se tratara de un templo; y, de hecho, ese era un detalle que descubriría más adelante. Era imposible adivinar la edad de la construcción. A tenor del estado de conservación, bien podría haberse erigido el día anterior. Pese a ello, había algo entre sus muros que hacía pensar en tiempos remotos. En el templo palpitaba un alma muy vieja que hizo temblar algo entre mis costillas desde el primer momento en que la observé de frente y sin tapujos.
No quedaba rastro de la iguana dorada. Seguía con el don de la invisibilidad activado, por lo que me había abandonado a la contemplación artística del monumento recién descubierto, sin miedo a que me sorprendiera algún peligro en aquel bosque desconcertante donde los reptiles brillaban como el sol.
Las huellas de la iguana permanecían vivas sobre el camino de tierra que conducía hasta la entrada del templo. Las seguí sin pensarlo dos veces, acertando a colocar mi pie dentro de la señal dejada por las garras a cada paso que daba. Llegué a la puerta principal. La observé desde abajo como el que mira el cielo azul en busca de nubes negras. La creación era inmaculada. El templo superaba un escrutinio minucioso desde tan cerca, con matrícula de honor. La ornamentación era profusa, aunque en absoluto recargada. Símbolos y líneas geométricos se entremezclaban con signos florales con un gusto exquisito. La piedra ascendía en filigranas hasta fundirse con el cielo, o eso me parecía, porque tan cerca como me encontraba del templo, su altura sobrecogía.
Por otro lado, el grueso del edificio, allá donde en teoría debía hallarse la sala principal, apenas aparentaba ocupar espacio real desde mi posición. En esa zona, la piedra volvía a fundirse con el vacío y dibujaba huecos por doquier, a través de los cuales divisaba sin problema la arboleda que se extendía detrás del monumento. Hice un repaso mental a las distintas corrientes artísticas que había estudiado en la asignatura de Historia del Arte, pero fui incapaz de encontrar una época en la que encuadrar la obra.