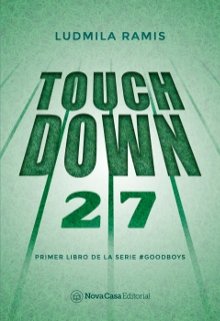Touchdown
Capítulo II
Resaca
Malcom
Siento la forma en que mi cabeza palpita frenéticamente y me pro- duce un dolor insoportable. Abro los ojos y, por un segundo, creo que estoy otra vez en mi antigua habitación de Merton, en Londres. La idea me trae un gusto acerbo a la boca, porque lo último que quiero es recordar todo lo que dejé en esa ciudad.
Pasan los segundos y recuerdo haber llegado al aeropuerto de Bet- land gracias a mi antiguo coach. Pagué un taxi que salió fortuna para llegar hasta la casa de Bill Shepard, también con dinero prestado, y eso no es algo que mi billetera, mi moral o yo podamos olvidar.
Hace días había hablado por primera vez él, con el hombre que se convertiría en mi entrenador en cuanto cruzara el Atlántico y comen- zara a jugar junto a los Jaguars de la BCU. Estaba todo planeado con extrema minuciosidad: llegaría a la ciudad y el nuevo entrenador me hospedería en su casa hasta que pudiese conseguir solventar mi propio espacio o concluyera lo que he venido a hacer.
Mientras tanto, me incorporaría como jugador al equipo y podría concentrarme en lo único que es constante y realmente grato en mi vida: el fútbol americano.
Comienzo a escuchar voces, pero la sangre que palpita en mis oídos consume cualquier sonido proveniente a mi alrededor. Echo un vistazo y me percato de que estoy sobre una cama de dos plazas, en una habita- ción que jamás he visto en mi vida. Intento recordar cómo llegué aquí y repaso todos los acontecimientos del último día en mi cabeza. Estoy seguro de que, luego de pagar el taxi y buscar la dirección que Bill me había enviado por email, había encontrado una típica casa de barrio en
la que toqué timbre. En cuestión de segundos se abrió la puerta y bajé la mirada para encontrar a una niña de no más de siete años.
Sabía que el nuevo entrenador tenía una hija, pero no me imagi- né que sería una niña de preescolar. Automáticamente, la extraña me invitó a pasar y me sorprendí de que estuviera completamente sola en casa. Dijo que su niñera la había dejado para ir al supermercado e ins- tantáneamente pensé en la falta de responsabilidad y compromiso de la mujer que la cuidaba.
Bill debía enterarse de que su hija estaba en manos de una imprudente. Sin embargo, lo peor llegó cuando me senté frente a la niña en la mesa de su cocina. Ambos nos miramos en silencio y, por mi parte,
sentí una profunda incomodidad junto con una mezcla de fascinación
e intriga. Internamente estaba deseando que llegase su niñera para no tener sus atentos ojos azules sobre mí. Entonces, comenzó a hacerme más de media docena de preguntas por minuto.
Empezó preguntándome qué hacía aquí y todas las que le siguieron consistieron en cuál era mi color, comida, nombre, deporte y animal favorito. La niña no paraba hacerme preguntas irrelevantes, así que im- plementé una táctica inversa y le pedí que me dijera cuál era su color, comida, nombre, deporte y animal favorito.
Tal vez si gastaba mucha saliva, se callaría un rato. Pero, para mi sor- presa, contestó a mi cuestionario con eficacia y rapidez: rosa, galletas, Kansas, patín y oso panda. No le cuestioné que eligiese el color rosa ni las galletas, ¿pero Kansas? ¿Qué clase de estrafalario nombre es ese?
Me comentó que era el nombre de su niñera y solo logré pensar en el nivel de locura patriótica que tendrían sus padres para ponerle a su hija el nombre de uno de los cincuenta estados de su país. Ni siquiera era Virginia o Alaska, era Kansas. Y mientras la niña parloteaba acerca de su amor por los osos pandas y me preguntaba si alguna vez había visto uno en Londres, se subió a una silla y abrió una de las alacenas.
Me ofreció un paquete de avena para comer y lo rechacé al instante. Debí recordarme que no tenía más de seis o siete años en cuanto se ofreció a servirme algo de leche, y el problema con eso fue que el pro- ducto había caducado hace más de dos semanas. Pero, por supuesto, me guardé el comentario y no se lo dije. Pensé que su niñera ni siquiera la alimentaba como se debía. Los niños necesitan alta ingesta de calcio,
hierro, zinc, potasio y una amplia variedad de vitaminas. ¿Y qué le da- ban de comer a la pobre hija del entrenador? Avena y leche caducada.
No quise ser descortés y, al ver la mirada de tristeza y decepción que le atravesó los ojos, le pedí un vaso de agua. Con toda la emoción del mundo, corrió hacia la heladera, se trepó en el cajón de los vegetales y alcanzó una jarra que probablemente contenía lo único sano, necesario y apto para beber en esta casa. Luego me tendió el vaso con una sonrisa de autosuficiencia. Le faltaban unos cuantos dientes.
Me miró fijamente, como esperando que degustara lo que ella me había servido y le dijera que el agua era lo mejor que había bebido des- de mi nacimiento. Parecía no recordar que se trataba de eso, solo agua, pero intenté complacerla y comencé a beber con fingido deleite.
Y me costó no escupir el líquido en su cara. El agua de Estados Unidos era horrible. Tenía un gusto amargo y ardiente que me provocó estragos en la garganta. Pobre cría, ni agua para beber tenía.
Sin embargo, ella me siguió mirando, como si esperara que me ter- minara el vaso de lo que, a mi parecer, eran fluidos químicos no aptos para el consumo humano. Me guardé todas mis quejas y bebí para complacerla. Si se largaba a llorar porque le había menospreciado el agua, no sabría dónde meterme. Y mientras tragaba, maldecía a su ni- ñera en mi interior como nunca antes lo había hecho. Además de ser irresponsable, impuntual, imprudente y todos los adjetivos negativos que empiezan con la letra I, era una desalmada por no darle agua pota- ble a la hija del entrenador.
Me terminé el vaso en menos de un minuto y la cría sonrió satisfe- cha. Comenzó a parlotear otra vez y sentí que algo andaba mal conmi- go, pero no involucraba a la niña, era algo con respecto a mi cuerpo. Empecé a sentirme mareado al pasar los minutos, y llegó un punto donde las náuseas hicieron estragos en mi faringe. Le pedí permiso para ir al baño, pero en cuanto me incorporé de la silla, no fui capaz de sostenerme sobre mis pies. Caí, y eso es lo último que recuerdo.